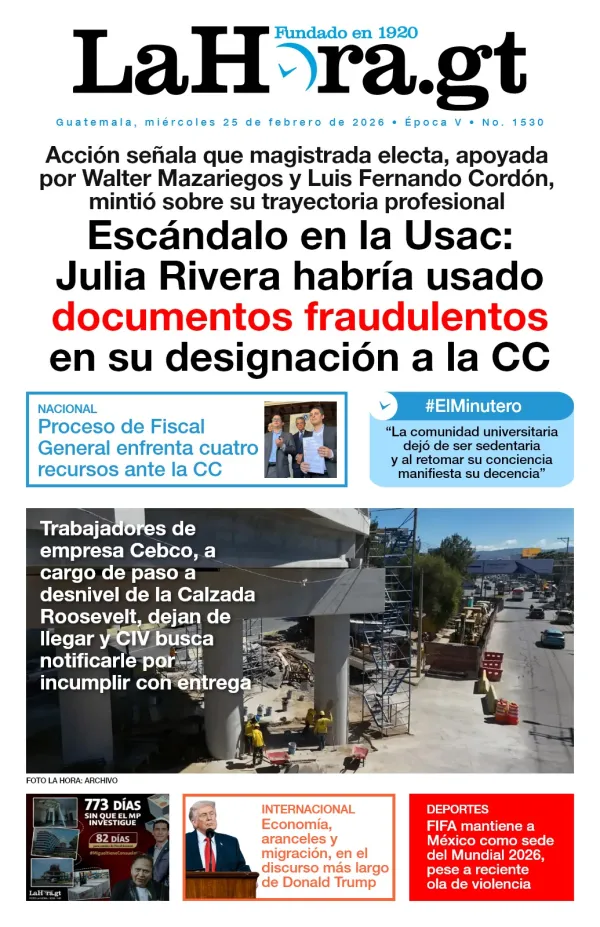Autor: Cynthia Mileydi Cholotío
TikTok: @cynthia.cholotio
Instagram: @mileydi_cholotio
Editorial: youngfortransparency@gmail.com
La historia contemporánea está marcada por guerras, desplazamientos forzados, pobreza estructural y violencia de género. En este escenario, las mujeres han sido víctimas de múltiples formas de desigualdad, pero también se han convertido en símbolos de resiliencia. Desde África hasta América Latina, enfrentan situaciones inhumanas que ponen a prueba su cuerpo y su espíritu. Sin embargo, lejos de rendirse, encuentran formas de resistir y sostener la vida en medio del dolor. Su fuerza no es solo individual, sino colectiva: un pulso que mantiene la esperanza y exige justicia en los contextos más adversos.
En Palestina y la Franja de Gaza, las bombas caen como lluvia. Mujeres corren con sus hijos entre escombros humeantes, cargan cubetas de agua o alimentos para quienes no tienen nada. Organizan comedores comunitarios improvisados, consuelan a niños cuyos ojos reflejan miedo y tristeza, y documentan cada injusticia para que el mundo no olvide. La resiliencia aquí es política y vital: es lo que permite que la vida continúe cuando todo parece perdido. Pero nadie debería vivir así, rodeado de violencia constante y bloqueos que impiden incluso el acceso a lo más básico.
En la República Democrática del Congo, miles de mujeres llevan cicatrices visibles e invisibles. Son víctimas de violencia sexual sistemática, agresiones físicas graves y, en muchos casos, mutilación genital, utilizadas como armas de guerra. Aun así, crean redes de apoyo, cooperativas agrícolas y proyectos de salud. Entre lágrimas y risas, reconstruyen comunidades, enseñan a leer, cultivan la tierra y demuestran que la resiliencia no es natural: es extraordinaria. Cada gesto de solidaridad es una respuesta a décadas de violencia que ninguna mujer debería enfrentar.
En Ucrania, tras la invasión rusa en 2022, millones de mujeres huyeron con sus hijos, dejando atrás hogares, trabajos y, muchas veces, a sus parejas en el frente. Según UNICEF, más del 90% de los refugiados eran mujeres y niños. La ACNUR reportó que aproximadamente el 76% eran mujeres y niños, y Save the Children indicó que dos tercios de los niños se vieron obligados a desplazarse. En trenes abarrotados, campamentos improvisados y centros de ayuda en Polonia, Rumanía o Alemania, estas mujeres cocinan con lo que encuentran, acunan a niños que no entienden por qué su vida cambió, y organizan redes para conseguir medicinas o educación. Su resiliencia es palpable, pero también un grito de injusticia: nadie debería tener que huir para sobrevivir.
En conflictos locales como los de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en Guatemala, mujeres indígenas enfrentan amenazas, violencia y desplazamiento forzado debido a disputas territoriales históricas. Algunas han perdido familiares o han sido despojadas de sus tierras. A pesar de ello, lideran asambleas comunitarias, participan en procesos organizativos locales y exigen justicia. Sus acciones demuestran que la resiliencia no es pasiva: es un acto de dignidad frente a un sistema que aún falla en protegerlas.
Resaltar estas historias implica un desafío: no debemos romantizar la resiliencia como si fuera una virtud natural. La verdadera fortaleza de estas mujeres radica en su capacidad de transformar el dolor en acción y en exigir cambios reales. Visibilizan la violencia sexual, denuncian violaciones a los derechos humanos, promueven acuerdos de paz y reconstruyen comunidades. Su resistencia es denuncia y propuesta al mismo tiempo.
Pese a su fuerza, los desafíos siguen siendo enormes. Mujeres y niños son los más afectados en conflictos y crisis humanitarias: desplazados en mayor número, con menos acceso a recursos y expuestos a una violencia de género más intensa. Según la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y los conflictos armados agravan estas cifras.
El reto global no es que las mujeres aprendan a resistir mejor, sino que los sistemas políticos, económicos y culturales cambien para que no tengan que hacerlo en condiciones extremas. La resiliencia femenina debe reconocerse como un motor de transformación, pero acompañada de políticas que garanticen justicia, paz y dignidad.
Las mujeres del Congo, Ucrania, Palestina, Gaza, Ixtahuacán y Nahualá son ejemplos vivos de cómo la resiliencia puede sostener comunidades enteras en medio del caos. Transforman el dolor en acción, el desplazamiento en organización y la pérdida en memoria colectiva. Pero su valentía no debería ser una obligación. El mundo debe cambiar para que nadie más tenga que enfrentar lo inhumano.
La mujer, símbolo universal de resiliencia, nos recuerda que incluso en los escenarios más terribles existe una fuerza capaz de sostener la vida. No obstante, esa fuerza no debería ser necesaria. El futuro de la humanidad depende de que la resiliencia femenina deje de ser un grito de supervivencia y se convierta en la base de un mundo más justo e igualitario.
¡Palestina libre, Congo libre, Sudán libre, Armenia libre, Haití libre, Etiopía libre, Siria libre, Yemen libre, Afganistán libre, Myanmar libre, Líbano libre, Uganda libre, Somalia libre, Tigray libre, uigures libres, Ucrania libre, Georgia libre y libre el resto del mundo!
Digamos no a la guerra y sí a la paz.