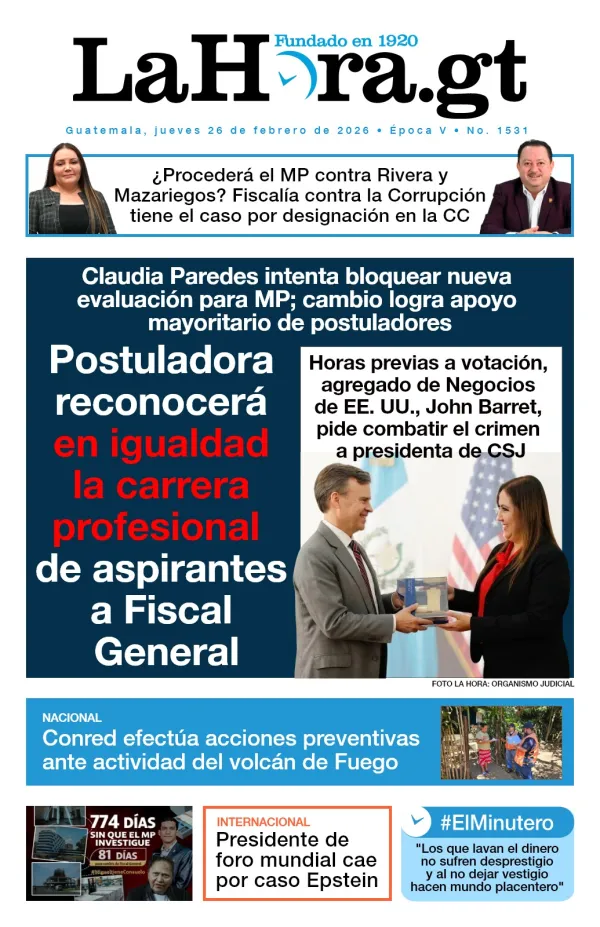Autor: Linda Alay Medina
Instagram: @lindamedina__
Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Hace dos años, durante el proceso electoral de 2023, el debate público en Guatemala se vio atravesado por un inusual interés en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aunque no en el sentido esperado. Candidaturas de corte conservador, como las de Zury Ríos y Sandra Torres, se manifestaron abiertamente en contra de la Agenda 2030, difundiendo discursos que tergiversaban su contenido.
Tal como documentó Plaza Pública, Ríos afirmó:
“Soy una madre guatemalteca que rechaza la Agenda 2030. Yo creo en la vida desde la concepción, creo en la familia como está establecida en la ley y creo que debemos tener una agenda que defienda nuestros principios y valores cristianos” (31 de julio de 2023).
Estas declaraciones no solo evidencian un desconocimiento –muchas veces intencional– de lo que representan los ODS, sino que además forman parte de una estrategia política de sectores fundamentalistas para construir una narrativa moralista que presenta la Agenda como una amenaza a los valores y las familias.
Mientras tanto, los ODS –un acuerdo global técnico y político que posiciona temas como educación, salud, igualdad de género y sostenibilidad ambiental– son reducidos a una caricatura ideológica. En realidad, los ODS incluyen 17 objetivos y 169 metas con vigencia de 15 años. Guatemala los adoptó oficialmente en septiembre de 2015, junto a otros 192 países, y los integró en su política nacional mediante la estrategia K’atun: Nuestra Guatemala 2032.
No obstante, su potencial se ve mermado cuando se convierten en blanco de campañas de desinformación. Sectores que distorsionan su contenido ganan terreno apelando al miedo, promoviendo enemigos imaginarios y utilizando argumentos emocionales en lugar de datos o evidencia. Las consecuencias son graves: se bloquean políticas clave que podrían avanzar en justicia, equidad y derechos humanos.
¿Qué desarrollo queremos?
No todo está perdido. A la ciudadanía organizada le corresponde posicionar una narrativa propositiva. ¿Qué visión de desarrollo queremos como sociedad profundamente diversa y marcada por desigualdades históricas? ¿Qué implican los ODS para un país como Guatemala?
Aunque los ODS pueden ser una herramienta útil, también deben ser analizados críticamente y adaptados a nuestro contexto. Su implementación debe tener enfoque territorial, diferenciado y culturalmente sensible.
Como advierte Florián (2020) en su artículo Buen vivir, una alternativa al desarrollo:
“La desnutrición crónica es 60 veces mayor en algunas escuelas primarias indígenas rurales que en las capitalinas mestizas. La mortalidad infantil es casi tres veces mayor en el quintil de riqueza inferior que en el superior. El analfabetismo es tres veces más frecuente en mujeres indígenas que en hombres no indígenas” (pp. 66-67).
Por ello, en un país pluricultural, es indispensable reconocer las estructuras de opresión, racismo y despojo que han afectado históricamente a los pueblos originarios.
Además, el desarrollo no puede entenderse únicamente desde indicadores económicos ni desde una visión lineal del progreso. En las cosmovisiones mayas, por ejemplo, el pasado es vital y se honra; se reconoce la interconexión entre humanidad y naturaleza. Por tanto, hablar de desarrollo en Guatemala implica reconocer los territorios y las luchas de los pueblos.
Esto no implica desechar los ODS, sino reinterpretarlos y ponerlos al servicio del bienestar colectivo. Lejos de ser una amenaza –como afirman discursos antiderechos–, los ODS son herramientas técnicas que permiten conversar sobre el desarrollo que queremos como país, sobre formas de vida dignas y sobre el buen vivir que proponen los pueblos.
A dos años del actual gobierno
A dos años de la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, se han logrado ciertos avances en materia de derechos. Sin embargo, persisten obstáculos estructurales. Las debilidades institucionales y políticas limitan la implementación real de los ODS. El Estado sigue anclado en prácticas clientelares, con una carrera administrativa débil y una institucionalidad que prioriza agendas individuales por encima de una visión de país.
Aunque el Ejecutivo tiene potestad para emitir reglamentos y políticas, no puede transformar por sí solo la estructura estatal. El Legislativo y el Judicial también juegan un papel clave en la creación de marcos normativos y condiciones políticas que permitan avanzar hacia los objetivos de desarrollo. Sin una recuperación de estos espacios institucionales, será difícil lograr avances sostenibles antes del 2030.
Frente a este escenario, diversos sectores deben articular esfuerzos para erradicar la corrupción sistémica, fortalecer las instituciones, reducir la desigualdad, fomentar la participación ciudadana, combatir la criminalización de la protesta y superar la polarización ideológica.
Es urgente pensar a largo plazo. ¿Qué Guatemala queremos en 50 o 100 años? Superar la fragmentación política y social requiere consensos en torno al desarrollo y a temas clave como derechos humanos, igualdad de género y crisis climática.
Referencias
- Agenda 2030: un discurso engañoso empaña los objetivos para la erradicación de la pobreza. Plaza Pública. Recuperado de: https://www.plazapublica.com.gt
- Florián, E. (2020). Buen vivir, una alternativa al desarrollo. Revista Trabajo Social, Universidad de San Carlos de Guatemala, N° 38, vol. 1. https://www.revistasguatemala.usac.edu.gt