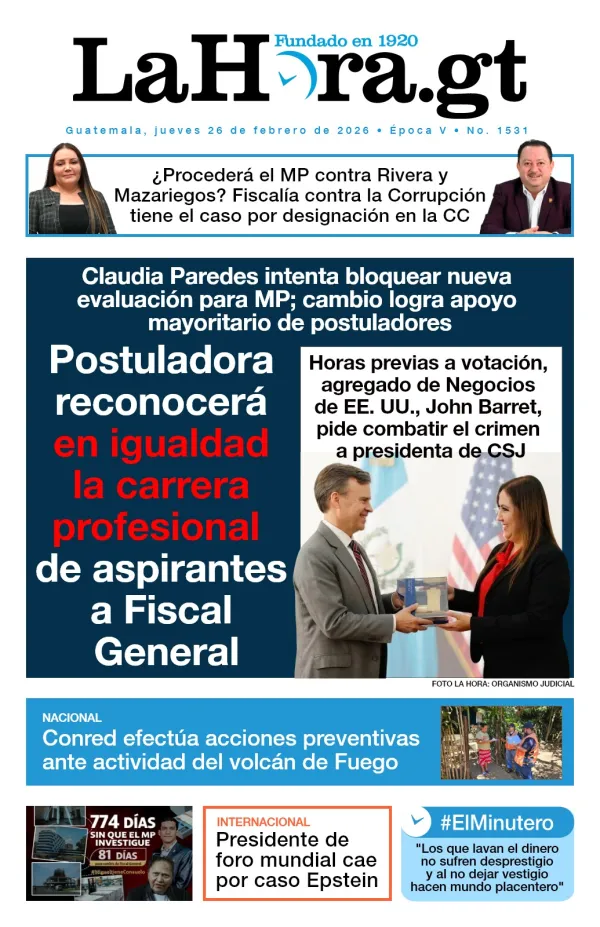Brisa Morales, politóloga guatemalteca y analista de coyuntura, ha trabajado en instituciones públicas, centros de pensamiento y espacios educativos, enfocándose en democracia, políticas públicas y participación ciudadana. Forma parte de iniciativas nacionales e internacionales orientadas al fortalecimiento del debate y la función pública en América Latina.
Email: youngfortransparency@gmail.com
IG: https://www.instagram.com/brisamh_/
Un fantasma recorre Guatemala, el del éxodo silencioso de sus ciudadanos. No es un éxodo masivo y mediático, pero sí persistente, cotidiano y doloroso. Familias que empacan sus vidas en un par de maletas, profesionales que se despiden de oportunidades que nunca llegaron, madres y padres que deciden que sus hijos merecen algo más que el simple acto de resistir. No se van porque quieren, sino porque quedarse se ha vuelto insostenible.
Migrar se ha convertido, para muchos guatemaltecos, en la única estrategia de supervivencia. No hablamos de sueños de riqueza, sino del anhelo de vivir con seguridad, acceder a salud pública funcional, tener opciones educativas de calidad y poder caminar por calles donde no se respire miedo. Hablamos de la aspiración de tener una vida para vivir, no solo para soportar. Esas aspiraciones tan elementales se han vuelto lujos en Guatemala, donde más del 70% de la población trabaja en la informalidad y el 55% vive en situación de pobreza.
Durante años, se ha normalizado una vida donde millones simplemente se las arreglan como pueden. Donde la violencia crónica, la exclusión de grandes sectores de la población y la inoperancia de los servicios públicos han tejido una realidad desalentadora. Se sobrevive a un sistema de transporte inexistente; a hospitales sin medicamentos, ni personal; a escuelas sin maestros y mafias sindicalizadas; a una institucionalidad que ha dejado de responder a las necesidades de su gente. Las cifras lo confirman: en 2024, más de 204,000 guatemaltecos fueron detectados en la frontera sur de Estados Unidos, en lo que va de 2025, ya suman más de 29,000; eso hablando solo de los que migran a este país, porque más de 200,000 viven en otros puntos geográficos.
Lo más alarmante no es solo que esas condiciones persistan, sino que parece que empezamos a verlas como inevitables. Se respira una aparente resignación colectiva que desactiva la exigencia ciudadana y alimenta la huida silenciosa. Muchos se van, y los que se quedan lo hacen por falta de opción muchas veces, no por convicción. Después de todo, ¿quién puede irse gustosamente de su patria? La patria donde se aprendió a nombrar el mundo, donde está la gente que uno quiere, la comida que uno disfruta, los lugares que uno conoce y donde viven los afectos más profundos… Esta es la patria que aún se ama, pero que no siempre responde con amor. Una patria que exige aguante, pero ofrece poco consuelo. Es precisamente esa contradicción la que duele: que el afecto por el país no baste para quedarse.
En este contexto, la migración deja de ser una elección individual para convertirse en un espejo colectivo. Cada guatemalteco que rehace su vida en otro país, lanza una denuncia contra un Estado que ha dejado de cumplir su principal deber: garantizar condiciones para vivir con dignidad. Aunque los discursos oficiales insistan resaltar el volumen de las remesas y sus supuestos beneficios para la economía –que ya representan casi el 10 % del PIB– o se aferren a campañas de “orgullo chapín” con cada mínimo avance en sus promesas de campaña, lo cierto es que estamos perdiendo capital humano, debilitando la confianza en nuestras instituciones y erosionando la esperanza de un futuro mejor en nuestro país.
Las políticas públicas han sido incapaces de revertir este fenómeno. No se trata de detener la migración por decreto, sino de construir condiciones que la hagan innecesaria. Guatemala necesita acciones articuladas, medibles y sostenibles, no promesas adornadas. Hablar de migración no puede reducirse a cifras de deportaciones que vemos con pena, o acuerdos bilaterales que mejoran la credibilidad de los que firman, pero no las vidas de quienes buscan impactar. Entonces, es urgente asumirla como un síntoma estructural que interpela directamente al modelo de desarrollo que hemos tolerado durante décadas: uno que excluye, fragmenta y expulsa a sus hijos.
Además, urge una transformación cultural que desmonte la resignación. Recuperar la capacidad de indignarse ante lo inaceptable, de exigir desde la organización ciudadana, de recordar que merecemos más que sobrevivir. Migrar no puede seguir siendo el único camino para quienes se atreven a imaginar una vida mejor.
No se trata de romantizar la migración, ni de condenarla. Se trata de comprenderla como la señal más cruda de un sistema que no está funcionando. Mientras no se garanticen condiciones de calidad de vida, seguirán partiendo nuestras madres y niños, nuestros jóvenes, profesionales y trabajadores. Así, cada uno de ellos llevará consigo una historia que podría haberse desarrollado aquí, si tan solo hubiéramos sabido cuidarla.
Este no puede seguir siendo un país que despide a su gente en la frontera. Merecemos soñar con un futuro que no esté en otra parte. Donde quedarse no sea un salto de fe, sino una decisión basada en la confianza y sostenida en la certeza de que se puede construir un mañana junto a los nuestros. Hay que hablar de esto con más ganas, no solo por los que ya se fueron, sino por los que aún pueden –y quieren– quedarse. Porque si el país no aprende a cuidar a los suyos, seguirá perdiendo su gente, su fuerza y su porvenir. Ya basta de regalarle al mundo lo mejor que tenemos, hagamos de Guatemala un lugar para quedarnos.