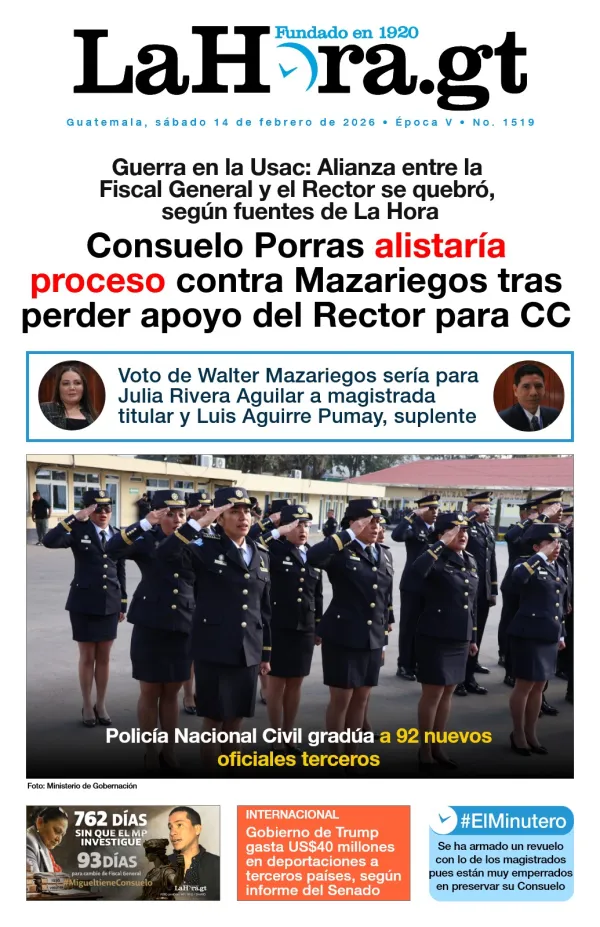La razón de ello reside (la de pertenecer al mismo dúo de opuestos) en que tanto el romanticismo como el surrealismo –por ejemplo– rinden culto a lo que los románticos llamaban emotividad y sentimiento y que los surrealistas (en clave y nomenclatura freudiana) nombran ahora inconsciente, mundo onírico, fantasía e imaginación.
Son distintos porque la forma es distinta. Pero como diría Amado Alonso, son iguales en tanto ambos adoren la “materia prima” que les dona el mundo sentimental. Y porque en ella ven no solamente una simple “materia prima” (como hasta cierto punto podrían conceder también los clásicos) sino la esencia del espíritu humano, de la cultura y del arte mismo.
Algunas corrientes artísticas –como el barroco y el romanticismo– pueden sintetizarse bajo el denominador común de “tendencias emotivas”; mientras que otras (como el clásico y el neoclásico de la Ilustración) se agrupan perfectamente bajo el signo de la razón y son –de consiguiente– “tendencias racionalistas”. De pie sobre esa idea podríamos dar un paso adelante (acaso un poco más audaz) si nos atrevemos a dividir toda la Historia del Arte y sus dos grandes vertientes opuestas: lo clásico y lo romántico (o sea la razón y la emoción) bajo el nombre de Freud, de sus investigaciones y de sus nomenclaturas.
Como todos sabemos Freud estructuró nuestra personalidad en el juego, engarce pero también repulsión de tres gigantescos elementos:
El Superego
El Ego y
El Id o Inconsciente.
Sin embargo y en realidad el ego es y constituye solamente en el fondo un elemento “relacionante” cuyo papel consiste en qué momento de las relaciones con el mundo debe aliarse al superego y cuándo es mejor y más valioso que sea el id o inconsciente quien lo acompañe.
La parte más antigua en nosotros (y por lo tanto la más primitiva y emotiva) es el id o inconsciente –lugar donde radican nuestros mejores y “peores” sentimientos y de donde se derivan nuestros sueños, mundo onírico, fantasías y alucinaciones.
Después de ella –y durante los primeros años de vida– surge el superego que a pesar de tener tan apabullante nombre no es más (ni menos) que la sociedad –y sus convenciones– internalizada en nosotros. Es el mundo de los principios, de los valores, de la moral y donde se afincan las costumbres (buenas). Por ampliación recibe el nombre de racional por ser de allí de donde se deriva todo lo que de útil y práctico ponemos en marcha en nuestras vidas.
El ego (o monitor o moderador) entre el id y el superego (que muchas veces establecen crudos conflictos de donde emergen neurosis y psicosis) es la parte más joven de nuestra estructura interior y la que más tarde accede.
Por tanto, podemos engarzar ahora y asimilar al grupo de corrientes artísticas racionales o clásicas al contexto de lo que Freud denominó superego. Mientras que a las otras (a las románticas o emotivas) las podemos englobar en el id o inconsciente. De allí quizá que a lo romántico se le llame subjetivo –por excelencia- narcisista y egocéntrico. Mientras que a lo clásico se le junta con didactismo (o corrientes artísticas que educan, proyectado a lo social) y cuyo fin es generalmente ofrecer un mensaje útil que procure el mejoramiento del conglomerado por medio de su “moraleja” normativa y realista.
¿Pero el ego freudiano dónde quedaría? ¿A qué par asimilarlo? Quizá vendría a asumir el mismo papel “monotorizante” –que como una inteligencia general y abstracta– decide en qué momento de la Historia hay saturación romántica y debe oponérsele –por tanto– un movimiento clásico o más racional, para continuar con la dialéctica histórica que unas veces accede a escuelas emotivas y, otras, a racionalistas. Y que promueve los cambios en la Historia con la misma dinámica de la Dialéctica Histórica de Aristóteles o de Marx.