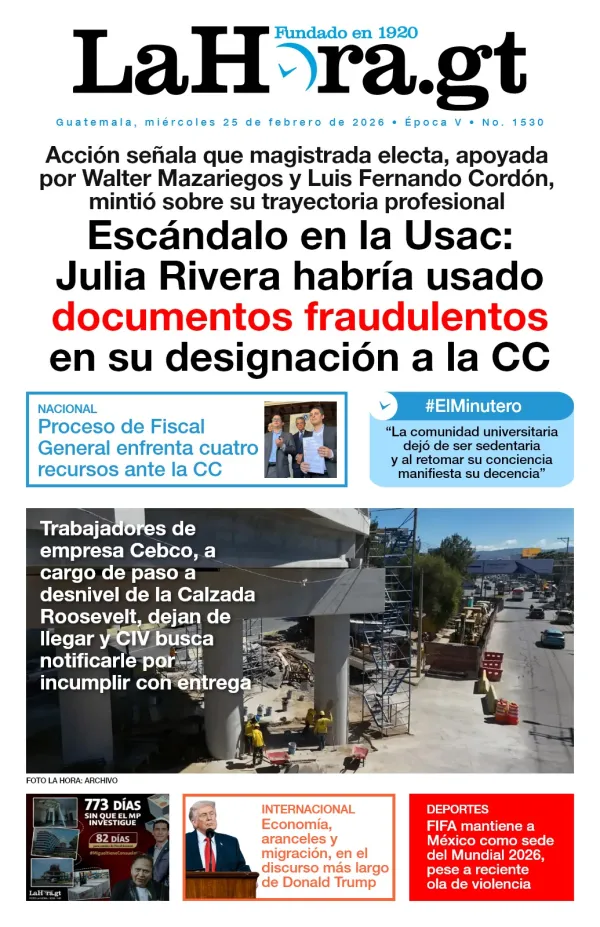En las novelas de José Milla hay “pequeños” jóvenes Werther pero que no llegan a constituir el tema fundamental ni el personaje protagonista. El tema esencial el argumento y la fuente de las novelas millescas (especialmente de las llamadas novelas históricas) siguen con fidelidad el camino de “otro” romanticismo: un romanticismo con menor arrebato, sin casi nada de weltschmatz y más bien simpático y salpimentado cuyas historias de amor son el anzuelo para que las damas no abandonen la lectura y algunos caballeros también. El romanticismo de Milla va por la vertiente de sir Walter Scott que revive para Europa el mundo de la Edad Media, los torneos de caballería, los caballeros andantes que amaban a damas ilusorias, adamantinas y etéreas cuyos amores (aunque complicados y enredados) no llegan a ser (en hondura y pasión) del nivel de “Las cuitas del joven Werther” de Goethe. Damas ilusorias por las que deliraba Don Quijote y que se transustanciaban ora en Dulcinea del Toboso ora en la pobre campesina Aldonza Lorenzo.
De modo que como ya anuncié, no hay un solo romanticismo. He allí el problema y acaso el dilema cuando se habla de esta potente escuela. Se tiñe de muchos matices el término según cuál sea su referente. No es el mismo que en Alemania o Francia o Guatemala. Y de ahí que sería tan difícil encontrar coyuntura entre el primer Goethe, por ejemplo, y José Milla.
Hay también un romanticismo que anuncia y apoya al psicoanálisis. Ese es el romanticismo de Schopenhauer, de Nietzsche o de Holderlin (entre otros, aunque no nos lo parezca) que también servirá de base al existencialismo posterior. Es el romanticismo que nos habla de la “enfermedad” del hombre, de su lado inerme y oscuro, de sus sombras, de su afán de infinito y su incapacidad para verlo y entenderlo. Es el romanticismo de hondos alcances: el que entra de golpe en el corazón de la filosofía. Aquel que presenta un hombre lleno de contradicciones pero sobre todo incompleto. Baldado, cuya alma camina en silla de ruedas. Es el romanticismo que pregona la descompensación innata del humano. El sentimiento de ser menos y de no tener más cualidades. Apenas unas cuantas sobre las especies “inferiores”.
Pero este no es el romanticismo de José Milla. Participa de lo que he enumerado en el párrafo anterior de manera muy leve. En su obra no hay angustia generada por la condición humana. No hay la sensación de un hombre que le hace falta de todo, un enfermo, un incompleto, un impotente que aspira no obstante a la garra del león y al brillo de la estrella, chocando todos los días contra la frustración de no poseer ninguna de esas dos cualidades.
El romanticismo de Milla y Vidaurre puede entenderse y definirse como una reacción de cara a uno de los rasgos del neoclásico. El neoclásico impugnó la ignorancia, la superstición, la teología, el catolicismo escolástico y medieval y, por tanto, la estructura socioeconómica religiosa de la Edad Media, Edad Media que había desaparecido casi por completo en Europa en el siglo XVIII, pero que floreció en América con los conquistadores, la colonia y los encomenderos.
Como uno de los rasgos del romanticismo es su desdén por la racionalidad neoclásica (y todo lo que esa racionalidad impugnó) el escritor romántico disfruta volviendo a dar vida a la Edad Media, a sus creencias, supersticiones y leyendas (en Europa) y, en América, especialmente a sus regímenes, personajes y a su llamada aristocracia que volvía los ojos hacia lo feudal.