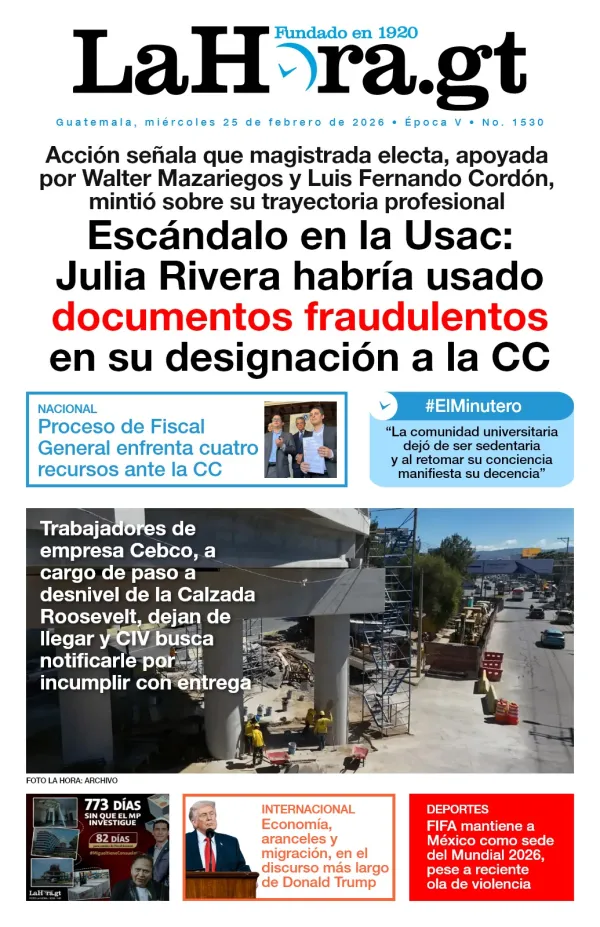Conviene señalar que la obra de José Milla en general se realizó bajo el diseño del credo ultra conservador del gobierno de Rafael Carrera y Turcios. Ello dio inicio desde el momento en que el literato se comprometió (y aquí sí vale usar el término compromiso) un ¿aciago o feliz? 15 de septiembre, a hacerle la corte y a decir amén a cuanta cosa el capitán general le viniera en gana realizar al lado de su troupe de marqueses de Carlos III. De lo contrario, Milla no habría tenido tan vertiginosa carrera diplomática que creció a la sombra del ministro Pavón (de los marqueses) y del mismo cristianísimo y católico dictador.
El hecho de haber escogido José Milla para sus mejores novelas el “pattern” y la forma y el fondo de la novela histórica (que había hecho estragos en Europa años antes de que el guatemalteco la cultivara en su patria, adjudicándose el título de padre de la novela centroamericana) con el fin supongo, entre otros, de agradar a Carrera y Turcios, exaltando a la Colonia y con amores entreverados, podemos juzgarlo desde dos puntos de vista: uno ético y el otro estético. Pero hay que añadir algo muy curioso que merece comentario aparte. Carrera no fue miembro de la aristocracia de “los marqueses” ni descendía de tan azul alcurnia ¡todo lo contrario!, pero el partido que lo llevó al poder acogía a casi toda aquella clase de alucinados, alucinados toda vez que los aires republicanos democráticos triunfaban desde 1789. Milla sirvió al grupo mencionado de manera coludida con fidelidad y entrega por muchos años: veinte o treinta, quizá, toda vez que Cerna fue la legítima ampliación de Carrera y anuncio de la revolución del 71.
La obra por la que más se le conoce por tanto son sus clásicas novelas históricas porque ya con “Viaje al otro mundo pasando por otras partes” va ser otra poética quien lo guíe: una acaso más “popular”. Me refiero a “La hija del Adelantado”, “Los nazarenos” y “El Visitador” en cuyos asuntos o fuentes recoge el pasado colonial para construir un enorme mural de elogios y suspiros nostálgicos y plenos de saudade y para revivir (para 1850) una época casi fenecida en el tiempo pero no en el corazón anticuado de los Aycinena, de los Pavón y Piñol o de los Álvarez de las Asturias y semilla de Mostaza.
Desde luego, lo que se intentaba realizar en la Europa realista-naturalista del siglo XIX (en el campo de las artes y la literatura) no lo obligan a seguir esas pautas, sí lo hacen –en cambio- algunos remanentes de sir Walter Scott, los Dumas o Zorrilla y algunos residuos de lo mismo en distintos países latinoamericanos a quienes imita buscando la libertad como valor en abstracto. Y hay que indicar (para aclarar confusiones) que el romanticismo también es liberal y libertario sobe todo respecto de la emoción y los instintos. En este sentido el romanticismo proclama la libertad más absoluta cuando dice en palabras de Holderlin: El hombre es un miserable cuando piensa y un Dios cuando sueña.
Con proposiciones como la anterior y otras más exaltadas aún los románticos conceden altísimo valor a la emoción, a lo emocional y a la imaginación, que el neoclasicismo o la Ilustración habían encorsetado dentro de su inflexible régimen racional. Y proclama y defiende el romanticismo (dicho sea de paso) principios que muchos años después va a propugnar con denuedo el psicoanálisis (tanto como método científico como de crítica literaria y artística) y tanto para moderar como para liberar al hombre.
Los movimientos próximos o inmediatos al romanticismo o en actitud de su negación como el realismo y el naturalismo se lanzaron contundentes a la crítica social en clave realista con Balzac, Zola, cierto Flaubert, la condesa de Pardo Bazán o Enrique Martínez Sobral y Ramón A. Salazar en Guatemala, para señalar y denunciar lacras y pústulas que al romanticismo de Milla –navegando a veces por la más clara fantasía- como la de los Grimm y Hoffman le habría producido asco, rechazo, aversión y repulsión. La obra de José Milla –la más conocida- camina por las claves estéticas -sobre todo de Sir Walter Scott- quien revivió para Europa la Edad Media en sus fantásticas novelas de caballería y torneos ofrecidos a damas impolutas y célibes.