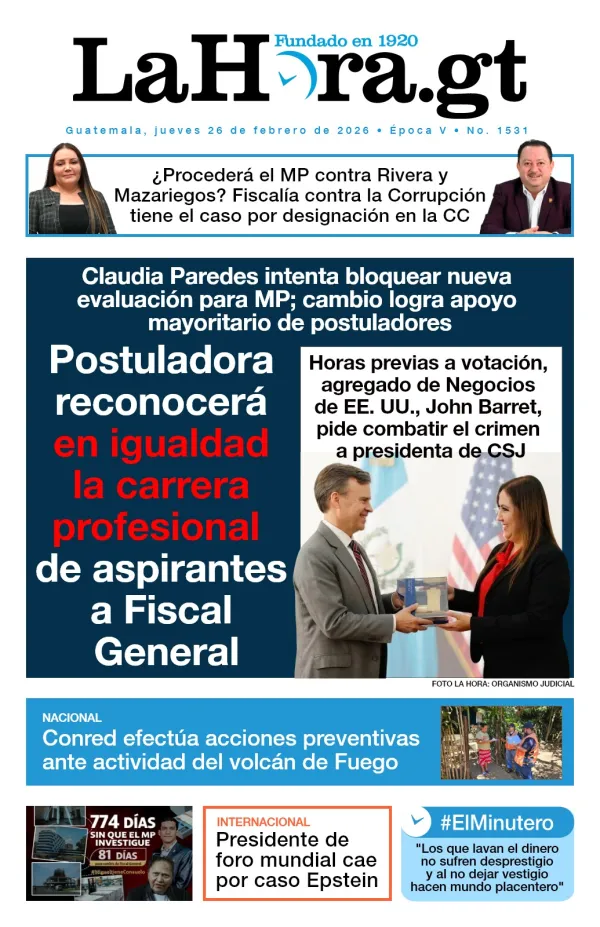Parece ser que esa rivalidad que se despierta intergeneracionalmente (o entre padre e hijo en lo individual) nació –primero- en el seno de la tribu, en el claro enfrentamiento entre el padre (que a la vez desempeñaba el rol de cacique) y los hijos que además de serlo, eran también los siervos y súbditos del tirano rey y padre. Estos tenían sólo la obligación de trabajar y por lo tanto la de reprimir sus instintos (eróticos y agresivos) mientras el mandatario (padre) el derecho de gobernar despóticamente y de engendrar los hijos y pobladores de la tribu.
Este esquema del edipianismo filogenético (o de la especie humana) lo estudia muy bien Freud en varios de sus libros, pero especialmente en “Moisés y la religión monoteísta”. Y luego lo revisa Marcuse en el capítulo “El origen de la civilización represiva” de “Eros y civilización”.
Tanto Freud como Marcuse creen que el primer edipianismo o sentimiento edipiano (amor erótico a la madre, rivalidad con el padre y deseos de muerte hacia éste) emerge en la relación tribal muy primitiva. Incluso antes del matriarcado, en el primer patriarcado.
Y se dio precisamente porque se cree que el primer déspota-represor es, justamente, el padre. Y que el sentimiento edipiano individual u ontogenético (el que fue sugerido por la obra de Sófocles) no es más que continuación del otro, del tribal.
Curioso dato que vale la pena mencionar al respecto es la opinión de Engels quien afirma que el primer trabajador explotado en el mundo fue la mujer, por su marido.
Uniendo las tres teorías: la de Freud, la de Marcuse y la de Engels tendríamos que llegar a la conclusión evidente de que el papel de padre y esposo (desde la oscuridad de los tiempos más remotos) siempre ha estado teñido de despotismo, represión y explotación. Porque el padre cacique es déspota, represivo y explotador. Más tarde, en la sociedad actual, estos roles seguirán siendo desempeñados por figuras paternales-autoritarias de modo más sutil y más efectivo también.
Así, pues, el sentimiento que comúnmente hemos llamado “edipianismo” y que la mayoría (por ignorancia) en el contexto del psicoanálisis solamente ven referido a la relación padre-hijo (en la intimidad de la familia) tiene en realidad alcances metapsicológicos, sociológicos y ontológicos.
Aunque Freud descubrió por primera vez el sentimiento edipiano a raíz del análisis individual y profundo de algunos de sus pacientes y por sugerencia de la Tragedia de Sófocles “Edipo, Rey”, años más tarde (y cuando hace sus investigaciones para “Tótem y Tabú” y para “Moisés y la religión monoteísta”) amplía la constelación edipiana familiar a toda el área social. Y confiesa que el primer germen edipiano no es de ningún modo sólo ontogenético sino filogenético, también.
Y es más: que este complejo viene enraizado en la información filogenética (a modo de preconocimiento) que el individuo trae innata. Un poco por lo que más tarde llamaría Jung inconsciente colectivo, aunque aplicado a otro tipo de cuestiones y de símbolos.
Lo que he escrito en el último párrafo es interesante también para la teoría del conocimiento, por cuanto Freud al hablar de filogenético está hablando no sólo de rasgos generales de la especie humana sino, también, de informaciones innatas que, de cierta manera, caerían en el plano de lo que Platón llamaba “reconocer” desde el preconocimiento innato, y que representa en el “Mito de la Caverna”.
Y, como muy fundamentalmente en ese punto, aparecería el complejo de Edipo que, al brotar en la intimidad del hogar, sería no un conocimiento nuevo sino el renacer de un sentimiento ya experimentado dentro de la especie misma. ¡Todo un hallazgo universal, a mi juicio!