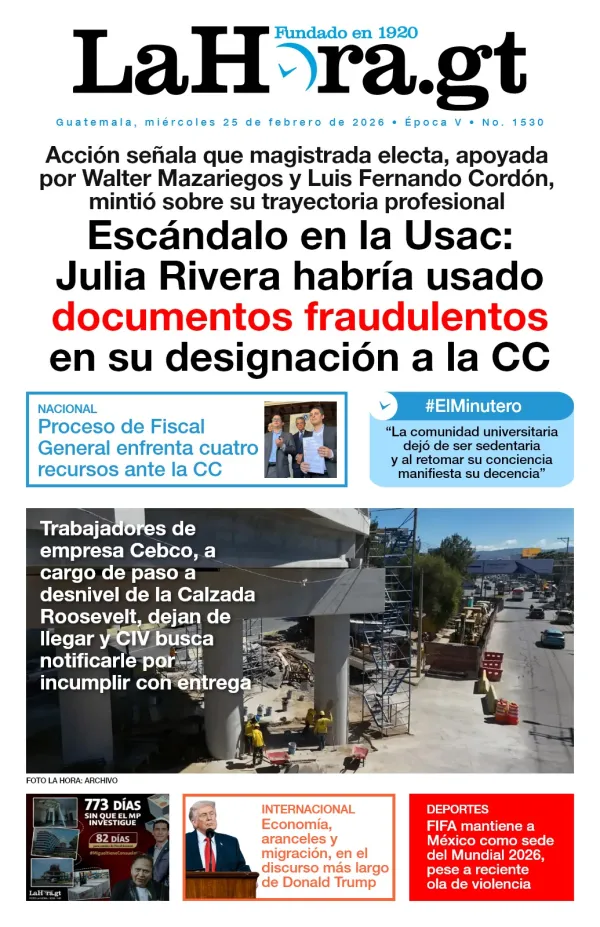¿Tienen los sueños algún valor y sentido importante en nuestras vidas –constituyen una forma de autocomunicación y comunicación con toda la especie– o son, por el contrario, insignificantes hechos psíquicos a los que ninguna elevación y relieve debemos otorgarles?
Las viejas culturas de la cuenca del Mediterráneo prestaban enorme atención a los sueños. Incluso otras también más “racionales” como la griega y la romana, asimismo mediterráneas. En un sentido muy general podemos decir que estas civilizaciones estaban seguras de que era por medio de los sueños como los dioses se comunicaban con los hombres.
La Biblia (por lo menos en el Antiguo Testamento) nos ofrece testimonio de la importancia que los sueños tenían para los judíos. ¿O no fue –como intérprete de ellos- que José alcanzó la distinción y la confianza del faraón?
Sin embargo y ya dentro del cristianismo (por casi dos mil años hasta que apareció Freud) el tema y la importancia de los sueños quedó postergado y más bien consignado como rasgo y elemento solo de la magia negra y de las brujas. Y acaso de la poesía y la literatura y, un poco menos, de la pintura.
La filosofía y la ciencia (dentro del contexto cristiano) despreciaron abiertamente el fenómeno onírico y nada quisieron tener que ver con él. Jamás se ha sabido que un Kant, un Leibniz, un Hegel o un Russell dedicaron algún capítulo de sus obras a analizar los sueños, porque quizá el haberlo hecho les habría traído el más grande desprecio de sus contemporáneos y quizá la Inquisición (o algo similar) les habría conducido a sus terribles tribunales.
Sin embargo, Sócrates, Platón y Aristóteles hablaron abierta y francamente en torno a la importancia de los sueños y les dieron calidad de comunicadores de relevancia, pese a que su época (clásica) ha sido catada por una de las más racionales de toda la historia de la filosofía.
Quiere decir que los sueños han sido importantes tanto en épocas muy racionales (como la griega) como en épocas más inclinadas a lo emotivo, a lo mágico o a lo abiertamente mítico.
Fue el cristianismo quien contundente cortó toda comunicación con la lengua onírica y declaró un divorcio absoluto entre su postura y la de los sueños. Quizá para diferenciarse de aquellas culturas y religiones (incluyendo la judía y su Antiguo Testamento) que sí creían que los sueños eran dignos de ser escuchados y que tenían algo importante que decirnos con una clave asombrosa.
Como ya he dicho la literatura y el arte (por su carácter siempre subversor) fueron las únicas que se atrevieron a contradecir las leyes y el molde cristiano de indiferencia hacia los sueños y los “legitimaron estéticamente” no sólo como recurso sino como motivo y tema de sus obras. De ello dan claro testimonio el Bosco, Shakespeare, Calderón. Goethe y más modernamente Holderlin quien desde la apertura libertaria del romanticismo se atrevió a pronunciar: “El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa” y con ello le asestó un sonoro golpe a la filosofía en extremo racionalista o positivista y de paso al cristianismo, pese al sueño de San José de expatriar al Santo Niño de los territorios de Herodes.
Freud (un judío que tenía fuertes razones para no admirar al cristianismo) es el primero que después de dos mil años de abierto rechazo vuelve a poner en valor la comunicación onírica ¡y es más!, la coloca en la solfa y en la clave de la ciencia aunque como he dicho los románticos se habían atrevido a realizarlo ¡claramente!, pero sólo en código estético.
¿No es sugestivo que haya sido un judío quien desafió “oníricamente” al cristianismo?