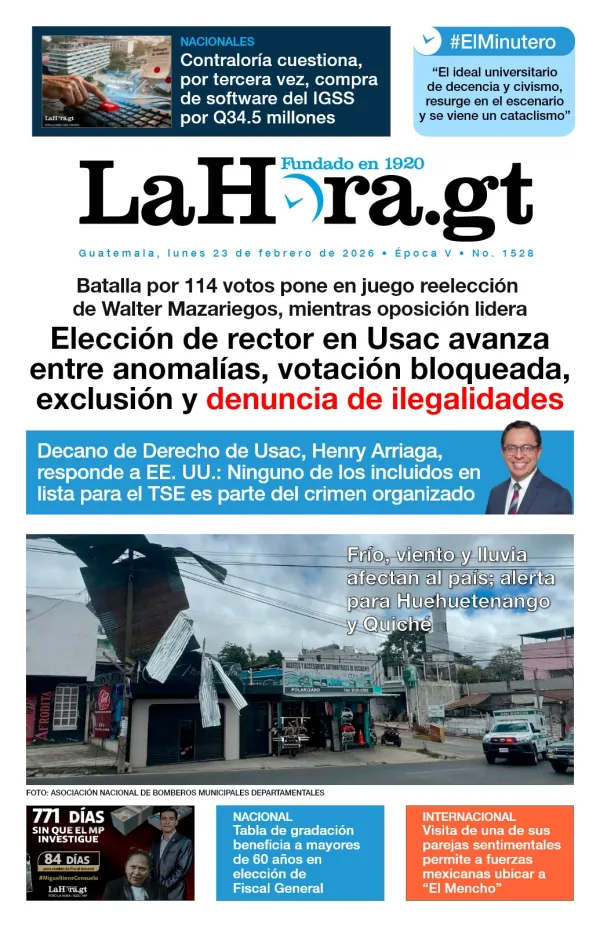@BermejoGt
lfernandobermejo@gmail.com
Hace unos meses escribí una serie de columnas sobre los distintos aspectos de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (o “LIVP” en adelante) que fue aprobada el año pasado por medio del Decreto 29-2024. En una de las columnas abordé una extraña disposición contenida en la ley sobre una figura proveniente del Derecho Internacional de Protección de las Inversiones Extranjeras, la denominada “cláusula paraguas”, y hacía una crítica sobre las razones (o falta de ellas) para incluirla en la ley y sus potenciales efectos perniciosos.
La LIVP en el Título IV “Solución de Controversias y Régimen Sancionatorio” incluyó un Capítulo II “Arbitraje” en donde en el artículo 84, entre otras cosas, establecía que las controversias que se produzcan sobre la interpretación, aplicación o ejecución de los contratos de infraestructura vial podrán ser resueltos por arbitraje. Sin embargo, en general esa disposición no es tan controvertible como sí lo era una extraña disposición en su cuarto párrafo que reza: “Los inversionistas extranjeros tendrán el derecho de acudir al CIADI siempre y cuando así lo establezca un Tratado de Inversión, aplicable al inversionista. Para efectos del Arbitraje de Inversión, este artículo se deberá entender como una cláusula paraguas para los Contratos de Infraestructura Vial…” ¿A qué hacía referencia el artículo 84 al indicar que “…este artículo se deberá entender como una cláusula paraguas para los Contratos de Infraestructura Vial Prioritaria”? Lo explico a continuación.
Las “cláusulas paraguas” son figuras del Derecho Internacional de las Inversiones Extranjeras, particularmente de los tratados de protección de inversiones, como los acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI´s) como se les conoce, así como de los capítulos de protección de inversiones en tratados regionales o multilaterales en acuerdos de libre comercio o tratados especializados en esta materia. No es una figura de “derecho internacional consuetudinario” sino una figura cuyo origen es convencional en tratados entre Estados, no es una figura ni legal (en sentido de Derecho Interno) ni contractual. El origen de la figura viene se puede trazar a la disputa sobre las nacionalización por parte de Irán de la Anglo-Iranian Oil Company en los 1950´s. La disputa resultó en pedidos de protección diplomática de los inversionistas del Reino Unido y hasta un caso en la Corte Internacional de Justicia. Durante las negociaciones de un acuerdo transaccional para dar por terminada la controversia el conocido jurista internacional Elihu Lauterpacht propuso que se acordara una concesión nueva por la cual las empresas británicas pudieran operar de nuevo los campos petroleros iraníes pero amparados en un “tratado paraguas” que pudiera ser sujeto a mecanismos internacionales de resolución de disputas, evitando así, que las controversias sobre las nuevas concesiones o el acuerdo pudiesen ser litigadas únicamente en cortes locales y sujetas a los remedios que pudieren ofrecer la ley local. Una forma de “internacionalizar” las obligaciones sobre concesiones o contratos estatales. Ese tratado “paraguas” nunca se materializó, sin embargo quedó como génesis de lo que se conoce hoy como las “cláusulas paraguas”. Ideas similares sobre la “internacionalización” de los contratos y su sujeción a derecho internacional se manejó en el conocido laudo del caso Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libia (o TOPCO v. Libia).
Modernamente las “cláusulas paraguas” son un producto de negociación en tratados de inversión y su redacción y alcance es distinto en los miles de tratados que existen sobre la materia. En sí, es una disposición que no es incluida en gran medida en los tratados más recientes precisamente porque sus interpretaciones en la jurisprudencia de arbitraje de inversiones ha sido divergente y confusa en cuanto a sus alcances, y los Estados se han dado cuenta que no es conveniente por su potencial de “internacionalizar” una miríada de contratos estatales locales.
En cuanto a su interpretación es relevante destacar que la jurisprudencia no ha sido concorde en establecer sus alcances. Así, por ejemplo, esto se puede apreciar en los casos más emblemáticos en esta materia, SGS v. Filipinas y SGS v. Pakistán. En SGS v. Filipinas un tribunal arbitral analizando un contrato de inspección entre el Estado filipino y Societé Générale de Surveillance de acuerdo al APPRI entre Suiza-Filipinas resolvió que una disputa contractual sobre el incumplimiento del contrato podía ser sujeto a arbitraje invocando la violación de la cláusulas paraguas porque en virtud de ella, se amparaba la protección contractual de los contratos estatales y podía reclamarse utilizando los mecanismos de reclamación del tratado. El enfoque de este caso es el llamado el “plain meaning approach” o del sentido literal de las cláusulas del tratado. En cambio, bajo un contrato similar el tribunal del caso SGS v. Pakistán (bajo el APPRI Suiza-Pakistán) encontró que las cláusulas paraguas no podían englobar bajo el tratado cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales puramente ya que haría superfluas el resto de las garantías de los inversionistas en el tratado (contra la expropiación, el trato justo y equitativo, etc.) así como los mecanismos de resolución de disputas convenidos en los contratos con el Estado. Entonces, este tribunal, bajo la particular redacción de ese tratado, encontró que no podía resolver sobre disputas meramente contractuales. La diferente forma en que resolvieron estos tribunales, bajo la redacción distinta y particular de estos tratados, ejemplifica la divergente interpretación sobre la materia y el hecho de que la interpretación y alcance de las “cláusulas paraguas” es una de las materias más contenciosas en el Derecho Internacional de la Protección de las Inversiones Extranjeras.
Ahora bien, ¿a qué viene a cuento lo anterior? Pues resulta que dicha disposición fue impugnada de inconstitucionalidad por Juan Antonio Mazariegos Puertas, un ciudadano consciente conocedor del Derecho Internacional de la Protección de las Inversiones Extranjeras, y logró identificar lo pernicioso que podía ser para el Estado de Guatemala una disposición tan aberrante y dicha acción ha prosperado declarándola inconstitucional la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio de sentencia de fecha nueva de julio del presente año en el expediente # 70-2025.
Al respecto la CC resolvió en la sentencia que la disposición violaba el artículo 118 de la Constitución al indicar: “La inclusión de una cláusula paraguas en una ley interna, sin el contexto de una negociación bilateral, implica una desnaturalización de la función jurídica del Estado y una transgresión al principio pacta sunt servanda, pues el Estado de Guatemala estaría otorgando unilateralmente prerrogativas a inversionistas sin haber exigido ni garantizado beneficios equivalentes para los nacionales, contrariando al régimen económico y social fundado en principios de justicia social, el cual exige que el Estado oriente la economía nacional en función del desarrollo equitativo y la distribución justa de los recursos, tal como lo establece el artículo 118 constitucional….” La Corte luego añade: “…De ello, se concluye que el contenido de la frase establecida en el artículo 84 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, Decreto 29-2024 del Congreso de la República, efectivamente lesiona los parámetros constitucionales, colisionando con el artículo 118 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque la inclusión de una cláusula paraguas, sin el respaldo de un tratado internacional debidamente negociado y ratificado, altera el equilibrio del régimen económico y social fundado en la justicia social, generando un trato asimétrico entre inversionistas nacionales y extranjeros, así como compromete al Estado en obligaciones internacionales sin reciprocidad formal ni certeza jurídica, exponiendo al país a riesgos en el ámbito del arbitraje internacional sin garantizar beneficios equivalentes, lo que evidencia su inadecuación técnica y jurídica al ordenamiento interno y la evidente transgresión constitucional…”
La sentencia tiene unas disposiciones que requieren más análisis, pero el pronunciamiento final es loable y fue una decisión correcta. Estatuir una obligación de “garantía” a inversionistas extranjeros – únicamente – en una ley del Congreso, como mínimo, no era una disposición con la cual se atendiera el “bien común” y sus efectos pudieran haber sido nefastos en la aplicación práctica. Lo cierto es que la sentencia, si bien halla sus cimientos en la falta de coherencia con el régimen económico social estatuido en el artículo 118 constitucional, no analiza los aspectos de competencia constitucional importantes. Hubiere sido conveniente aclarar los límites constitucionales a las competencias del Congreso en esta materia. Es decir, el Presidente de la República y el Organismo Ejecutivo conforme a lo que disponen los artículos 149 y artículo 183 literal o) constitucional tiene la facultad de “….dirigir la política exterior y las relaciones internacionales…” del país y celebrar tratados con otros países y debe hacerlo como lo indica el artículo 149 “…de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales…” Con fundamento en ello, se pudiera argumentar que el Congreso no puede dictar leyes que pretendan dar garantías a inversionistas extranjeros en tratados de inversión porque eso es competencia del Organismo Ejecutivo, teniendo un rol del Congreso de supervisión solo al “aprobar al tratado”. Lastimosamente, la sentencia no lo deja claro. La Corte de Constitucionalidad estimó inapropiada la disposición por contravenir el artículo 118 constitucional pero no analizó estos temas que hubiere sido importante abordar en la misma para delimitar la competencia constitucional del Congreso para estas materias para evitar casos futuros similares.
Lo cierto es que el sólo hecho de que el Congreso subrepticiamente haya introducido la disposición cuestionada en el 84 de la LIVP debe ser sometido a un análisis escrupuloso y concienzudo. Es decir, ¿cómo se introdujo la disposición? ¿Qué diputado la patrocinó? ¿A instancias de quién? ¿Se motivó en el proceso legislativo y en las comisiones del Congreso el porqué de incluir la disposición? ¿Se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores los potenciales efectos de una disposición así? O bien, ¿se consultó al Ministerio de Economía que tienen la facultad legal de negociar este tipo de tratados y lleva la defensa de casos de arbitraje de inversión? ¿O a la Procuraduría General de la Nación que tiene un equipo especializado en defensa de arbitrajes? Lo más seguro es que todas estas preguntas tengan una respuesta negativa. Esa disposición probablemente se incluyó de una forma opaca y nadie midió los efectos potenciales de una disposición tan anti técnica y potencialmente perniciosa para el país. Debería ser un llamado a profundizar el escrutinio público sobre el proceso legislativo porque se ha visto que los grupos de interés pudieren opacamente incluir disposiciones que pueden ser una receta para la catástrofe financiera del Estado. Hay que aprender de esta experiencia.