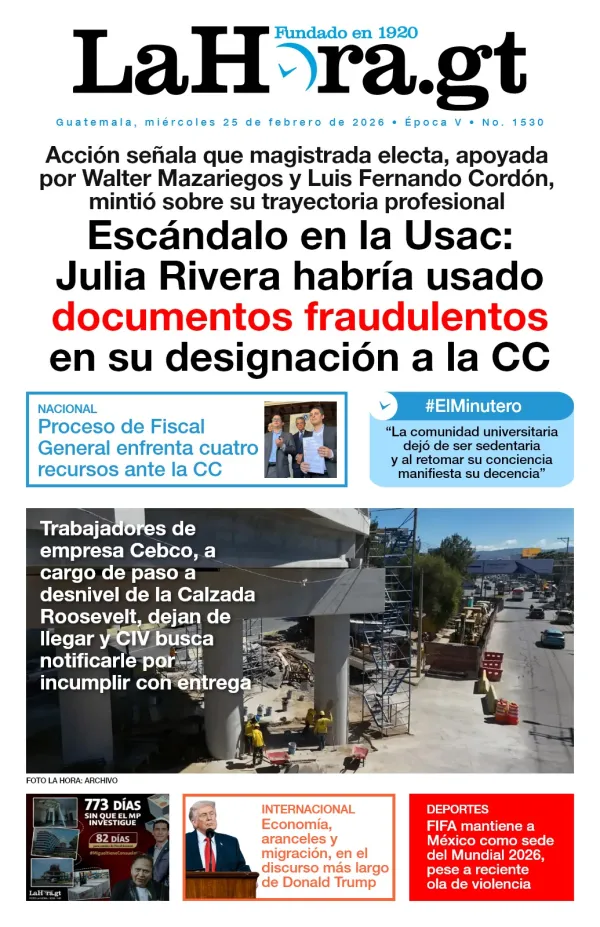En nuestro artículo anterior vimos cómo uno de los problemas en materia del establecimiento de una política nacional del agua es la coordinación interinstitucional. Para ello – como fue expuesto en la presentación de Jaime Carrera, viceministro del agua en el Congreso de Cambio Climático que estamos comentando – se estableció un Gabinete Específico del Agua (GEA) integrado por 6 ministros y un secretario de Estado coordinado técnicamente por el MARN y políticamente por la vicepresidencia. El GEA busca gestionar de manera efectiva el agua y su ciclo hidrológico “en función de las metas del desarrollo sostenible” al mismo tiempo que se acompaña a las municipalidades en sus acciones de saneamiento ambiental. Por cierto, existe ya un convenio con el INFOM destinado al cofinanciamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales, de desechos y residuos sólidos, así como se espera tener pronto una iniciativa de ley de aguas debidamente consensuada con todos los actores interesados, tanto del sector privado como de la sociedad civil y, por supuesto, las comunidades indígenas.
Otro de los eventos del Congreso fue una mesa redonda en la que participaron los directores de las autoridades para el desarrollo sustentable de las cuencas de los lagos de Amatitlán y Atitlán (AMSA y AMSCLAE), la presidenta del INFOM, así como de MGCS. Nos pareció especialmente importante ésta última pues MGCS son las siglas de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur que fue presentada por el ingeniero Obdulio Cotuc y se inspira en la región metropolitana que en su tiempo propuso Meme Colom cuando fue alcalde capitalino. Pues bien, esta Mancomunidad de municipalidades creada desde el 2012 – mediante escritura pública – abarca los municipios de Amatitlán, Fraijanes, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales, Villa Nueva y a la municipalidad capitalina (adherida en el 2019) Es decir, se trata de nada menos que de los casi tres millones de habitantes que viven en unos 1,500 metros cuadrados del territorio departamental de Guatemala.
Pero lo más importante de este proyecto consiste en el hecho que la Mancomunidad promovió la realización de un estudio bastante completo – incluyendo costos – con una propuesta para el saneamiento del área metropolitana capitalina. El estudio, elaborado por los consultores del BID Francisco Carranza y Michael Norton (“Elaboración de una hoja de ruta para el diseño e implementación de un Programa de Saneamiento ambiental de los municipios que integran la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur”) fue financiado con recursos no reembolsables de la Comisión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por el mismo BID. En su primera parte el documento presenta un diagnóstico bastante completo de la situación que prevalece en la región metropolitana a fin de establecer una cobertura de saneamiento mediante un sistema de intercepción de aguas residuales que cubra toda el área metropolitana mediante la implantación de un sistema de interceptores que llevarían las aguas residuales a las respectivas plantas de tratamiento (PTAR).
Estas serían básicamente cinco grandes plantas: la del norte o cuenca del río Las Vacas; la oriental en la cuenca del río Plátanos, y tres PTAR más en el Sur: una al suroeste en la cuenca del río Villalobos, otra más al sureste y finalmente ya en la cuenca del Michatoya se ubicaría la PTAR de Amatitlán. El proyecto incluye el mantenimiento o recuperación de las PTAR existentes – con base en una propuesta conjunta de MGCS, AMSA e INFOM – y claramente los beneficios que se obtendrían si el proyecto se logra construir serían monumentales, pues no solo se lograría la limpieza del río Motagua – evitando que continúe el riesgo transfronterizo que nos expone a una demanda de Honduras por la contaminación de la Bahía de Omoa – sino que también, obviamente, se lograría el saneamiento de la totalidad de la cuenca del sur, recuperando el lago de Amatitlán para la pesca, así como para las actividades recreativas y de esparcimiento que siempre ha tenido, al mismo tiempo que se disminuyen los riesgos para la salud de la población en toda el área de influencia del proyecto.
También el estudio presenta una selección preliminar de las tecnologías de tratamiento de bajo costo, mantenimiento y de fácil operatividad para “lograr el saneamiento de los ríos mediante remoción en las aguas residuales de sólidos suspendidos totales (SST), aceites y grasas (AyG), carga orgánica medida como DBO5 y fósforo total (Pt) (así como) recuperación del lago Amatitlán mediante la remoción en las aguas residuales de todos los contaminantes mencionados en los ríos, agregando la remoción de nitrógeno total (Nt) (y la) protección a la población que pueda estar en contacto con las aguas residuales, mediante la remoción de bacterias patógenas de las mismas” como señala el documento en cuestión.
A estas alturas los lectores ya estarán preguntándose cuánto puede costar un proyecto de tal magnitud. Dividido en tres fases en la primera se trabajarían las PTAR del sur al mismo tiempo que se iniciarían los trabajos de intercepción norte y este a un costo de unos 370 millones de dólares; la segunda fase serían los trabajos para construir los interceptores de la segunda planta de tratamiento del sur, así como los de la PTAR norte (otros 340 millones) culminando en una tercera fase en la cual se terminarían todas las plantas de tratamiento junto al sistema completo de Amatitlán, lo cual supone 300 millones adicionales de manera que resulta evidente que el financiamento internacional de largo plazo es absolutamente indispensable. Si a ello le agregamos los costos operativos de las plantas, la planificación presupuestaria de largo plazo por el MINFIN, incluyendo posibles tasas municipales para financiar los costos operativos de las PTAR pues tenemos a la vista otro de los desafíos a enfrentar. En todo caso, la inversión vale la pena si consideramos los beneficios a obtener tanto en materia de salud de la población como del desarrollo sostenible y la salud de los ecosistemas, incluyendo en primer lugar al agua, fuente de vida cuya regulación es absolutamente necesaria.
Por supuesto, en el Congreso hubo muchas otras intervenciones de gran interés e importancia, pero hemos querido destacar las que nos parecen fundamentales en la coyuntura actual de nuestro país, además de que es imposible atender todo lo que se presenta en eventos de esta naturaleza. Algunos trabajos técnicos como el presentado por el Dr. Oscar Brown delegado de Cuba sobre las energías renovables y su impacto en las comunidades rurales; el presentado por el presidente de AIDIS el chileno Rolando Chamy (“la ciencia guía, la sociedad actual, la política transforma”); el programa de agentes comunitarios ambientalistas expuesto por el delegado brasileño Aurino Nunes; el trabajo técnico del delegado de Puerto Rico, Carlos González, sobre la mitigación del cambio climático en la eutroficación de los lagos mediante sistemas de oxigenación (algo que se podría replicar en Amatitlán), el trabajo del ingeniero Víctor Toledo sobre la “obtención de la respuesta hidrológica de una microcuenca utilizando la fórmula racional de manera más racional”, la mesa redonda moderada por el Dr. Félix Aguilar sobre los retos de la investigación científica de los recursos hídricos ante el cambio climático; la charla magistral del ingeniero panameño Bríspulo Hernández sobre los efectos del cambio climático en áreas costeras de Panamá; el trabajo técnico del ingeniero Cristian Saravia sobre las emisiones de amoníaco como impulsor de la contaminación atmosférica en Guatemala o las exposiciones de la presidenta del INFOM y de los directores de AMSCLAE y de AMSA, todo esto hubiese merecido comentarios por separado, algo que no es posible en este tipo de artículos. En todo caso, el evento fue exitoso, sin lugar a dudas, de manera que sus organizadores merecen felicitaciones de nuestra parte, aunque sea de lamentar que no hubiese habido un mayor número de estudiantes o funcionarios del sector público como participantes.