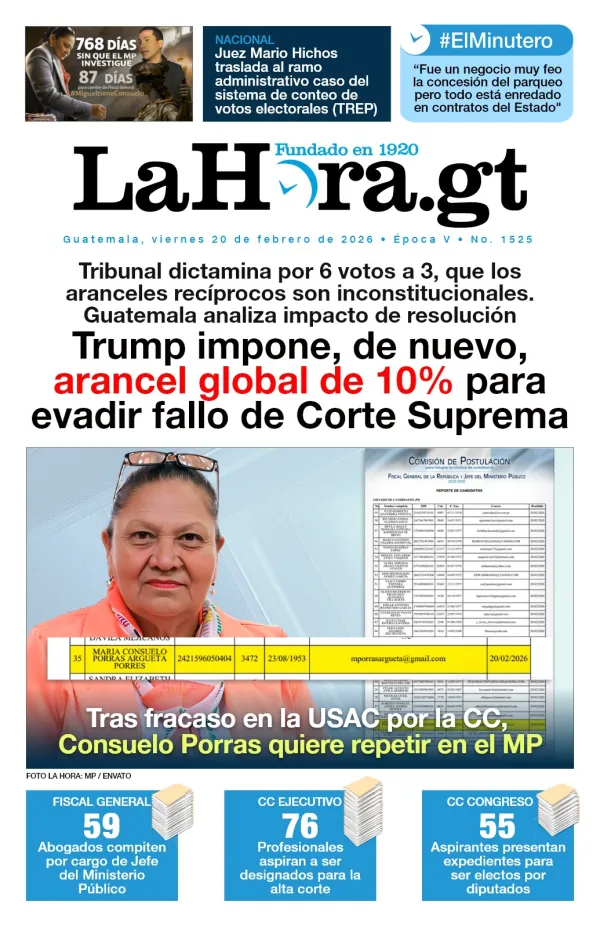Los científicos entienden por paradigma el conjunto de teorías y de postulados que constituyen la base del conocimiento. Thomas Kuhn popularizó el término con su famoso libro “La estructura de las revoluciones científicas”, publicado en 1962 y en el cual argumenta que estas “revoluciones científicas” se producen cuando hay cambios paradigmáticos que cambian radicalmente la manera de pensar, el pensamiento de la mayoría de la gente de modo que aparece una nueva filosofía o “cosmovisión” como suelen llamarla, por ejemplo, los mayas aquí en Guatemala. Un ejemplo de este tipo de cambios paradigmáticos lo tenemos cuando recordamos la revolución que significó para la humanidad entera el cambio del paradigma geocéntrico al paradigma heliocéntrico en el siglo XVI. Tanto Copérnico como Galileo fueron quienes plantearon la nueva concepción del sistema solar/planetario como la mejor forma de explicar la posición de la Tierra. Descartes transformó la filosofía de su tiempo gracias a la “duda metódica” que lo llevó a postular la propia existencia como algo de lo que no se puede dudar: pienso, luego existo: cogito ergo sum. El sujeto o individuo aparece primera vez como uno de los temas centrales de la filosofía y, a la vez, la separación entre sujeto pensante y el objeto material externo al individuo: res cogitans y res extensa. Finalmente, el nuevo paradigma se afianzó en el siglo XVIII gracias a los descubrimientos del gran científico inglés Isaac Newton quien postuló las leyes de la gravitación universal para explicar no solo la fuerza de gravedad como la causa del movimiento de los cuerpos celestes y la forma como esta determina las órbitas planetarias alrededor del sol sino también los fenómenos físicos en términos generales. Pero se necesitaron más de 200 años para que el nuevo paradigma se convirtiese en una nueva manera de pensar, en una nueva “cosmovisión” o filosofía.
Ahora estamos en una situación similar, porque a principios del siglo pasado el nuevo paradigma de la física cuántica vino a revolucionar el pensamiento científico, pero la transición hacia ese nuevo pensamiento debe complementarse con los cambios que deben ocurrir también en las ciencias químicas, biológicas, naturales (incluida la ecología) y ciencias sociales en general y estos, aunque han hecho avances significativos, todavía no se consolidan. Un libro relativamente reciente escrito conjuntamente por el físico austríaco Fritjof Capra y el biólogo italiano Pier Luigi Luisi, The Systems View of Life. A Unifying Vision (La visión sistémica de la vida. Una visión unificadora, 2014) ha venido a proporcionar una síntesis bastante completa acerca tanto de la crítica del viejo paradigma: la visión mecanicista de la vida a la cual se opone el surgimiento del pensamiento sistémico y una nueva concepción de la vida fundada – entre otras teorías contemporáneas – en la teoría de la autopoiesis de los grandes científicos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela así como también en los nuevos patrones matemáticos, no lineales, del mundo viviente, en la geometría fractal al igual que en la teoría de la evolución darwiniana, en la epigenética y la biología molecular, en la cibernética y en las neurociencias sin olvidar la lingüística cognitiva y en una nueva relación entre la ciencia, la espiritualidad y la religión así como en la ecología profunda y las ciencias sociales en general.
Para que tengamos una idea de lo que son los planteamientos del nuevo paradigma que se inaugura con la física cuántica tomaremos como base la idea tradicional acerca de que en el mundo macroscópico de la física la realidad “objetiva” se descompone en pequeños objetos materiales los cuales – desde tiempos de Demócrito – se les llamó “átomos” que en griego significa “lo que no se puede dividir”. Pues bien, la física atómica no solo descubrió que los átomos se componen de un núcleo – que a su vez se compone de protones y neutrones – sino que alrededor del núcleo giran los electrones todo lo cual – como sucede con la fuerza o campo de gravedad a escala macro – se mantienen unidos gracias a los campos de fuerza nuclear débil –la radioactividad– y fuerte, que mantiene unido al núcleo el cual, lejos de ser indivisible, si es fisionado por una acción energética generada por un reactor –recordemos que el otro gran campo universal, además del gravitatorio, es el campo electromagnético de la energía, la cual según la famosa fórmula de Einstein es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado (E=MC2)– el cual puede generar energía permanentemente si el reactor se utiliza para ese propósito o bien, si la fisión se produce al interior de un artefacto bélico, en una deflagración nuclear: la bomba atómica, las armas nucleares.
Y el mundo de las partículas subatómicas es todavía más complejo ya que en él estas se comportan de manera arbitraria y probabilística lo cual dio lugar al famoso principio de incertidumbre postulado por Heisenberg. Y si a lo anterior le agregamos la teoría de la relatividad postulada por Einstein nos podemos imaginar el desconcierto absoluto que todo esto provocó en la ciencia, acostumbrada a las rigurosas predicciones matemáticas de la física newtoniana clásica. La exploración de los mundos atómico y subatómico puso a los científicos en contacto con un mundo extraño que conmovió las bases de su “cosmovisión” forzándolos a pensar de forma absolutamente nueva. Nunca antes había ocurrido algo semejante porque, aunque el tránsito del paradigma geocéntrico al heliocéntrico fue también violento – Galileo fue obligado a retractarse por la Iglesia y las investigaciones de Copérnico fueron publicadas hasta después de su muerte por el temor que mantuvo durante su vida a ser víctima de la persecución eclesial. La teoría de la evolución de Darwin no implicó represión alguna, al menos en la Inglaterra de su tiempo – pero con los descubrimientos de principio del siglo pasado los científicos enfrentaron un serio desafío a su capacidad misma para entender el universo.
Recordemos que la famosa paradoja EPR (Einstein, Podolski y Rosen) fue postulada como un experimento mental que negaba la posibilidad de que las partículas subatómicas se comportasen en la forma que creía la escuela de Niels Bohr, para quien el contacto entre ellas podía realizarse instantáneamente en virtud del principio de no-localidad. Para Einstein esto era imposible porque nada puede moverse a mayor velocidad que la luz. Pues bien, los experimentos de Alain Aspect – ganador del premio nobel de física – en el Paris de los años 80 (Einstein ya había fallecido así que nunca se enteró) comprobaron que Bohr tenía la razón y que el equivocado era él. Tanto la no-localidad como el comportamiento de las partículas – dependiendo de si son observadas o no – que puede ser dual – corpuscular u ondulatorio permite afirmar que los objetos materiales de la física clásica no son tales y en su lugar lo que “existe” son esas entidades abstractas de naturaleza dual, algo que caracteriza a la luz misma la cual puede tomar la forma de ondas electromagnéticas o bien de partículas (o fotones) que al principio fueron llamadas “quanta” por el propio Einstein, y de allí deriva el nombre de mismo de la nueva física, llamada “cuántica” por tal motivo.
Resolver el problema de la paradoja partícula/onda obligó a los científicos a poner en cuestión la cosmovisión mecanicista cartesiano-newtoniana porque ponía en duda el concepto mismo de la realidad de la materia que a nivel subatómico no existe con certeza en posiciones definidas pues se manifiesta como “tendencias a existir o a ocurrir” algo que se expresa en forma de probabilidades, de manera que la noción clásica de objetos materiales se disuelve en patrones ondulatorios que no pertenecen a “cosas” sino que se trata de interconexiones de fenómenos en red. De allí la importancia del holismo metodológico (el todo es distinto y superior a las partes) que vino a substituir la metodología basada en el análisis propia del método cartesiano porque la física atómica demuestra que las partículas subatómicas no tienen significado alguno en tanto que entidades aisladas y que solo pueden ser entendidas en tanto que interconexiones o correlaciones entre varios procesos de observación y medida. Como explicó Niels Bohr “las partículas materiales aisladas son puras abstracciones pues sus propiedades solo pueden ser definidas y observadas a través de sus interacciones con otros sistemas”, no trata de “cosas” pues, sino interconexiones entre las cosas. En física cuántica siempre tenemos que ver con redes e interconexiones en red, no con cosas materiales.
De lo anterior se deduce que, en última instancia el verdadero choque provocado por la ciencia del siglo veinte – como veremos en nuestro próximo artículo – consiste en el hecho que los sistemas vivos (y los seres humanos al igual que las sociedades, la naturaleza o el planeta mismo en que vivimos) no pueden ser comprendidos plenamente a través del análisis. Las propiedades de las partes no son propiedades “intrínsecas” – algo en lo cual la física cuántica coincide con el budismo – y solo pueden comprenderse al interior del patrón de organización de una totalidad y es por ello que su estudio se concentra no en los “ladrillos” de la construcción sino en el patrón de organización de la estructura completa. El pensamiento sistémico es contextual. A diferencia del analítico (que separa) el sistémico es sintético y busca reunir a las partes en un contexto más amplio, holístico.