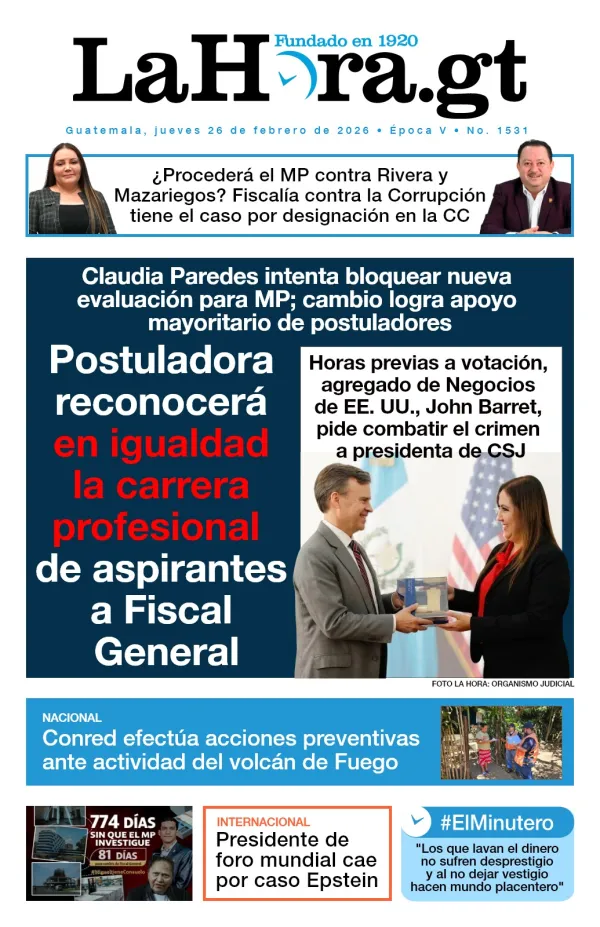A mediados de los años 90 del siglo pasado los genocidios ocurridos en Ruanda y en la antigua Yugoeslavia originaron una tendencia en materia de política exterior originada principalmente en círculos de la intelectualidad francesa –el partido socialista francés ya que uno de los padres de la misma fue Bernard Kouchner, quien fue ministro de Exteriores de Lionel Jospin– para justificar intervenciones llamadas “humanitarias” en conflictos armados internos en los cuales se producían atrocidades masivas contra la población civil, a pesar de que las mismas fueron consideradas como crímenes de guerra desde que los protocolos adicionales a los 4 Convenios de Ginebra de 1949 fueron aprobados en Ginebra en 1977. Recordemos además que Francia es el país en donde se originaron ONG’s humanitarias como Medecins sans Frontière que ya operaban en muchos países que sufrían conflictos armados.
Lo ocurrido en Ruanda y en Yugoeslavia llevó al establecimiento de tribunales ad-hoc para juzgar a quienes eran imputados de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de actos de genocidio. El desmembramiento de Yugoeslavia –promovido y fomentado por Occidente– llevó a situaciones límite dentro de las cuales es preciso recordar no solo la “balcanización” de ese antiguo país comunista compuesto por varias repúblicas (Serbia, Croacia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Eslovenia) mosaico étnico-lingüístico y religioso (cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes) parecido a la antigua Unión Soviética que –no por casualidad– habría de sufrir la misma embestida occidental, debido a la expansión de la OTAN hecho que adquiriría mayor fuerza hasta principios de siglo. Tanto el expresidente serbio Slobodan Milosevic como personajes como Mladic y Karadzic, entre otros, fueron capturados y llevados a La Haya para ser juzgados por el tribunal especial que se ocupó de conocer estos casos. En buena medida esta preocupación –que es genuina si de lo que se trata es de proteger a la población civil y de hacer que el derecho internacional humanitario se aplique en toda situación de conflicto armado, sea este interno o internacional– fue lo que llevó a la firma del tratado de Roma que permitió establecer el Tribunal Penal Internacional.
Como resultado de la tendencia a las intervenciones humanitarias se generó también un fenómeno “doctrinario” en derecho internacional que sostiene que en situaciones en la cuales un Estado no se encuentra en capacidad de proteger a su propia población se justifica la intervención de la comunidad internacional por razones humanitarias. Surgió así la doctrina de “responsabilidad de proteger” (abreviada como R2P por sus siglas en inglés) la cual, como recordaremos fue utilizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para aprobar la resolución que aprobó la intervención de la OTAN en Libia para derrocar a Muammar Khadafi, acusado de cometer atrocidades contra su propia población. Khadafi fue ejecutado extrajudicialmente y Libia fue desintegrada cayendo en la situación de “estado fallido” en que ya otros países (Somalia es el caso más notorio en el cuerno de África pero aquí en nuestro subcontinente tenemos a Haití y Siria ahora mismo han caído en la misma trágica situación) habían caído. La intervención humanitaria fue un rotundo fracaso en Libia y a ello se debe, a nuestro juicio, el desprestigio que sufrió la nueva doctrina. Incluso a pesar que de los rusos intentaron utilizarla cuando se vieron forzados – a pesar de la advertencia de Putin en el 2008 en la Conferencia de Seguridad de Múnich– a intervenir en Georgia para impedir que este país se hiciese miembro de la OTAN. Recordemos también que esto llevó a la “independencia de facto” de dos ex provincias georgianas (Abjazia y Osetia del Norte) en donde Moscú intervino supuestamente para “proteger” a su población, pero también del lado occidental hay que recordar que la OTAN bombardeó Belgrado a fines de los 90 e intervino abiertamente en ese país para lograr también independizar “de facto” al Kosovo, en donde la mayoría de la población es de etnia albanesa.
No hace falta decir que los países occidentales no han vuelto a utilizar R2P y menos aún ahora que son ellos los que se encuentran en el predicado que deberían aplicarla en los conflictos internos de Israel y de Siria en donde es evidente que se están cometiendo crímenes de guerra, atrocidades masivas y acciones que (en el caso de Gaza) tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional han señalado que pueden ser calificados de genocidio.
Traemos todo esto a cuento porque ahora que se han iniciado las negociaciones entre Moscú y Washington para poner fin a la guerra en Ucrania el canciller Serguei Lavrov ha dicho que las provincias ucranianas de la región del Donbás que fueron anexionadas son innegociables. La justificación de Lavrov se basa en la Declaración 1514 de Naciones Unidas, que data de los años 60 del siglo pasado y que, como sabemos, consagra el derecho de libre determinación de los pueblos e –independientemente de la validez de los referéndums celebrados tanto en el Donbás como en Crimea – lo que sí es innegable es que si juzgamos lo que ocurre en la frontera oriental de Ucrania, poblada principalmente por población étnicamente rusa y de idioma ruso, no ucraniano– es que el fracaso rotundo de los Acuerdos de Minsk podría justificar la decisión de Moscú de proteger a la población de etnia y habla rusa dado que es evidente que de los tres componentes de todo Estado (gobierno, población y territorio) el más importante es la población. Puestos en la balanza la integridad territorial y el derecho de libre determinación de los pueblos es evidente que este último tiene prioridad y prevalece sobre la otra. Un tema fundamental del derecho internacional público y no solo del derecho internacional humanitario.