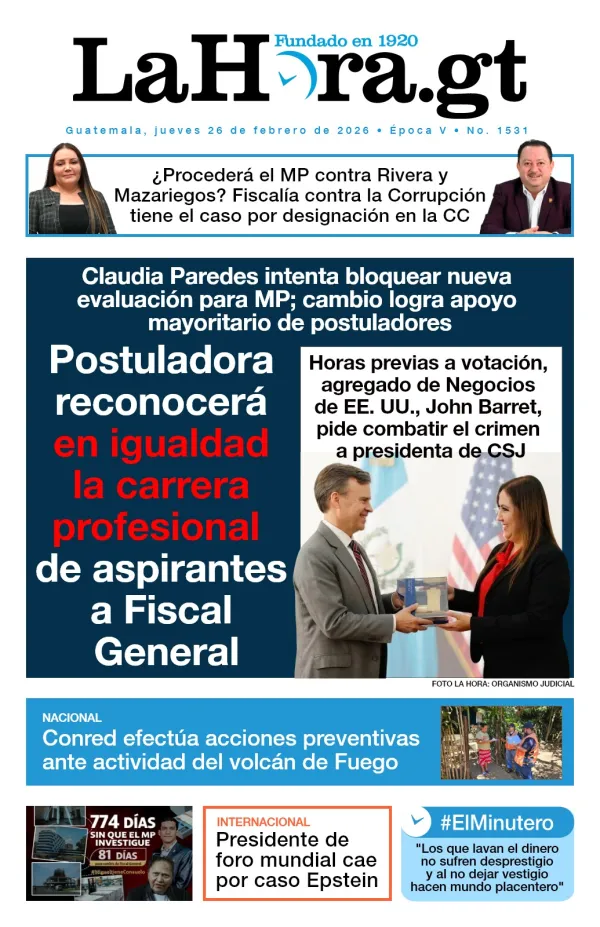Homenaje solidario a la Asociación para la Comunicación, el Arte y la Cultura COMUNICARTE, a sus fundadores Boris Hernández q. e. p. d y Arturo Albizures por cumplir 35 años de acompañar luchas populares, grabar memoria audiovisual histórica, preservar para generaciones futuras los rostros sudorosos del campesino, las siluetas de niños desnutridos, la combatividad sindical, la brutal represión contrainsurgente, el descubrimiento de fosas clandestinas, el llanto inconsolable de viudas del Conflicto Armado Interno en Guatemala y el incansable calvario de familiares en busca de víctimas de desaparición forzada.
Desde 2011 cada 30 de agosto, la humanidad conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que tiene su origen el 21 de diciembre de 2010 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/65/209 en la que expresa preocupación por el aumento de desapariciones forzadas o involuntarias en muchas regiones del planeta y por el exagerado aumento de denuncias de hostigamiento, maltrato e intimidación que soportan testigos de desapariciones o familiares de personas desaparecidas.
¿Cómo se define la desaparición forzada? El artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas dice que es: “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Esta Convención Internacional, es un instrumento jurídicamente vinculante para prevenir el inhumano fenómeno de la desaparición forzada y reconocer el derecho que asiste a víctimas y familiares de acceder a la justicia, la verdad y reparación digna.
También la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adoptada el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil durante el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA establece que, la desaparición forzada de personas constituye un “crimen de lesa humanidad.” El Estado de Guatemala es parte de esta Convención.
Este crimen es imprescriptible en el tiempo y el espacio, en ese sentido, tanto la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establecen que, “como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una desaparición forzada, ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.”
Responsabilidades de los Estados Partes. Los Estados están obligados a adoptar medidas para que la desaparición forzada se tipifique como delito en la legislación penal y considerar que la práctica generalizada o sistemática constituye un crimen de lesa humanidad. Además, deben legislar para que este acto se castigue con penas severas acordes a la extrema gravedad del hecho.
Los organismos internacionales y regionales de derechos humanos saben que en Guatemala durante el Conflicto Armado Interno, el Estado guatemalteco cometió graves abusos de estos derechos y crímenes de lesa humanidad, por eso se reclaman más de 45,000 personas víctimas de desaparición forzada o involuntaria.
Faena épica, perseverante, interminable y sin descanso hasta encontrarlos. Desde los años 70 del Siglo pasado, muchas familias guatemaltecas que buscan a parientes desaparecidos están organizadas y mantienen con firmeza la decisión de continuar la búsqueda de sus seres queridos, exigir derechos a la verdad, justicia, reparación, prevención de futuras desapariciones y garantía de no repetición. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, han impulsado acciones propositivas tendentes a fortalecer y normar mecanismos de búsqueda que pese a que han transcurrido varios Gobiernos ninguno ha mostrado interés en el tema. Una muestra es la iniciativa 35-90 que tiene más de 17 años de haber sido presentada y a la fecha no muestra ningún avance, está congelada.
Para las familias de víctimas de crímenes de lesa humanidad nada, pero para los victimarios del ejército nacional y demás elementos del aparato represivo del Estado responsables de estos crímenes, les han autorizado el pago de millones de quetzales “por sus servicios prestados a la Patria.” ¡Qué ironía!
Del 25 al 29 de agosto del presente, estuvo en Guatemala en visita académica, el señor Juan Pablo Albán Alencastro, académico peruano, experto independiente y actual integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, a quien tuve el gusto de conocer por invitación que recibí de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala OACNUDH, para asistir a reunión de seguimiento a la mesa de diálogo de colectivas de víctimas y organizaciones de sociedad civil relativa al “Plan Nacional de Búsqueda de Personas.”
El objetivo de esta reunión fue: “Generar un espacio de diálogo para conocer los avances jurisprudenciales del Comité contra la Desaparición Forzada que permitan fortalecer las acciones de incidencia relacionadas al diseño e implementación del “Plan de Búsqueda Humanitaria.”
Por último, exhorto al presidente de la República Bernardo Arévalo a que otorgue atención al tema de la desaparición forzada de personas, atienda las responsabilidades que competen al Estado, cumpla sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratifique la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.