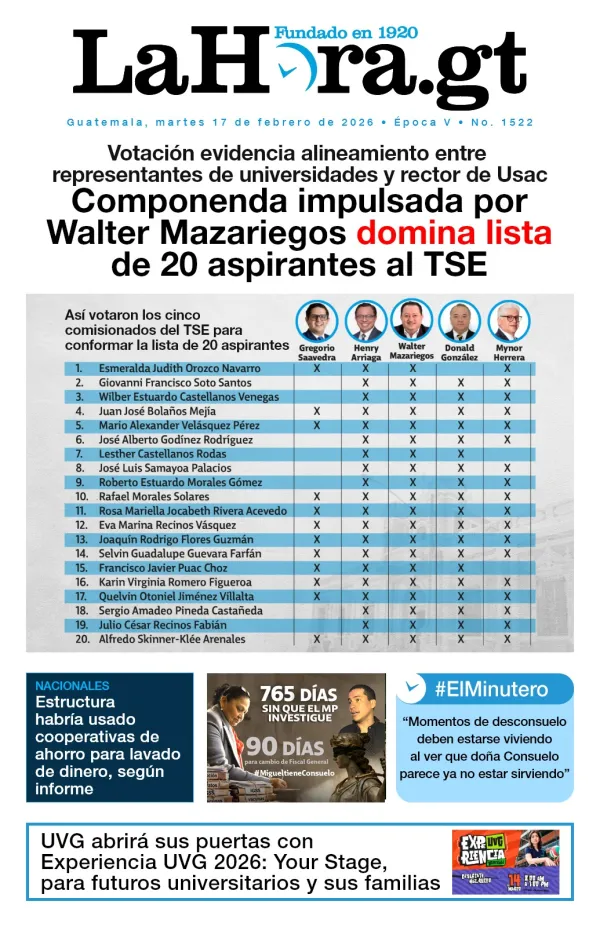En un país con pocas capacidades de comprensión lectora, donde los maestros están dominados por un capo de la educación que no lee, que no escribe y que piensa solamente en el derecho de su nariz, en un país donde la universidad pública está cooptada por otro capo que no lee, que no escribe y que solamente piensa en su bienestar y poder, hacer un evento que promueva la lectura es un acto de rebeldía en el que hay que participar para aprender a leer, algunos, aprender a pensar, otros o para presentar libros, textos, mensajes que nos permitan ver el mundo desde diferentes perspectivas. Eso es Filgua, la Feria Internacional del Libro de Guatemala, imagínese, la Feria del Libro.
La visión tradicional de lo que es leer viene de la concepción tradicional del aprendizaje, esto es, aprender como reflejar, una visión conductista esencialmente, en la que leer es reflejar el supuesto conocimiento en el texto. Leer, desde esa perspectiva individualista conductista es ejercitar la mente, una supuesta mente. Esa visión tiene una práctica educativa asociada, una didáctica asociada, en la que se aprende a leer por estímulo y por respuesta, a lo Pávlov, se memoriza elementos de la lectura y se repiten. Aprender entonces, desde esa visión es reflejar. Los psicólogos cognitivos hicieron una transformación fundamental en esa concepción a finales del siglo pasado, Siglo XX, y conceptualizaron el aprendizaje desde la cognición, esto es, desde la capacidad de armar conexiones basadas en conocimientos previos como lo documentó David Ausebel y los desarrolló Joseph Novak o lo clarificó Ignacio Pozo en España para Iberoamérica.
La visión cognitivista del aprendizaje significaría que leer es hacer conexiones, es construir mapas mentales, es la adquisición de información a través de conceptos y teorías. Es una visión individualista de que leer seria entonces aprender, recibir conocimiento, acoplar conceptos y teorías para aplicarlas en nuestra vida. Esa visión de aprendizaje tiene como metáfora el computador, porque la mente es vista como un computador y leer es la actividad que hace que dicho sistema informático, metafóricamente hablando, funcione. La cognición ha sido un elemento importante en nuestra concepción de lo que es leer, de lo que es aprender. Pero leer es mucho más que lo que los cognitivistas creen. Leer es una actividad social, es la capacidad de participar, es la emoción de existir en sociedad, por eso es que no se puede desacoplar, desvincular el leer con el escribir, somos seres que inventamos mundos leyendo y escribiendo, somos ingenieros de las letras, artesanos de las frases, poetas de las oraciones.
Desde el constructivismo, tanto psicológico como filosófico, leer es construir y no solamente absorber, es un proceso activo de participación tal como lo promueve la Feria Internacional del Libro de Guatemala, Filgua, una actividad que promueve la lectura activa, melodiosa, de relación con otras personas, conversación entre autores, lectores, editores, libreros, todos. A Filgua debemos ir todos, los que leen y no leen, todos. Es un patrimonio cultural que debemos hacer crecer con nuestros actos, nuestras lecturas, nuestros escritos, largos o cortos, de izquierda o derecha, amorosos o no, pero nuestros.
El reto de una feria como la Feria del Libro, que se realiza desde el 1 al 13 de julio en Forum Majadas, Ciudad de Guatemala, es enorme. En un país donde apenas 18% de los alumnos entienden con claridad lo que leen, la Feria del Libro tiene un gran reto. Pero no solamente en Guatemala, en España, donde el 50% de los estudiantes pasan la prueba de comprensión de lectura, o sea, hay otro 50% que no pasa la prueba, también tienen problemas. El otro reto es la mera existencia del libro de papel que parece ya no ser prioridad ante un mundo digitalizado, visual, auditivo, pero que en el fondo depende del libro real, del libro de carne y hueso, del libro donde anotamos con lapicero lo que pensamos cuando la conversación con el autor se torna intensa.
A estos obstáculos de la digitalización, del excesivo uso de las redes sociales, la tiktok-catización de la cultura que quiere reducir la complejidad de la realidad a segundos de videos mal hechos hay que agregar la ausencia de didácticas de la lectura. En Guatemala no tenemos programas de investigación científica, ni lingüística, ni antropológica, ni tecnológica sobre cómo aprenden las personas en general ni cómo aprenden a leer y a escribir para poder generar didácticas específicas de la lectura y escritura que se puedan incorporar a la formación docente. Debemos aún darle sentido a la escritura, al libro, a la vida, a la muerte, al amor, al desencanto para encantarnos nuevamente. Para eso es Filgua.