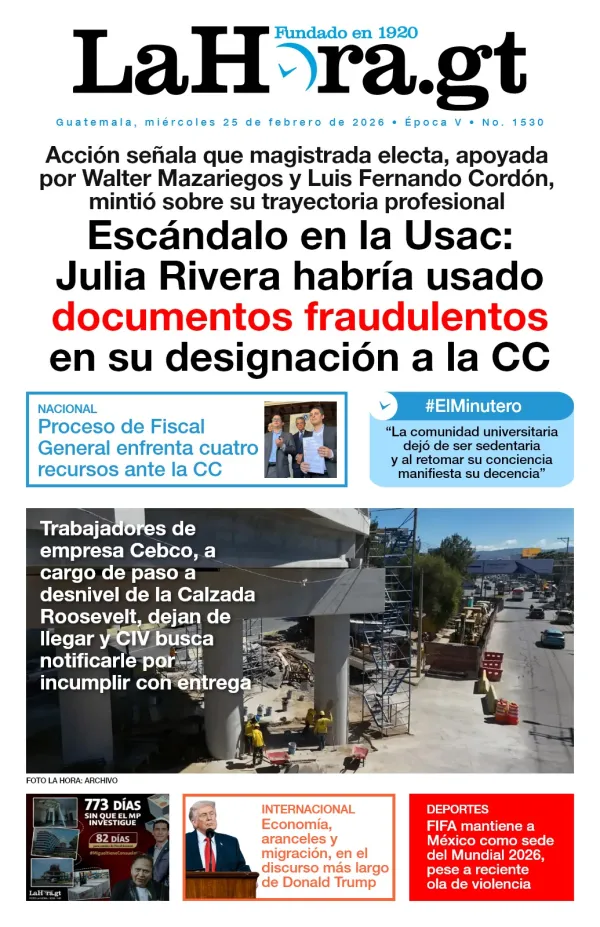La canción Luna de Xelajú se convirtió en un himno nacional y no solamente en una canción local. La razón: La larga tradición quetzalteca separatista, siempre queriendo formar su propio Estado, siempre en pugna permanente con el poder central de Guatemala, desde la Colonia y luego con la consolidación del Estado de los Altos, Quetzaltenango fue separatista. Vino la revolución liberal y algunas ideas del Estado de los Altos lograron cuajar, entre ella, la Universidad de Occidente, el mismo Ferrocarril de los Altos, entre otros. Sin embargo, el terremoto de San Perfecto y la erupción del volcán Santa María, con el nacimiento del volcán Santiaguito, dejó destruida la ciudad. No hubo ayuda del gobierno central para la reconstrucción y nuevamente se escucharon los mismos cantos separatistas de siempre. Por eso la canción Luna de Xelajú es un artificio antropológico para capturar a Quetzaltenango y hacerla sentir parte de Guatemala.
La vida cultural de Quetzaltenango se intensificó en el Siglo XX. La música en general tuvo un enorme auge, pero la música de marimba fue realmente el ícono que marcó a la Ciudad de la Estrella, como la Cuna de la Cultura. Si bien a inicios del Siglo XX fueron los hermanos Hurtado y luego vino Domingo Bethancourt, la segunda mitad del siglo la marca José Esteban Lepe, un músico completo, marimbista y compositor, marimbero, que refleja la riqueza cultural quetzalteca.
En efecto, también la poesía y el teatro se convirtieron en prácticas culturales permanentes en la ciudad, tal como lo refleja la realización anual de los Juegos Florales, los cuales por más de un siglo han sido el espacio de las letras, primero a nivel local, luego centroamericano y ahora hispanoamericano. El deporte también siempre había tenido un lugar, pero a mediados del Siglo XX empieza un renacer en todas las áreas deportivas quetzaltecas. Destaca el fútbol, por supuesto, con el nacimiento de su Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco, que toma el nombre de su estrella, Mario Camposeco, quien muriera trágicamente en 1951 en un accidente de avión. El equipo de fútbol tiene una afición que refleja las luchas quetzaltecas y guarda la esencia de la identidad local.
En la década de 1960 los nadadores Danilo López y Augusto Ixquiac entrenaban en las tibias aguas de una piscina municipal llamada «El Chirriez», en la ciudad de Quetzaltenango, como parte del equipo que intentaría atravesar el Canal de la Mancha, canal helado que une el sur de Inglaterra con el norte de Francia. La proeza la realizó Danilo López a sus 28 años al cruzar a nado los 35 kilómetros de aguas heladas. Este triunfo fue fundamental para construir identidad deportiva quetzalteca, ya que fue el primer centroamericano en lograr dicha proeza. La vida deportiva se reflejaba en una ciudad donde no solamente se practicaba el fútbol, beisbol, karate, natación, sino muchos deportes más que eran testigos de la consolidación de una ciudad educativa, toda vez que si bien desde el Siglo XIX era ya, Quetzaltenango, un referente de la educación nacional y del Sur de México, en la segunda mitad del Siglo XX se convierte en una Ciudad Universitaria.
La vida universitaria quetzalteca había empezado de forma autónoma un mes de noviembre de 1876: Nace la Universidad de Occidente. Esta fue una universidad estatal cuyo cuerpo docente debía ser quetzalteco. Luego del terremoto de San Perfecto y de la negativa del presidente de turno a apoyar a la Universidad de Occidente y al mismo Ferrocarril de los Altos, la vida universitaria quetzalteca se centró en extensiones de la Universidad de San Carlos, la cual incrementó su presencia en 1968 con la fundación del primer centro universitario fuera de la capital, el llamado Centro Universitario de Occidente, CUNOC, que fue el heredero de la misma Universidad de Occidente, la verdadera y no el otro monigote que inventaron para tener espacios en las Comisiones de Postulación. El CUNOC además de heredar las diferentes extensiones de la Universidad de San Carlos, entre ellas la de derecho y la de económicas, se ha convertido en una verdadera universidad. Pero la segunda parte del Siglo XX también representó el incremento de extensiones universitarias de todas las universidades del país las cuales tenían sede en Quetzaltenango con programas variados y muchas de ellas haciendo enormes inversiones en infraestructura, así como otras universidades que no existían en la capital como la Universidad Mesoamericana, cuyo origen es quetzalteco. Quetzaltenango entonces se convirtió en una verdadera ciudad universitaria.
Paralelo a la intensa vida cultural, deportiva y universitaria, Quetzaltenango también fue el espacio del desarrollo industrial de la región. Ya a finales del Siglo XIX emerge la industria textil, particularmente la Fábrica Cantel, la pionera de la industria textil del país. Se reporta que en 1900 la fábrica operaba con más de mil trabajadores y una centena de máquinas. Emergen luego otras industrias textiles, Montblanc, El Zeppelin, Capuano, para mencionar tres grandes industrias quetzaltecas que marcan a la ciudad. Paralelamente, nacía la industria de licores. Ya la cervecería había iniciado en el Siglo XIX y se consolida la Industria Licorera Quetzalteca. Así que el Siglo XX fue para consolidar a una ciudad eminentemente cultural, con una enorme capacidad educativa, con cientos de ofertas de educación primaria, secundaria y universitaria. Era también en el Siglo XX una ciudad deportiva, así como una ciudad industrial.
La larga historia de producción de bienes y servicios en Quetzaltenango no se reduce a las grandes industrias, sino que debe incluir a la inmensa cantidad de artesanas y artesanos quetzaltecos que por siglos vienen construyendo identidad local, ya sea con la producción del chocolate, los textiles hermosos que forman las manos quetzaltecas, el cuero, la madera, el hierro y cuanto producto se ha trabajado y formado en una valiosa artesanía quetzalteca, no digamos la milenaria cocina quetzalteca. El Siglo XX consolida, entonces, a una ciudad integral, cuyas raíces quichés se articulan con la emergencia de una nueva cultura.
Ahora hay que ver para adelante. En la próxima entrega haré un análisis de la situación actual para enfocarme en la Quetzaltenango que queremos construir los y las quetzaltecas, un espacio libre del racismo que heredamos, un espacio para vivir bien, un ejemplo de cuidado ambiental, de una ciudad verde, capaz de reusar el agua, capaz de sembrar árboles y cuidar sus bosques, capaz de afrontar las grandes desigualdades que marcan lo urbano con lo rural, capaz de seguir escribiendo poesía, capaz de hacernos soñar nuevamente en que es posible, es posible ser feliz en este hermoso territorio.