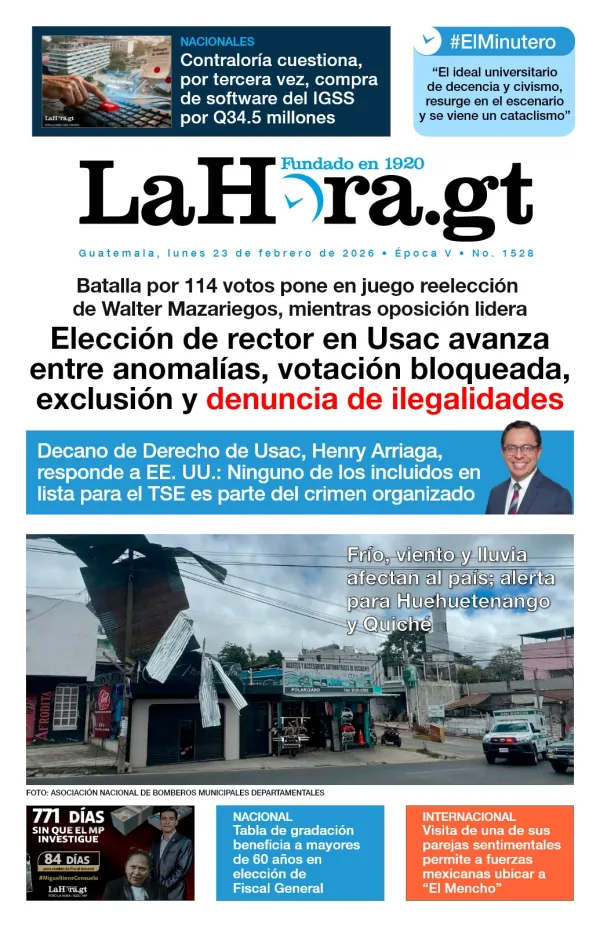El presidente Bernardo Arévalo firmó recientemente el acuerdo gubernativo que retira la reserva de Guatemala al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT). La decisión no es menor, aunque la desinformación ha generado muchas preguntas en el público general.
Conviene explicar, en términos claros, por qué esto importa y qué consecuencias tiene.
El artículo 27 establece que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Es decir, cuando un Estado ha firmado y ratificado un tratado, no puede escudarse en su legislación nacional —ni siquiera en su Constitución— para incumplirlo en el plano internacional.
Cuando Guatemala ratificó la Convención en 1997, formuló algunas reservas, entre ellas, una al artículo 27. ¿Qué pretendía con eso? Que dicha disposición —la que impide invocar el derecho interno como excusa para incumplir un tratado— no aplicara si el conflicto era con la Constitución. En otras palabras, Guatemala buscaba reservarse el derecho de decir: “yo firmé el tratado, pero si choca con mi Constitución, no tengo obligación de cumplirlo en el plano internacional”.
¿Por qué retirar la reserva? Porque la reserva ya era ineficaz en la práctica. Varios países la objetaron desde el principio, advirtiendo que contradecía el objeto del tratado y que el principio de cumplimiento sin excusas internas ya era una norma del derecho internacional consuetudinario, es decir, una regla que existe y obliga aunque no esté escrita en ningún tratado.
Guatemala nunca pudo beneficiarse de esa “reserva”. Diversas cortes —como la Corte Interamericana de Derechos Humanos— han aplicado el artículo 27 en resoluciones contra el Estado guatemalteco, sin que este se opusiera. Pero más relevante aún, lo propio ha hecho la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en varias resoluciones.
Esto confirma una práctica sostenida del Estado guatemalteco. Un ejemplo emblemático se dio en 2012, cuando la Corte de Constitucionalidad conoció una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Estas otorgaban una curul automática y privilegio de inmunidad a expresidentes y exvicepresidentes guatemaltecos. El argumento central era que tales normas contravenían principios constitucionales como la igualdad ante la ley, el carácter electivo de los representantes y la prohibición de prolongar funciones más allá del mandato popular.
La Corte no negó expresamente la posibilidad de contradicción. Sin embargo, resolvió citando el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: al haber sido el tratado válidamente ratificado, sus disposiciones no podían ser impugnadas mediante control constitucional interno. Este razonamiento marcó un giro frente a fallos anteriores en los que sí se había ejercido ese tipo de control con efectos internos.
En ese momento, Guatemala aún mantenía activa su reserva al artículo 27, precisamente con la intención de preservar la primacía de su Constitución en caso de conflicto con tratados internacionales. La Corte no hizo mención alguna a dicha reserva. Al omitirla por completo, resolvió el caso como si no existiera, y en los hechos reafirmó una doctrina que hoy el Ejecutivo reconoce expresamente por escrito con el acuerdo gubernativo 65-2025.
En derecho internacional, cuando un Estado actúa durante años como si una norma lo obligara, luego no puede argumentar lo contrario sin contradecir la buena fe. A ese principio se le conoce como estoppel, y significa que un Estado que ha aceptado una situación de forma consistente —por actos, declaraciones o incluso omisiones relevantes— no puede después impugnarla si otros han confiado en esa conducta. En este caso, al no invocar su reserva al artículo 27 durante años, ni siquiera ante sus propias cortes, Guatemala ha consolidado una práctica que refuerza su renuncia efectiva a esa reserva. El acuerdo gubernativo 65-2025 simplemente reconoce por escrito lo que en la práctica ya era una realidad jurídica.
No faltan en redes sociales los comentarios de que se trata de “una concesión” o una “renuncia a la soberanía”. Pero la realidad es más sencilla: Guatemala ya estaba jurídicamente atada al contenido del artículo 27. La reserva no tenía efectos. El retiro no rompe nada; lo que hace es alinear el texto con la práctica, darle coherencia al discurso jurídico del Estado.
También circula desinformación que sugiere que, al retirar esta reserva, Guatemala estaría “colocando los tratados por encima de la Constitución”. Eso no es cierto. El artículo 27 no regula la jerarquía de normas dentro del país: la Constitución sigue siendo la norma suprema en el ordenamiento jurídico interno, y nada en esta decisión obliga a cambiar eso. Lo que el artículo establece —y lo que ahora Guatemala reconoce sin ambigüedad— es que, en el plano internacional, un Estado no puede escudarse en su derecho interno, ni siquiera en su Constitución, para justificar el incumplimiento de un tratado. No se trata de alterar cómo los tribunales aplican el derecho hacia adentro, sino de asumir sin reservas las obligaciones que ya existían hacia afuera. Es una diferencia importante que conviene tener clara: no se cambia la jerarquía interna, se asume la responsabilidad internacional.
Lo que esta norma busca evitar es que un Estado pueda desligarse de sus obligaciones internacionales con el simple recurso de decir “mi derecho interno dice otra cosa”. En otras palabras, lo que está en juego es la responsabilidad internacional del Estado, no la manera como se organiza internamente su sistema jurídico. Esa responsabilidad ya existía; lo que hace el retiro de la reserva es reconocerla con honestidad.
En 2007, durante el gobierno de Óscar Berger, Guatemala retiró otras reservas que había formulado al momento de ratificar la misma Convención. En aquel entonces tampoco pasó por el Congreso. Aunque este punto puede generar discusión, no es nuevo. Está dentro de las facultades constitucionales del presidente y esa ha sido la práctica desde la vigencia de nuestra Constitución.