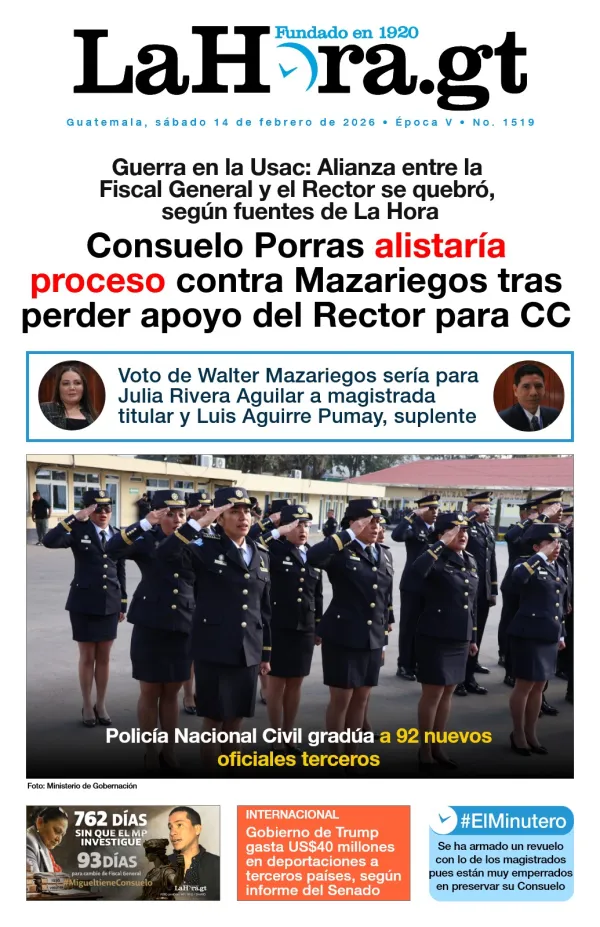La grande bellezza es una película de 2013 y es bella, entre otras cosas, por ser distinta: no está concebida directamente para complacer al público, sino como un ejercicio de pensamiento. Su dignidad radica en la combinación entre filosofía y estética. No es poca cosa.
Vamos a lo técnico. El director es Paolo Sorrentino, quien fue también guionista junto con Umberto Contarello. El elenco principal lo integran Toni Servillo, Carlo Verdone y Sabrina Ferilli. Todos son actores experimentados, cómodos y convincentes en sus papeles. El género, con razón y consenso, es el drama.
Sobre la puesta en escena, IMDb dice escuetamente: “Jep Gambardella ha llevado durante décadas una vida de seducción en los lujosos círculos nocturnos de Roma, pero, tras cumplir 65 años y recibir un golpe emocional del pasado…” También menciona que la película representa “un paisaje atemporal de belleza absurda y exquisita”.
Sea como fuere, el protagonista –un escritor consagrado– reflexiona sobre el significado de la vida, más allá del vacío de una sociedad entregada a lo provisorio. Retrata al intelectual que evita hundirse en la levedad que se ofrece a quienes tienen éxito y lo poseen casi todo. De ahí la hondura del proyecto fílmico.
Toni Servillo, es decir, Jep Gambardella, toma conciencia del límite de la existencia al reconocer que “todo muere a su alrededor”. Así, lo que verdaderamente vale serán los encuentros con sus amigos, esas relaciones tejidas con diálogos, vivencias y búsqueda auténtica. En ese estado, las fiestas ocupan un lugar relativo: funcionan como excusa para filosofar y volverse hacia sí mismo.
Sucede igual con sus experiencias sentimentales. Ya no lo apura el sexo, que no excluye, sino el ánimo que permite superar el instinto. Transita más allá de la piel, hacia la profundidad que ofrece el misterio del otro. Por eso, los diálogos son una exploración que, al amalgamarse con el deseo, rinden frutos en forma de relaciones auténticas.
La grande bellezza no es el producto de profesionales del espíritu –hay aquí una crítica sutil a quienes se autoproclaman expertos en humanidades–, sino de aquellos que comprenden desde un saber que a veces acontece como milagro de los años. Porque, según se sugiere, la vanidad y lo superfluo son la moneda corriente de la praxis humana.
Renunciar a escribir le ocurre al protagonista (como al aquinatense medieval) cuando intuye bienes superiores. Quizás porque entiende, paradójicamente, que aunque todo sea vano, lo finito es la condición necesaria para vislumbrar esa realidad única que puede dar sentido a la vida y colmar el corazón humano.