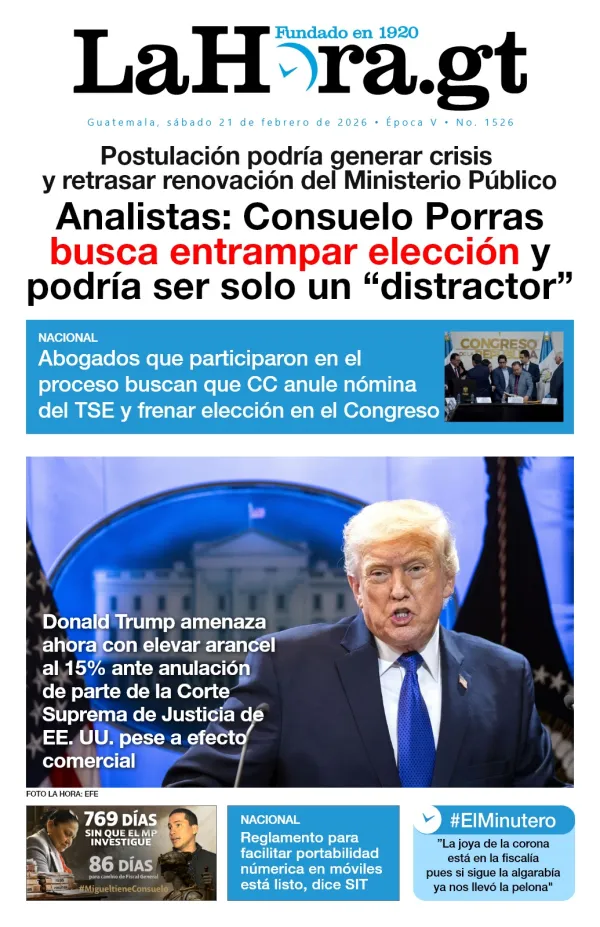Digerir es uno de esos procesos vitales de los que depende la salud. Desconozco su funcionamiento en detalle, pero sé –en carne propia– su importancia. En este sentido, existe otro aparato digestivo no menos esencial que el biológico consistente en esa actividad por el que se sintetizan las experiencias dejando sedimentos de todo tipo.
Me refiero a digerir las vivencias, una tarea en su mayor parte inconsciente, que a veces requiere días, incluso años. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se asume la muerte de un ser querido. Elaborarla toma tiempo, y solo es posible si coinciden diversos factores: tiempo, madurez, reflexión e incluso ciertos imponderables que resultan útiles en el proceso de superación.
No siempre lo que entra al espíritu es fácil de digerir. A veces depende del tipo de experiencias; otras, de la predisposición natural para encajarlas. Esto último es fundamental, pues con frecuencia el carácter ayuda: no solo cierta dosis de indiferencia frente a lo que ocurre –una suerte de estoicismo congénito–, sino también la sabiduría que permite abrirse a nuevas posibilidades.
Asumir la muerte, como ya he mencionado, puede hacerse desde el reconocimiento de su inevitabilidad. Frente a ella, ¿qué podemos realizar? Toca aceptar ese destino y elaborar racionalmente lo que pueda haber de valioso. También puede ser útil la resignación cuando se abraza la fe en las promesas de una religión. Enfrentar los infortunios requiere de argucias o artificios para salir del revés.
Tiene sentido, por ello, aquello de la función fabuladora de Bergson, quien enseñaba que la inteligencia, al servicio de la vida, crea narraciones –“fábulas”– para reducir el miedo o superar la adversidad. Lo que algunos llaman “eufemización de la realidad”: esa razón que suaviza los golpes provocados por las micro o macro tragedias que nos atraviesan.
Sin embargo, esa fonction fabulatrice no es patrimonio de todos. Hay espíritus más predispuestos a la tristeza. Sujetos cuyo sistema digestivo vital parece atrofiado. Recordemos, por ejemplo, a Heráclito, el pensador al que se llamó “el filósofo triste”, “el llorón”, “el oscuro que lloraba”, porque lo suyo era –según decían– una visión trágica del mundo. En nada ayudaba su carácter: misántropo, huraño, en lamento constante por la miseria de la condición humana.
Con el tiempo, según me parece, nuestras defensas disminuyen y se daña ese aparato digestivo simbólico. Así como la vista y la audición se debilitan, también podríamos volvernos más trágicos. En su contra, habría que hacer como Demócrito, quien, según la tradición, en lugar de llorar por la condición humana, se reía de ella. Aunque no es fácil, sobre todo cuando en nosotros se cierne esa famosa “noche oscura”.