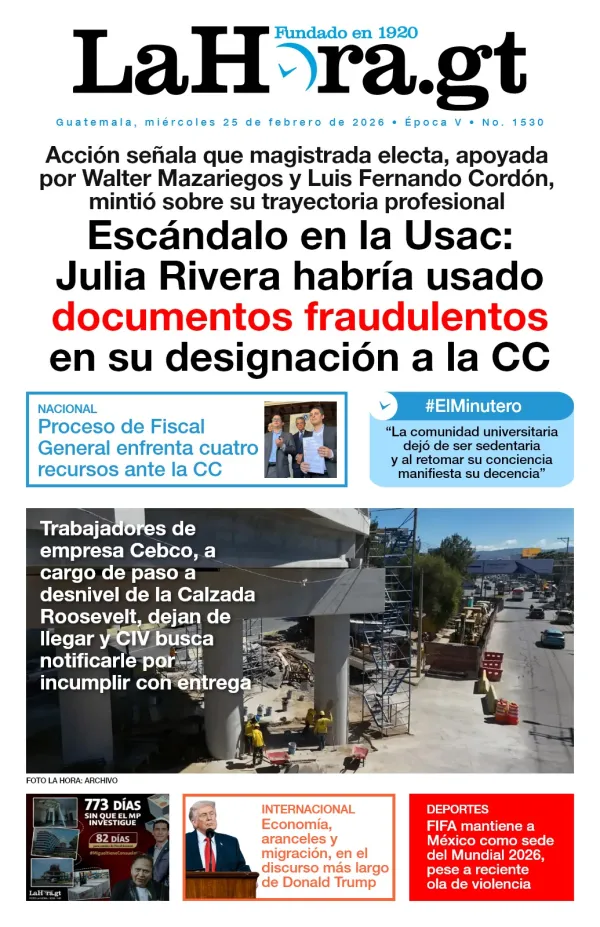“DEMOCRATIZANDO AL JUDICIAL”
Continuando con esta breve introducción, se dirá que, al hacer alusión a la independencia, el citado autor José Manuel Bandrés expresa que: “la independencia del Poder Judicial se manifiesta en primer término por la separación de los órganos judiciales de los otros poderes del Estado, y por la atribución en exclusiva a los jueces de las funciones jurisdiccionales. La independencia de los jueces se concibe externamente por la inexistencia de subordinación al Poder Ejecutivo, y en la no sustracción por el gobierno de las potestades jurisdiccionales”. El autor citado se refiere a lo expresado por Dieter Simon, en el sentido de que la idea de la independencia del juez va indisolublemente unida a la concepción del Estado Constitucional.
Más adelante alude Bandrés a la otra cara de la independencia de los jueces, que en doctrina se conoce como la independencia interna, y a ese respecto indica que: “La independencia del juez debe traducirse en la libertad de decisión del juez al afrontar sus resoluciones; independencia interna que se ejerce frente a las partes interesadas en el proceso, rodeándose el juez del hábito de la imparcialidad, pero además frente a la propia organización judicial, que debe abstenerse de ingerirse en las funciones jurisdiccionales de otros jueces, sino es por la vía del recurso” .
Según Bandrés son exigencias de la independencia judicial el dotar a los jueces de un Estatuto Legal –el Estatuto de los Jueces- que prevea aspectos tales como la inamovilidad judicial, que regule lo relativo a las causas por las cuales un juez puede ser suspendido, cesado, trasladado o jubilado, con la finalidad de impedir que un juez pueda ser apartado de los casos de que conoce de manera arbitraria.
Pero nunca se habrá enfatizado suficiente en cuanto a que, más importante aún resulta tomar en consideración que, la independencia judicial solamente le es reconocida a los Jueces por la Constitución porque la misma constituye un derecho fundamental de los ciudadanos, que queda incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva, y el derecho a que el conocimiento de las causas judiciales corresponda a un tribunal independiente e imparcial.
“La independencia judicial constituye la primera garantía de la jurisdicción, puesto que su ejercicio debe darse a la luz de una justicia completa y estricta por parte del juzgador quien es jerárquicamente libre, dependiente sólo de la normatividad secundaria y constitucional aplicable al caso concreto” .
“La independencia es un concepto que se refiere al hecho de que un juez interprete el derecho (dimensión positiva), libre de injerencias de las partes, de otros jueces, del gobierno, de la sociedad civil, entre otros, y sin sesgos subjetivos o lealtades políticas preconcebidas (dimensión negativa). Cualquiera de estas dos dimensiones es de naturaleza “invisible”. Se trata, como se ha dicho, de un auténtico concepto de “caja negra” (Schedler, 2000: 393), porque no podemos observar sus referentes objetivos: la mente del juez y su manera de razonar (dimensión positiva) están totalmente fuera de nuestra observación directa y sucede lo mismo con su contraparte (la dimensión negativa): las simpatías preconcebidas, las lealtades, coerciones o injerencias impropias en la aplicación de la ley rara vez son directamente observables (Kornhauser, 2002:53). En cualquiera de los casos, habría que auscultar el pensamiento de los jueces, único modo de saber si al momento de decidir están coaccionados o responden a sobornos, a lealtades políticas, o a intereses extraños al de la ley interpretada” .
Por su parte, a este respecto el autor Zaffaroni expresa que “La jurisdicción no existe si no es imparcial. Esto debe aclararse debidamente: no se trata de que la jurisdicción pueda o no ser imparcial y si no lo es no cumple eficazmente su función, sino que sin imparcialidad no hay jurisdicción. La imparcialidad es de la esencia de la judicialidad y no un accidente de la misma”. “Debe reiterarse que ‘no hay jueces independientes y sentencias firmes porque lo decide el derecho positivo, sino que el derecho positivo existe como un derecho en la medida en que existen tales jueces y son posibles tales sentencias” .
Además, debe aludirse al último de los aspectos que el jurista y magistrado Bandrés incluye dentro del núcleo de cuestiones que sirven para profundizar en la adecuada comprensión del Poder Judicial, y que es el relativo a cómo se desarrolla su control, congruente con la necesidad de exigir responsabilidades a los jueces, como a todo poder público.
Este aspecto Bandrés lo aborda diciendo que es la cuestionada pregunta de ¿quién controla a los controladores?, el Estado de Derecho responde articulando una triple responsabilidad de los jueces, en primer término la responsabilidad exigida en vía penal por los hechos delictivos propios del desempeño de funciones jurisdiccionales tales como cohecho o prevaricación; en vía disciplinaria por las infracciones al fiel desempeño de sus funciones; y en la vía civil, por los daños ilícitos que pudieran causar por dolo o culpa. Cierto es que en principio no existe ningún control político directo sobre los jueces -salvo el caso de Alemania con alguna novedad al respecto- pero debe considerarse que en cierta medida surge una nueva forma de control de los jueces ejercido directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del derecho a la libre crítica de las decisiones judiciales, que va en aras de favorecer la transparencia del poder judicial, un control de la opinión pública de sus juzgadores, desde los medios de comunicación, que permite hacer realidad el aserto feliz del procesalista uruguayo Couture de que el pueblo es el juez de los jueces .
Pero también el Derecho Internacional se ha ocupado del tema de la Independencia Judicial, y por ello, actualmente se cuenta con un prolijo repertorio de estándares internacionales en esta materia, mismos que más adelante analizaremos con más detalle; por ello, en este punto, valga tan solo anticipar lo que a ese respecto sugiere el distinguido Magistrado español Perfecto Andrés Ibáñez, quien al tratar el tema, así se expresa: “Naturalmente, ésta es una propuesta de trabajo, es una línea de principio, con frecuencia muy difícil de llevar a la práctica. Pero es la línea del modelo. Y en aquellos países donde la Constitución no pueda responder con fidelidad al modelo, sí está vigente la Convención Americana, la Declaración Universal, los pactos que la desarrollan. El hecho de que la disciplina del proceso penal tenga en este momento el máximo rango constitucional y ocupe algunos artículos de la Declaración Universal no puede ser indiferente para los jueces. Creo que el problema de los jueces en este punto es que primero nos hemos hecho cómodamente positivistas de un derecho poco comprometedor; después hemos desconocido que hay un derecho no interno pero sí internalizado por la vía indirecta definitiva de normas constitucionales que reclaman al ordenamiento internacional como propio”, “…Si quiere hacer funcionar la independencia, la organización judicial debe tender a la horizontalidad y romper con la verticalidad que puede ir bien en el ejército pero no en la jurisdicción, donde no hay jueces inferiores -esto lo decía Alcalá-Zamora, un viejo procesalista-, porque la jurisdicción es un poder incondicionado, salvo por la ley que ejerce con igual dignidad el último juez de paz,… En este momento esto forma parte del paradigma constitucional vigente en todos nuestros países, aunque sólo sea porque lo está en los grandes instrumentos internacionales”.
También conviene puntualizar que Ibáñez agrega: “La jurisdicción necesita una instancia independiente, servida por ciudadanos que accedan por un sistema exento de arbitrariedad en la designación, por un sistema equilibrado, riguroso, que los convierta en ciudadanos –según un conocido vocablo latino, sinespe a quemetu– sin esperanza y sin miedo. Es decir, sin esperanza de recibir favores ni de mejorar el status por comportarse apropiadamente. Y sin miedo. Cuando se dice sin miedo quiere decirse con las garantías necesarias para poder ejercer la función con dignidad.
En este terreno, si hay posibilidades objetivas de obtener respaldo para la independencia y para la falta de miedo, o para que no haya miedo a decidir como el derecho exige, cuenta mucho la calidad del trabajo que se desarrolla. Por eso la legitimación del juez es una legitimación por el origen, pero no de la designación arbitraria, de la designación política, sino de la designación equilibrada, rigurosa, sobre la base de conocimientos técnicos y por la calidad del trabajo. El juez se legitima acto por acto, día a día. Se deslegitima también en cada acto mal realizado y en el día a día si no cumple. Por eso el modelo es muy exigente, porque efectivamente da una nueva legitimidad, una espléndida nueva legitimidad, pero también quita toda legitimidad cuando el trabajo no se ajusta a tales exigencias”.
Las reflexiones que anteceden aluden a las características del Poder Judicial en un Estado Constitucional de Derecho. Expresa Bandrés al respecto del Estado de Derecho, que éste debe ser entendido en un sentido dinámico, en que el Estado social de Derecho, como expresión del Estado Benefactor e Intervencionista, sucede al Estado liberal de Derecho al estilo decimonónico. Nos encontramos en la lucha por el Estado de Derecho, que en palabras de Pablo Lucas Verdú, citado por Bandrés, implica estar en la búsqueda y en la realización del Estado democrático de Derecho, aquel en que los ciudadanos disfrutan en condiciones de igualdad de sus libertades formales y materiales. Y en el Estado Social de Derecho cabe destacar que se impone al juez favorecer los principios y valores constitucionales, descansar sus resoluciones en el pleno sometimiento a la Constitución y a las leyes, y cuidar al máximo las garantías procesales que permitan al ciudadano posicionarse en un plano de igualdad en las sedes judiciales .
Según expresa Bandrés “el estado democrático de Derecho exige del juez un esfuerzo mayor en desarrollar la función promocional del Derecho; en construir una jurisprudencia porosa a los valores constitucionales de igualdad y solidaridad que consolide los avances normativos conseguidos por las clases subalternas. Exige su intersección en favor de la democracia, su intersección ante el Poder Legislativo, a través del control de la constitucionalidad de las leyes y ante el Poder Ejecutivo, logrando el pleno sometimiento de la Administración a la ley. Exige, en aras de la necesaria transparencia del Estado democrático, una decidida intervención en perseguir la criminalidad organizada, en poner coto a los poderes privados ocultos. Y exige, cara a lograr una mayor democratización de las estructuras del Poder Judicial, propiciar una mayor participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, propiciando… el derecho de crítica por la ciudadanía mediante la extensión de la publicidad de las decisiones judiciales” .
1 Bandrés, op. cit., pág. 11.
2 Ibíd., pág. 12.
3 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Estabilidad de los Magistrados de Poderes Judiciales Locales. Parámetros para respetarla, y su Independencia Judicial en los sistemas de Nombramiento y Ratificación (México: 2008), pág. 73
4 Sebastián Linares, La Independencia Judicial: Conceptualización y Medición (Colombia: 2003), pág. 129.
5 Zaffaroni, op. cit., Capítulo IV, pág. 10.
6 Bandrés, op. cit., pág. 14
7 Bandrés, op. cit., pág. 15.
8 Ibíd., pág. 15.