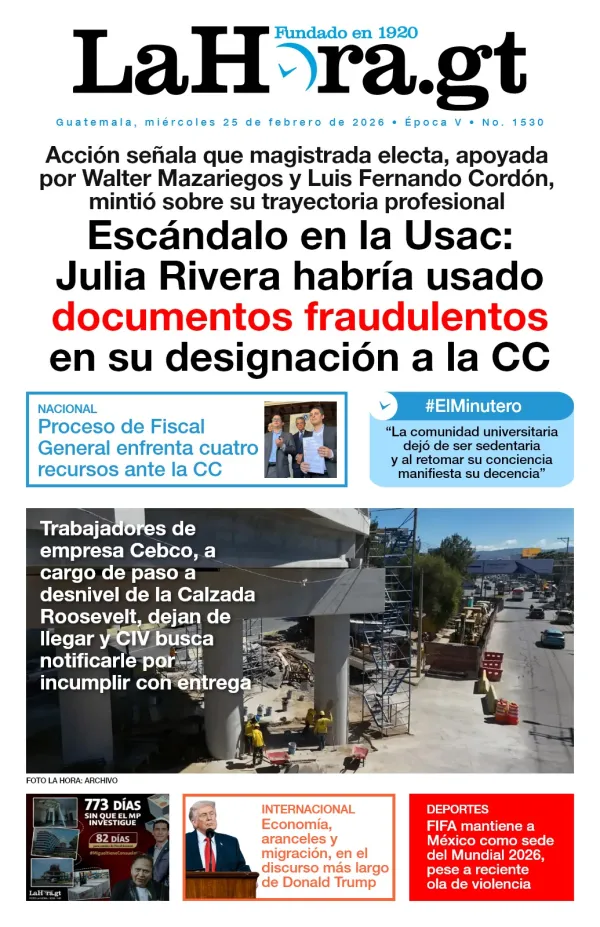“DEMOCRATIZANDO AL JUDICIAL”
Vamos a partir de este punto, pues consideramos que el principio constitucional de Independencia Judicial y más importante aún, de la Independencia de los Jueces, constituye el eje transversal que atraviesa cualquier análisis en torno al Poder Judicial.
Así pues, esta introducción apunta fundamentalmente a la caracterización del Poder Judicial en un Estado de Derecho, o, mejor dicho en un Estado Constitucional de Derecho, especialmente en cuanto atañe a la posición institucional de los jueces en el mismo. El Estado de Derecho tiene una clara expresión de su contenido en el artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuando afirma: “Toda Sociedad en la cual la garantía de estos derechos (los derechos del hombre) no está asegurada y la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”.
A decir del autor José Manuel Bandrés “El Estado de Derecho supone pues, fundamentalmente, la limitación del poder del Estado por el Derecho y la construcción del Poder Judicial se descubre ya como inexcusable. Consecuente al Estado de Derecho es la institucionalización de órganos jurisdiccionales, juzgados y tribunales, encargados de velar por la aplicación del Derecho…” .
Cabe entonces preguntarse por el núcleo de cuestiones que sirven para profundizar en la adecuada comprensión del Poder Judicial.
A este respecto las preguntas trascendentales, según el autor recién citado, son las siguientes : ¿en dónde radica la legitimidad de los jueces para poder interponerse decisoriamente en los conflictos públicos y privados?; ¿en dónde reside su independencia que les permite erigirse en árbitro imparcial juzgador de conductas?; ¿quién realiza su gobierno, para hacer efectiva la separación de los otros poderes del Estado, y cómo se desarrolla su control, congruente con la necesidad de exigir responsabilidades a los jueces, como a todo poder público?
En lo que atañe a la legitimidad de los jueces puede afirmarse –con Bandrés– que la misma no descansa en su origen popular, ni en su carácter representativo; más bien diremos que los problemas de la legitimidad de los jueces se orientan a desvelar el grado de adecuación del comportamiento judicial a los principios y valores que la soberanía nacional considera como fundamentales; es decir, que su legitimidad democrática se encuentra residenciada en la exclusiva sujeción de los jueces a las leyes emanadas de la voluntad popular, y la misma se expresa a través de los diversos fallos judiciales en cuanto los mismos amparen las aspiraciones de la comunidad plasmadas en el ordenamiento constitucional y legal.
El autor español Perfecto Andrés Ibáñez, citado por Bandrés, afirma que “por la incorporación plena de los valores constitucionales inspiradores de la disciplina constitucional del proceso a su práctica jurisdiccional es como puede y debe legitimarse al juez, soportando, por tanto, en primera persona las consecuencias deslegitimadoras de una posible actitud de signo contrario en ese plano” .
Leyendo al propio autor Perfecto Andrés Ibáñez, se encuentra que éste, al referirse a la legitimidad de los jueces, además expresa lo siguiente: “el juez enfrenta la legitimidad. La legitimidad no le viene al juez del sufragio; y en buena hora, porque si no estaría en definitiva haciendo pases de modelos ante los partidos políticos para que nos eligiesen como jueces y, obviamente, por ahí ya sabemos dónde se llega. Ese no es el sistema”. Y más adelante agrega: “la legitimación del juez es una legitimación por el origen, pero no de la designación arbitraria, de la designación política, sino de la designación equilibrada, rigurosa, sobre la base de conocimientos técnicos y por la calidad del trabajo. El juez se legitima acto por acto, día a día. Se deslegitima también en cada acto mal realizado y en el día a día si no cumple. Por eso el modelo es muy exigente, porque efectivamente da una nueva legitimidad, una espléndida nueva legitimidad, pero también quita toda legitimidad cuando el trabajo no se ajusta a tales exigencias”.
Culmina el autor últimamente citado diciendo: “En una palabra, el sanísimo principio de desconfianza que los constituyentes históricos instauraron en las constituciones también nos afecta a los jueces, y los jueces tienen legitimidad si ejercen bien la jurisdicción, lo que quiere decir transparencia, motivación en las decisiones, escuchar a los litigantes, fundar sus resoluciones en el resultado de la prueba. En una palabra, se tiene un cuadro de obligaciones bien granado que todos conocemos, y es ahí donde está el principio de legitimidad y la razón de ser de la independencia. Y todo lo que llamemos independencia o que pretendamos legitimar al margen del cumplimiento de esas exigencias es una trampa y un fraude que estaríamos haciendo a la ciudadanía”.
Viene en este punto a colación, el pensamiento del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien, con motivo de argumentaciones falaces que pretenden desvirtuar la legitimidad de los jueces recurriendo al recurso de invocar el origen no democrático de la magistratura, por no proceder los jueces de elección popular, para por ello afirmar que por ese sólo hecho no están legitimados democráticamente los jueces para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes -ese argumento en realidad lo que busca es consagrar la dictadura de la mayoría parlamentaria coyuntural y degradar la Constitución a un mera expresión de deseos- según el mencionado jurista irrumpe para refutarla de manera por demás elocuente, y al respecto así se expresa: “Creemos que la legitimidad democrática no se juzga únicamente por el origen, sino también y a veces fundamentalmente, por la función. Desde nuestro punto de vista lo prioritario en el judicial, es su función democrática, o sea, su ya mencionada utilidad para la estabilidad y continuidad democrática. Es verdad que no es indiferente la forma de selección pero en este aspecto lo más importante será decidirse por el que sea más idóneo para el cumplimiento del cometido democrático, y ello no puede depender de un dato meramente formal. Además, nada autoriza a calificar de “aristocrática” cualquier función que sea desempeñada por una persona no electa popularmente. Nadie diría que son “aristocráticos” los profesores universitarios o los directores de hospitales porque los seleccionan mediante concurso”.
Y además agrega con brillantez inmejorable, y esto es un argumento que en Guatemala debiese ser profundamente meditado, pues ya veremos que sistemáticamente al través de la historia la discusión legislativa cuando se debate el tema de la selección de los jueces, especialmente los jueces que se escogerán para la Corte de Apelaciones y para la Corte Suprema de Justicia, siempre va precedida del mito de la legitimidad democrática del órgano encargado de las designaciones y/o elecciones. Es por eso tan importante lo que a continuación contundentemente expresa el citado jurista: “Por otra parte, la soberanía popular se ejerce en la asamblea constituyente, y ésta puede decidirse por la regla de mayor idoneidad materializada a través de concursos. Tenemos la certeza de que si el pueblo es interrogado al respecto y se le pregunta claramente si quiere que sus jueces sean los amigos del presidente y del ministro de justicia o los que obtengan las más altas calificaciones en concursos públicos de antecedentes y oposición, sin duda que se decidirá por lo último y tampoco dudamos que eso sería ejercicio de la soberanía”.
Continuará…