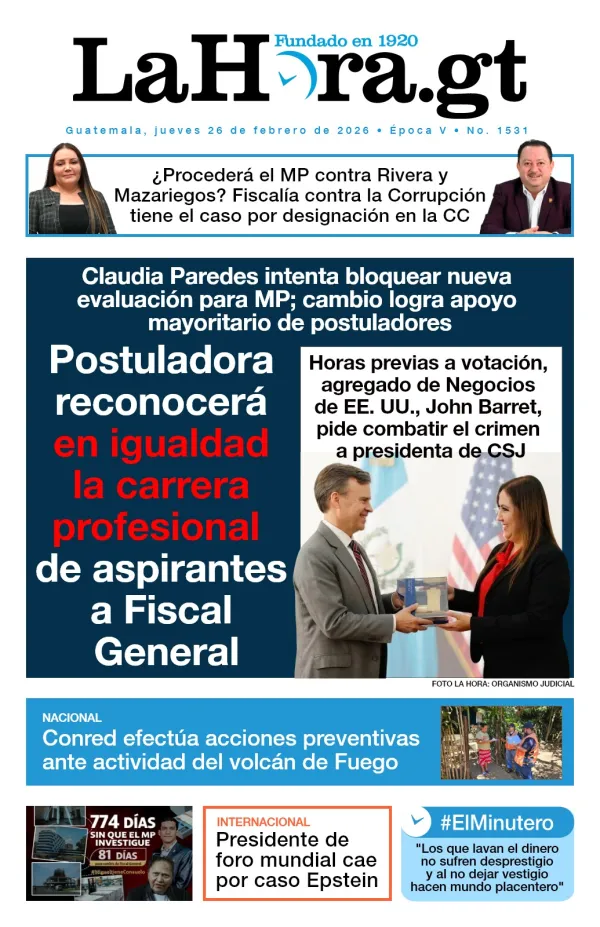En el marco de la reciente reunión entre el Presidente Arévalo y el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se acordó que el gobierno, conjuntamente con el CACIF, en los próximos días presentarán en Washington, un “Plan de Empleo”, lo que constituiría una propuesta de “reinserción laboral”. El alcance de esta propuesta no estará referido únicamente a los migrantes retornados, sino que a la población en general. Se pretenden negociar acuerdos en materia económica, inversión y desarrollo productivo. O sea que pretende impactar en el desarrollo del país, particularmente en los territorios de donde migraron los ahora retornados, los cuales son, fundamentalmente, rurales.
Esta iniciativa puede ser muy valiosa, además de que es políticamente significativo que las cúpulas empresariales y el gobierno impulsen una iniciativa consensuada para intentar enfrentar la crisis que el retorno de los migrantes habrá de producir.
Es muy probable que los empresarios vean en el retorno de los migrantes la oportunidad de contar con la mano de obra de gente que regresa con mayores capacidades laborales, dada la experiencia que han tenido en los Estados Unidos, ya que muchos de ellos vienen necesitados de aceptar el trabajo que les puedan ofrecer. Es lógico que los empresarios vean en ellos (ellas) “colaboradores” de sus empresas, las que ya existen o las que puedan constituirse. Con esta visión no pretendo negar lo positivo de una propuesta Gobierno/CACIF. Así es la lógica del capital y, de ser exitosa, contribuirá a resolver el desempleo de los retornados. Reconozco, por supuesto, que la atracción de la inversión privada es muy, pero muy deseable, siempre que no demande privilegios laborales, fiscales o de irrespeto al ambiente y que tampoco sean detonadores de conflictividad social.
Sin embargo, el riesgo es ignorar las raíces estructurales que provocan la migración. Lo he dicho de manera reiterada. Quienes migran no son los más pobres, son los que provienen de territorios que expulsan su población, dado el rezago que históricamente los caracteriza.
Superar ese rezago requiere de políticas públicas multi e intersectoriales. No basta con la promoción de la inversión privada. El camino es mucho más complejo. En esos territorios debe haber acceso a la salud, a la educación, a la energía, a la infraestructura productiva, particularmente vías, a programas sociales y a otros servicios públicos.
Ahora bien, lo que resulta necesario reconocer es que la actividad productiva está al centro de cualquier intento por implementar políticas públicas para el desarrollo. Y, entre las opciones para ello, está la inversión privada.
Pero las actividades productivas no se restringen a las que se realizan a partir de la inversión privada tradicional, nacional o extranjera. Hay que impulsar también las que provienen de actores sociales que no son dichos capitales y que, además, pueden tener una visión mucho más estratégica para el desarrollo. Me refiero a la llamada “Economía Social”.
En Guatemala, la economía campesina, entendida en su poliactividad (no es sólo la agropecuaria, implica otras muchas actividades no agropecuarias), es un actor de la economía social que, si bien puede producir menos riqueza en términos absolutos, es mucho más distributiva (llega a un mayor margen de familias) y es dinamizadora de las economías locales.
Ojalá el gobierno aproveche la situación creada a partir del retorno de los migrantes, para impulsar una política de desarrollo rural integral y que no se alucine con un solo componente de ella (la deificada inversión extranjera).