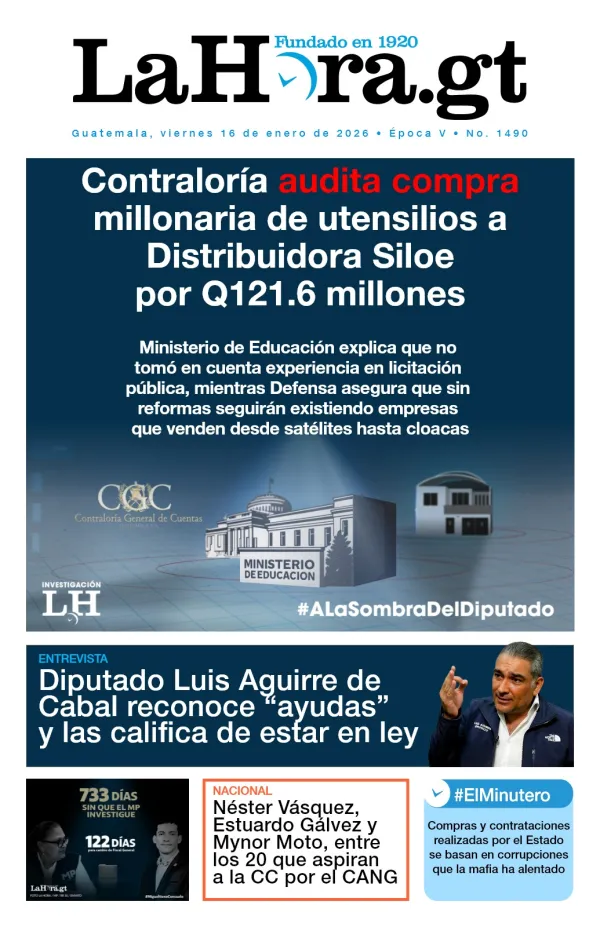Entre los procesos de elección de segundo nivel o grado en Guatemala se pueden mencionar el proceso de postulación para elegir magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las magistraturas del Organismo Judicial (OJ), la persona que dirigirá el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), la elección de Contralor General de Cuentas (CGC), fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, entre otros.
Los procesos de postulación presentan retos significativos para determinar que concurran en las personas postulantes, las condiciones exigidas por el artículo 113 de la Constitución, es decir, capacidad, idoneidad y honradez. A estos se suma la exigencia de reconocida honorabilidad. Así las cosas, la metodología de comisiones de postulación se ideó, incluso, antes de la redacción de la Constitución vigente. Al respecto se describe sucintamente su antecedente en el contexto de la conformación del Tribunal Supremo Electoral.
El 27 de abril de 1982, la Junta Militar decretó el Estatuto Fundamental de Gobierno, el cual reiteró que el último proceso electoral estuvo atestado de manipulaciones por lo que, en su artículo 112, reconoció los derechos políticos de los guatemaltecos, incluso los proyectados mediante partidos políticos, pero estos últimos quedaron en suspenso hasta nuevo aviso. El artículo 5 de dicho Estatuto establece que la Junta Militar implementaría una estructura jurídico-política en la nación que desembocase en un régimen político y de gobierno democrático producto de elecciones libres (Figueroa et al, 2013, p. 317).
Con asistencia del Consejo de Estado (constituido de forma corporativa, incluyendo por primera vez representación indígena), el Gobierno inició el proceso emitiendo el 23 de marzo de 1983 tres leyes: la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (Decreto-ley 30-83), la Ley del Registro de Ciudadanos (Decreto-ley 31-83) y la Ley de Organizaciones Políticas (Decreto Ley 32-83). (Tribunal Supremo Electoral, 2023, p. 5).
El TSE debía integrarse con 5 magistrados electos por la Corte Suprema de Justicia de una nómina de 20 candidatos elaborada por una comisión de postulación integrada por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante designado por la Asamblea de presidentes de los Colegios Profesionales y por el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de cada una de las universidades que funcionaban en el país. (Fuentes, 2008, p. 572).
Es en agosto de 1983, que se designan y asumen sus cargos los magistrados del primer Tribunal Supremo Electoral, previo a ser considerado de rango constitucional, integrado por: Lic. Arturo Herbruger Asturias, presidente; Lic. Justo Rufino Morales Merlos, vocal I; Lic. Gonzalo Menéndez de la Riva, vocal II; Lic. Manuel Ruano Mejía, vocal III; Lic. Ricardo René Búcaro S., vocal IV.
Cabe afirmar que los juristas que integraron ese primer TSE, eran reconocidos por la sociedad guatemalteca como personas capaces e idóneas para el cargo. A destacar que se les reconoció sin cuestionamientos su condición de honorables.
Como lo estatuye el artículo 123 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el TSE se integra con cinco magistrados titulares y con cinco magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros, de una nómina de cuarenta candidatos propuesta por la Comisión de Postulación. Durarán en sus funciones seis años.
Por su parte el artículo 136 de la LEPP, establece que la Comisión de Postulación estará integrada por cinco miembros en la forma siguiente:
a) El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala quien la preside;
b) Un representante de los rectores de las universidades privadas;
c) Un representante del Colegio de Abogados de Guatemala electo en Asamblea General;
d) El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y
e) Un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades Privadas.
Cada miembro titular tendrá un suplente, el cual ser será electo en la misma forma que el titular, salvo los suplentes del Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha casa de estudios, que serán electos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma Universidad, respectivamente.
Ahora, en lo que respecta a las calidades que deben ostentar las personas que ejerzan la magistratura en el TSE, de acuerdo con lo regulado en el artículo 124 de la LEPP, deben tener las mismas que corresponden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas que aquellos y estarán sujetos a iguales responsabilidades. Podrán ser reelectos. Los miembros titulares del TSE no podrán ejercer su profesión, prohibición que no afecta a los miembros suplentes, salvo asuntos referentes a materia electoral. Los miembros titulares tampoco podrán ser asesores o mandatarios de partidos políticos, comités pro formación de los mismos y sus personeros y de cualquier otra organización de carácter político, ni directivos de dichas organizaciones.
Asimismo, para postular a una magistratura es imprescindible que la persona reúna los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, estatuidos en el artículo 113 de la CPRG. Asimismo, conforme lo estipulado en el artículo 207 de la CPRG, para ejercer la magistratura se requiere ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados. Por su parte, la LEPP estatuye que los miembros del Tribunal Supremo Electoral deben tener las mismas calidades que corresponden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas que aquellos y estarán sujetos a iguales responsabilidades.
En lo que respecta a la capacidad, la misma puede entenderse como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La doctrina diferencia entre capacidad jurídica propiamente dicha, o potencial, y capacidad de obrar o de ejercicio. La primera es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones con independencia de su efectivo ejercicio. La segunda es aptitud para realizar actos con eficacia jurídica que creen, modifiquen o extingan relaciones jurídicas. Se distingue entre ellas una capacidad negocial y también una capacidad delictual o de imputación. La capacidad jurídica y la de obrar se dan acumuladamente, de modo ordinario, en cualquier persona. Pero pueden no concurrir ambas. Así se produce en los casos de minoría de edad, incapacitación u otras causas modificativas de la capacidad de obrar (Real Academia Española, 2023).
Por su parte, la idoneidad hace referencia a la persona adecuada o apropiada para algo. En el caso del ejercicio de la magistratura, se refiere entonces a las personas profesionales del Derecho que reúnen las condiciones formales exigidas por la Constitución, leyes constitucionales y la normatividad ordinaria pertinente, y que además resultan apropiadas para una determinada rama jurisdiccional, por su especialización académica o profesional. Así las cosas, una persona que ha desarrollado una trayectoria, por ejemplo, en el Derecho Penal y Procesal Penal, sin duda es idónea para ocupar una magistratura en dicha rama del Derecho. En igual sentido, una persona que se ha desempeñado en el área civil y mercantil, resultará idónea para integrar una sala de la corte de apelaciones de dicha competencia. Una persona con experiencia en la aplicación del derecho electoral, resulta idónea para el ejercicio de la magistratura en el TSE.
La honradez atiende a la rectitud de ánimo, integridad en el obrar. La persona que opte a cualquier cargo público, debe contar con una trayectoria de vida íntegra, que demuestre rectitud en el ánimo de obrar y que, en consecuencia, revele una orientación hacia lo justo, es decir, hacia la justicia, ello con irrestricto respeto a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente en Guatemala. Para que se diga que alguien carece de honradez, resulta necesario que tras el desarrollo de un proceso legal y preestablecido se produzca una sentencia firme, debidamente ejecutoriada (artículos 12 y 14 de la CPRG).
La Corte de Constitucionalidad ha expresado que:
“Los méritos de honradez de los aspirantes a ocupar empleos o cargos públicos –de elección popular o no– son un requisito de idoneidad moral establecido por el constituyente que estimó que quienes optaran a tales cargos debían ser personas que obraran de manera recta, proba e intachable. La honradez de las personas se presume; esta presunción, como resulta lógico, admite prueba en contrario. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo constitucional citado no hace referencia a la honradez a secas –que, según se dijo, podría presumirse– sino a los méritos de honradez. Según una de las acepciones que ofrece el Diccionario de la lengua española, el concepto “mérito”, al cual alude la norma constitucional mencionada, significa: “resultado de las buenas acciones que hacen digna de aprecio a una persona”. De ahí que “los méritos de honradez”, por tratarse del resultado de acciones previas, deban ser debidamente documentados. (Expediente 131-2012, sentencia de 6 de agosto de 2013).
En tanto que, la reconocida honorabilidad es una condición sine qua non estatuida por la CPRG. Se trata de un requisito primordial para optar a diversos cargos públicos en los artículos 132, 207, 234 y 270 de la Carta Magna nacional. Además, de forma indirecta el artículo 251, segundo párrafo, exige este requisito para optar al cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Así también es una exigencia para quienes se postulan a las magistraturas el TSE. Pese a su importancia, no existe dentro de la Constitución ni en la normatividad ordinaria, una definición que de claridad sobre qué es o cómo evaluarla. De lo dicho se desprende que para ponderar si la cualidad relacionada puede atribuirse o no a alguien, resulta imperativo escrutar las acciones de esa persona, a efecto de determinar si la misma puede ser sujeto del calificativo de honorable.
La Corte de Constitucionalidad al referirse al vocablo honorabilidad coincide con la apreciación expuesta al señalar que:
“…Sobre este aspecto cabe considerar que el vocablo ‘honorabilidad’, que con mayor frecuencia se aprecia en el campo de la moral, expresa desde un punto de vista objetivo la reputación que una persona goza en la sociedad, es decir, el juicio que la comunidad se forma acerca de las cualidades morales y de los méritos de la personalidad de un individuo. En el ámbito doctrinario del Derecho, se considera que ‘el honor, como concepto jurídico, es el valor individual de estimación que la sociedad acuerda a todo hombre, tutelándolo contra los ataques de los demás en la medida en que la propia sociedad estima relevante’. Una de las manifestaciones de esa tutela se encuentra en la ley penal que tipifica los delitos contra el honor para proteger la integridad moral de la persona…” (Corte de Constitucionalidad, expediente No. 273-91, sentencia: 24-03-92).
“En este sentido, previo a establecer cuál debe ser la interpretación constitucionalmente aceptable de la frase legal cuestionada, se estima oportuno enunciar las normas de la Constitución Política de la República de Guatemala que tienen relación con el caso de examen (respecto a la “reconocida honorabilidad”), así como la razón por la que se encuentra contemplada al requisito o condición indispensable que deben reunir los ciudadanos que aspiren a ocupar cargos públicos de alta jerarquía de ciertos órganos establecidos en la misma Carta Magna […] B) Conforme lo indicado en el párrafo anterior, tenemos que la “honorabilidad” es un concepto eminentemente filosófico que proviene del vocablo “honor”, predominantemente arraigada en la denominada doctrina moral, la que trata de definirla como la cualidad que tienen los actos de los seres humanos, con relación al bien o lo bueno. En este sentido, podemos tener una perspectiva de que la finalidad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, al establecer dicho aspecto en la Constitución Política de la República de Guatemala, como un requisito indispensable que debían llenar los ciudadanos que aspiraran ocupar los cargos públicos de alta jerarquía de ciertos órganos establecidos en la misma Constitución, es con el objeto de que los aspirantes a tal dignidad fueran personas que, de acuerdo a su comportamiento personal y profesional, tuvieran una conducta (manifestada en la voluntad de sus actos) que buscaran y procuraran la correcta interpretación de las normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, evidenciaran su inclinación a la debida aplicación a lo justo o la justicia (o lo que es bueno), lo que podría darles un determinado estado de honor u honorable; y por el contrario, excluir a aquellas personas que atraídos por una falsa apariencia de justicia (o de lo bueno), su actuación tratara de tergiversar o alterar las cosas para obtener un resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas sociales y jurídicas. En el campo del derecho, el honor (de donde proviene la honorabilidad) tiene su relevancia por cuanto es tomado por ciertas ramas de las ciencias jurídicas, como por ejemplo en la civil y penal, en donde el honor o la honorabilidad son tutelados en un alto grado que, su vulneración o violación, puede ser impedimento para ejercer determinados actos o bien ser sancionado con una pena. C) Ahora bien, cuando se habla de que la honorabilidad debe ser “reconocida”, se está haciendo alusión a que las cualidades (a que se hacen referencia) de una persona, son de conocimiento de toda la sociedad o bien, de un segmento de la misma, que la muestra a aquella por lo que es en cuanto a sus méritos, talentos, destrezas, habilidades, criterio y cualidades humanas, que buscarán y procuraran la correcta aplicación de las normas o las leyes y, con ello, la justicia, y que esa actuación de la persona en el ejercicio del cargo público que pudiera ocupar, cumpla con garantizar a los habitantes de la nación, la protección a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona […] E) Como se puede observar, teniendo presente que la Carta Magna define, establece y regula, entre otras, las relaciones humanas, sociales, políticas, judiciales y administrativas del Estado, los constituyentes consideraron legar en la misma, que las personas que ocuparan altos cargos públicos, fueran ciudadanos que poseyeran características y cualidades tanto profesionales como humanas, de un alto valor reconocido en los diferentes ámbitos de actividad de la persona y de la sociedad, dentro de los que se incluyen la honorabilidad que, ya sea por disposición propia del artículo constitucional que lo regula, o bien, referida por otro, es un requisito indispensable para los cargos siguientes: […] b) Magistrados y Jueces del Organismo Judicial […] Debe tomarse en cuenta también el hecho de que la Constitución, además de la “reconocida honorabilidad”, establece otros requisitos que los ciudadanos deben llenar para optar a los cargos indicados, tales como: […] ser guatemalteco de origen, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, ser abogado colegiado (artículo 207), para el caso de los magistrados y jueces en general del Organismo Judicial; además, ser mayor de cuarenta años, y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años, para el caso específico de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (artículo 216)…” (Corte de Constitucionalidad. Expediente 942-2010. Fecha de sentencia: 24/08/2010).
En consecuencia, la actitud honorable de quien ejerce una magistratura lo constituirá desempeñarla con capacidad, disciplina y con miras a beneficiar a la sociedad. En este sentido se puede entender el servicio público como la actuación encaminada a satisfacer las necesidades individuales o colectivas de las personas. En el desempeño de la magistratura, es un imperativo tender a la concreción de la obligación estatal de garantizar a la población la justicia.