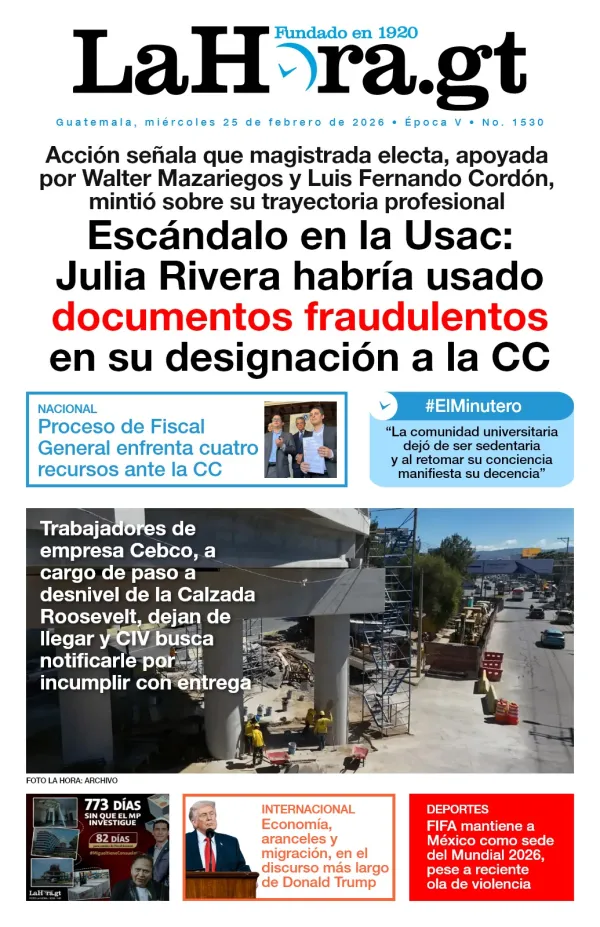La discriminación es un fenómeno social que se manifiesta fácticamente en el país. La misma afecta, con diferentes particularidades, a la generalidad de personas. En este contexto la discriminación transgrede la dignidad humana y tiene como efecto inmediato en la esfera individual la restricción y, en algunos casos, el impedimento del ejercicio de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana. En el plano político y como efecto a largo plazo se tiene la frustrada construcción de una ciudadanía, entendida ésta como el estado del pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
La discriminación se da sobre la base de otras motivaciones que generan desigualdad e inequidad. Verbigracia, la discriminación basada en el sexo de la persona, la nacionalidad, la edad, situación económica, idioma, discapacidad, religión y preferencia sexual. No todos estos tipos de discriminación pueden ser explicados bajo la lógica común del racismo o la discriminación racial, han necesitado la concepción y la creación de categorías de análisis propios como ha sucedido, especialmente, con la situación de discriminación de la mujer por motivos de género.
Se puede afirmar que en los convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y por lo tanto vigentes y de obligado cumplimiento por el Estado y exigibles por los ciudadanos, promueven el reconocimiento, promoción y defensa de las libertades más preciadas del ser humano, entre las que figura el derecho-garantía de igualdad. Además de que los jueces y las autoridades deben tener este conjunto de libertades y sus garantías explicitadas en el derecho convencional, como de forzosa observancia en sus resoluciones y actos. En este sentido, constituyen el marco jurídico básico para la lucha contra la discriminación. De igual manera, tanto la jurisprudencia internacional como el derecho comparado resultan fuentes inagotables para la construcción argumentativa en los casos de discriminación.
En el ordenamiento jurídico guatemalteco la Constitución Política de la República de Guatemala –CPRG-, norma fundamental del andamiaje jurídico interno, estatuye en su sección denominada dogmática, el reconocimiento y respeto irrestricto a los derechos humanos. La CPRG lleva a cabo un listado, que no agota, ni mucho menos excluye, el catálogo de derechos que pueden entenderse como derechos humanos. Precisamente es en esta sección de la Constitución donde se encuentra regulado el principio de igualdad en los términos que a continuación se consignan:
“Artículo 4º.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí”.
Respecto de este artículo la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha manifestado que:
“La libertad personal es un derecho humano garantizado por la Constitución […], que puede ser restringido únicamente por los motivos y en la forma que la misma Constitución y la ley de la materia señalan […] pudiendo considerarse, dentro de esos motivos, la orden de aprehensión”. (Gaceta 88. Expediente 1675-2006. Fecha de sentencia: 21/05/2008).
“… La cláusula precitada reconoce la igualdad humana como principio fundamental, que ha sido estimado en varias resoluciones de esta Corte.
Al respecto debe tenerse en cuenta que la igualdad no puede fundarse en hechos empíricos, sino se explica en el plano de la ética, porque el ser humano no posee igualdad por condiciones físicas, ya que de hecho son evidentes sus desigualdades materiales, sino que su paridad deriva de la estimación jurídica. Desde esta perspectiva, la igualdad se expresa por dos aspectos: Uno, porque tiene expresión constitucional; y otro, porque es un principio general del Derecho. Frecuentemente ha expresado esta Corte que el reconocimiento de condiciones diferentes a situaciones también diferentes no puede implicar vulneración del principio de igualdad, siempre que tales diferencias tengan una base de razonabilidad…”. (Opinión Consultiva emitida por solicitud del presidente de la República, Gaceta No. 59, expediente No. 482-98, página No. 698, resolución: 04-11-98).
“En efecto, los valores en que se apoya un sistema democrático, fundado en la libertad e igualdad, han de irradiarse a todo ámbito de actuación y decisión, tanto de gobernantes como de gobernados […]”. (Gaceta 117. Expediente 1732-2014. Fecha de sentencia: 13/08/2015).
“[…] la igualdad ante la ley, proclamada con carácter de derecho fundamental en la norma constitucional, consiste en que no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, sean estas positivas o negativas; es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley.” (Gaceta 98. Expediente 2377-2009. Fecha de sentencia: 02/12/2010).
“El concepto de igualdad así regulado estriba en el hecho de que las personas deben gozar de los mismos derechos y las mismas limitaciones determinadas por la ley. Sin embargo, ese concepto no reviste carácter absoluto, es decir, no es la nivelación absoluta de los hombres lo que se proclama, sino su igualdad relativa, propiciada por una legislación que tienda a la protección en lo posible de las desigualdades naturales. Así la igualdad ante la ley consiste en que no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, sean éstas positivas o negativas; es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley; pero ello no implica que no pueda hacerse una diferenciación que atienda factores implícitos en el mejor ejercicio de un determinado derecho”. (Gaceta 85. Expediente 1201-2006. Fecha de sentencia: 27/09/2007).
El principio a que hace referencia el máximo tribunal constitucional se torna evidente también en otros artículos constitucionales tales como los siguientes: 19 literal a; 50; 69; 71; 73; 93; 102. Lejos de que pueda considerarse esta enumeración de número cerrado, la Constitución en su artículo 44 establece como forma de reconocimiento de derechos a todos aquellos que son inherentes a la persona humana figuren o no en instrumentos internacionales, otorgándoles jerarquía constitucional, sean estos presentes o futuros.
Esto significa que los derechos y garantías en materia de derechos humanos que establece la Constitución constituyen un mínimo, por lo que son susceptibles de ser mejorados y de ser ampliados mediante la incorporación de nuevos derechos. Esto es congruente, primero con la voluntad de los constituyentes que afirmaron “la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social” (CPR, preámbulo) y segundo, con la finalidad que el Estado se organiza para la protección a la persona humana (ART. 1), entre ésta la protección contra la discriminación.
El artículo 4 de la CPRG encuentra complementariedad y fortalecimiento en conjunto con el artículo 58 que se refiere a identidad cultural y el artículo 66 que se refiere a la protección de los pueblos originarios del mismo cuerpo normativo. Así la Corte de Constitucionalidad ha dicho de tales artículos:
“Guatemala se caracteriza sociológicamente como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, en el que se desarrollan simultáneamente diversas culturas, cada una con costumbres y tradiciones propias, algunas que datan de tiempos precoloniales, otras de la época colonial y las que se desarrollaron en el Estado poscolonial; de ahí que el gran reto de la Guatemala actual es lograr la existencia de un Estado inclusivo que reconociendo la diversidad y riqueza cultural, construya las bases que permitan su coexistencia y desarrollo armónico, con la finalidad de lograr una sana convivencia social que, basada en el respeto recíproco de la identidad cultural de todas las personas que habitan el país, haga viable alcanzar su fin supremo que es la realización del bien común”. (Gaceta 119. Expediente 1467-2014. Fecha de sentencia: 10/03/2016).
Respecto del artículo 58 continúa indicando el máximo tribunal constitucional guatemalteco que:
“La inclusión de la identidad cultural dentro del elenco de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos reviste particular acento en realidades nacionales como la de Guatemala, en la que confluyen distintas vertientes étnicas y, con ellas, diversidad de herencias ancestrales, tradiciones, costumbres, cosmovisiones e idiomas, entre otros rasgos distinguibles. Más aún, si se considera que las personas indígenas o maya-descendientes forman parte cuantitativamente considerable de la población y tienen origen remoto en civilizaciones precolombinas –a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes del mundo, en las que la heterogeneidad cultural de las sociedades deriva, principalmente, de fenómenos migratorios más o menos contemporáneos–”. (Corte de Constitucionalidad. Expedientes acumulados 4783-2013, 4812-2013, 4813-2013. Fecha de sentencia: 05/07/2016).
En cuanto al artículo 66 se ha manifestado en los siguientes términos:
“[…] Guatemala es reconocida y caracterizada como un Estado unitario, multiétnico, pluricultural y multilingüe y que el referido Convenio [169 de la OIT] estaba destinado a servir como un mecanismo jurídico especialmente dirigido a remover parte de los obstáculos que impedían a estos pueblos el goce real y efectivo de los derechos humanos para que, por lo menos, los disfrutaran en el mismo grado de igualdad que los demás integrantes de la sociedad, y que dicho Convenio constituía un instrumento jurídico internacional complementario, que venía a desarrollar las disposiciones programáticas de los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Constitución […], lo cual tiende a consolidar el sistema de valores que proclama el texto constitucional. Este instrumento es sólo uno de varios que, sumados, evidencian el esfuerzo que se ha venido realizando para la protección de los pueblos indígenas y para lograr que gocen de un tratamiento que no sea separatista”. (Gaceta 102. Expediente 3217-2010. Fecha de sentencia: 15/11/2011).
También ha indicado la Corte que:
“[…] el texto Fundamental […] reconoce la existencia de diversos grupos étnicos, entre ellos los grupos indígenas de ascendencia maya, y establece la obligación del Estado de reconocer, respetar y promover ‘sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos’ (artículo 66), por lo que todo lo relativo a tales grupos étnicos debe reconocerse incluido en el concepto Patrimonio Cultural de la Nación, aunque de naturaleza intangible […] al definirlo como el constituido por instituciones, tradiciones y costumbres tales como la tradición oral, musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y teatro”. (Gaceta 96. Expediente 2099-2008. Fecha de sentencia: 29/04/2010).
Y como colofón de este apartado es importante citar el criterio de la referida Corte que expresa elocuentemente:
“[…] el Estado de Guatemala, debe reconocer, respetar y promover las formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de trajes indígenas, cuyo fin es mantener los factores que tienden a conservar su identidad, entendiéndose ésta como el conjunto de elementos que los definen y, a la vez, los hacen reconocerse como tal. El Convenio 169 de la OIT versa sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; Guatemala se caracteriza sociológicamente como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, dentro de la unidad del Estado y la indivisibilidad de su territorio, por lo que al suscribir, aprobar y ratificar el Convenio sobre esa materia, desarrolla aspectos complementarios dentro de su ordenamiento jurídico interno […] Guatemala ha suscrito, aprobado y ratificado con anterioridad varios instrumentos jurídicos internacionales de reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos de los habitantes en general y de los cuales también son nominalmente destinatarios los pueblos indígenas; sin embargo, tomando en cuenta que si bien es cierto que las reglas del juego democrático son formalmente iguales para todos, existe una evidente desigualdad real de los pueblos indígenas con relación a otros sectores de los habitantes del país, por lo cual el Convenio se diseñó como un mecanismo jurídico especialmente dirigido a remover parte de los obstáculos que impiden a estos pueblos el goce real y efectivo de los derechos humanos fundamentales, para que por lo menos los disfruten en el mismo grado de igualdad que los demás integrantes de la sociedad. Guatemala es reconocida y caracterizada como un Estado unitario, multiétnico, pluricultural y multilingüe, conformada esa unidad dentro de la integridad territorial y las diversas expresiones socioculturales de los pueblos indígenas, los que aún mantienen la cohesión de su identidad, especialmente los de ascendencia Maya […]”. (Gaceta 37. Expediente 199-95. Fecha de opinión consultiva: 18/05/1995).
La importancia del derecho de igualdad, no-discriminación, estriba en la conclusión inmediata que se desprende de él: que ninguna persona, ente o autoridad puede hacer diferencias discriminatorias arbitrarias. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y el derecho a la no-discriminación han ingresado en el dominio del ius cogens y por lo tanto están revestidos de imperatividad, acarrean obligaciones erga omnes (respecto de todos) de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares.
La discriminación y el racismo no se van a eliminar por el hecho de que se tipifique la discriminación como delito en la norma sustantiva (Código Penal), pero esto constituye un avance, ya que el Estado reconoce que la discriminación es un problema. Facilita así un instrumento legal para que los órganos jurisdiccionales puedan fundamentar adecuadamente sus resoluciones frente a casos de discriminación racial.