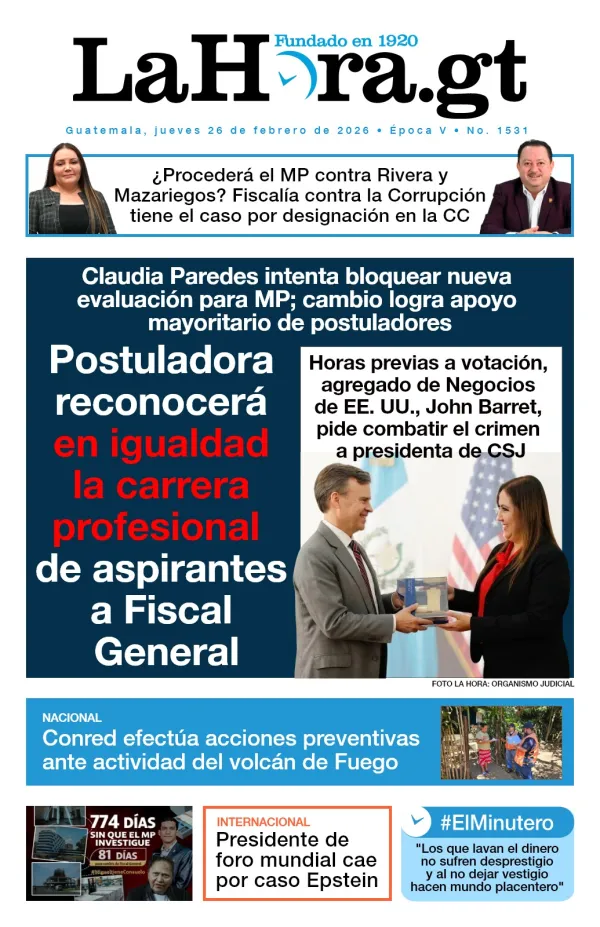Me he tomado la molestia de cuantificar las noticias sobre la violencia doméstica de lunes a jueves de la prensa nacional: más de cien casos, de la radio local de un departamento de oriente, treinta y ocho y discusiones y normalizaciones en las instituciones estatales al respecto: cero. Y manifestaciones sociales al respecto: cero.
La violencia doméstica no es un fallo aislado de individuos: es un fenómeno que emerge en una intersección entre conductas culturales, estructuras de poder y debilidades de gobernanza. Comprender esta intersección es clave para diseñar respuestas efectivas que protejan a las víctimas, transformen comportamientos y fortalezcan las instituciones.
En primer lugar, la conducta violenta no puede separarse del contexto social. Diversos estudios y reportes periodísticos señalan patrones de normalización de la violencia, especialmente dentro de hogares, donde la autoridad está desigualmente distribuida y donde ciertos comportamientos de control jerárquicos y machistas se instrumentalizan como “maneras de resolver conflictos”. En ese marco, la agresión puede verse como una respuesta aprendida ante frustraciones o una forma de afirmar poder con apellido sexista en espacios íntimos. No obstante, esto no excusa al agresor: la responsabilidad recae en quien opta por la violencia. El punto central es reconocer que las conductas violentas suelen estar sostenidas por normas que las toleran o minimizan.
La gobernabilidad juega un papel determinante en tres dimensiones: prevención, respuesta institucional y rendición de cuentas. En prevención, la disponibilidad de servicios de apoyo, educación en igualdad y campañas de sensibilización influyen en las normas sociales desde edades tempranas. Cuando estos componentes están débiles, mal enfocados como en nuestro caso, las conductas de control y escaladas de violencia encuentran un terreno fértil para proliferar.
En la respuesta institucional, la capacidad de las autoridades para detectar, investigar y sancionar la violencia doméstica es crucial. Hombres y mujeres deben creer que las instituciones protegen a las víctimas, no que la ley favorece a uno de los lados. Esto implica rutas de denuncia seguras, atención integral (salud, psicología, apoyo jurídico) y mecanismos de protección a quienes denuncian o buscan salir de situaciones de riesgo. La impunidad o la lentitud de la respuesta institucional alimentan la reincidencia y el miedo, perpetuando un ciclo de violencia. En nuestro caso, esto funciona muy mal.
La rendición de cuentas es el tercer eslabón. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, la sociedad internaliza la idea de que la violencia es tolerable o, peor, inevitable y lo más peor NORMAL y NATURAL. La transparencia en los procesos, la calidad de la evidencia y la aplicación coherente de las leyes fortalecen la confianza pública y disuaden futuras agresiones. En contextos donde las instituciones son débiles, aparecen atajos que degradan la justicia: actuaciones selectivas, sesgos de género o enfoques que estigmatizan a las víctimas. Por ello, la gobernanza debe garantizar independencia, capacitación continua y protocolos claros para evitar la opacidad.
Frente a este diagnóstico, ¿qué soluciones son viables y efectivas? medidas que abordan tanto la conducta como la gobernabilidad.
1) Educación para la igualdad desde la primera infancia. Existen programas elaborados para ello pero no funcionan. Un profesor señalaba con claridad el problema al respecto: un ejemplo es el de la escuela, otro el del hogar y entre ambos, muy alejados de lo recomendado; así la cosa no funciona.
2) Servicios integrales y accesibles para víctimas. Fortalecer líneas de emergencia, refugios seguros, asesoría legal y apoyo emocional. La atención debe ser rápida, confidencial y sin estigmas. La coordinación entre salud, justicia y servicios sociales es clave para evitar que las víctimas caigan entre grietas del sistema. Debe ser prioridad del estado y la sociedad.
3) Protocolos de denuncia y protección. Establecer rutas de denuncia sencillas, con seguimiento periódico, y medidas de protección-prevención efectivas que respondan a dinámicas de riesgo real. El sistema debe ser perceptible como un aliado, no como un conjunto de trámites intimidantes como actualmente lo es.
4) Capacitación de actores públicos y privados. Que trabajen en conjunto y no aisladamente en reconocimiento de signos de abuso, sesgos de género y manejo sensible de casos. La formación debe incluir ética, derechos humanos y prácticas basadas en evidencia.
5) Reformas institucionales para la rendición de cuentas, investigación, plazos razonables y mecanismos independientes de supervisión. La rendición de cuentas debe ser visible y verificable por la ciudadanía.
6) Políticas de prevención de riesgos y apoyo económico. Programas que reduzcan vulnerabilidades económicas de las víctimas pueden disminuir la dependencia que impide abandonar relaciones abusivas. La seguridad económica es a menudo una condición para la autonomía.
Pero sobre todo: auditoría social en todos esos aspectos.