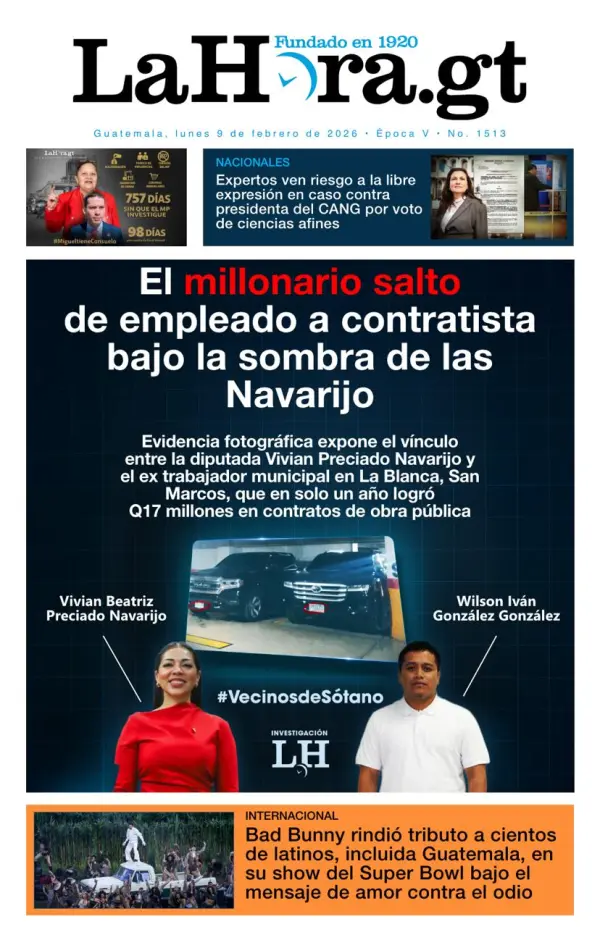«Soy el más desafortunado de todos los seres humanos. Pobre, insultado, mal educado, malquerido y con quebrantos de salud». Así se quejaba aquel veinteañero al ser detenido, por el oficial de la policía.
«Es bastante dramático», le expresó el oficial mientras le tomaba datos. «Afuera su pobre madre lo espera y usted en las calles delinquiendo».
Ambrosio nació en un barrio marginal de una ciudad cualquiera de Guatemala, el tercero de cinco hijos. Creció entre mucho maíz y poco frijol, bajo lluvia constante de gritos y palos –a ratos justificados, pero casi siempre no– que sus padres repartían sobre su espalda y sus posaderas y el miedo al fuego eterno que su abuela infringía a diario a su cerebro.
No es de extrañar, pues, que Ambrosio mostrara desde temprana edad un carácter díscolo y rebelde, lo que le llevó a recibir a menudo castigos corporales y psicológicos de muchos, que lejos de corregir, solo alimentó su distanciamiento afectivo de sus padres y de su comunidad. Todas sus referencias posteriores a esos periodos de su vida, están cargadas de un enorme desprecio hacia un ambiente caracterizado por su extremada estrechez de justicia, miras y provincianismo. Los únicos refugios placenteros que encontró de niño y de joven, fue en frecuentes incursiones para apropiarse por lo ajeno y en la vagancia. En el delinquir por calles y avenidas de su ciudad, acompañado de amigos en parecidas condiciones.
Los sociólogos nos dicen que el ser pandillero es una desviación social causada por todo tipo de pobreza, el maltrato, la desintegración familiar, el desorden urbanístico y el legado de violencia. Los psicólogos, por su parte, nos hablan de la necesidad de innovación y rebelión en busca de un futuro mejor.
Lo cierto es que las pandillas no son solo un fenómeno social, sino una realidad que se documenta en una máquina de emociones que se manifiesta a través de sus tatuajes, grafitis y códigos de conducta. Chocan con una sociedad y unos hogares que no les otorgan un mínimo de satisfacción a las necesidades instintivo-emocionales de sus miembros, y que tampoco les educa dentro de un balance razonamiento y reflexión con emocionarse, en busca de un bienestar humano propio y ajeno.
Es una realidad que la mayoría de redes sociales y plataformas de entretenimiento son un mundo sustitutivo. Están diseñados para generar placer y emoción de forma inmediata, a menudo a expensas del razonamiento y la reflexión. Este «diseño web emocional» es una estrategia consciente para conectar usuarios a través de los sentimientos. Esos jóvenes internautas en permanente sentir y desear, al tener reprimido pensar en su entorno social de carencias, crean realidades que les demanda actuar, muchas veces chocando con los mandatos de un entorno social, cuajado de injusticias e inequidades.
La existencia de pandillas es una realidad objetiva e independiente de nuestras mentes ciudadanas y normas de comportamiento. Desde esta perspectiva, las causas de las pandillas (pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, documentación de las redes) no son meros «constructos sociales», sino realidades materiales y objetivas que deben ser reconocidas y enfrentadas.
Por tanto, la solución para acabar con las pandillas no reside solo en vigilar y castigar, ni tampoco en un cambio de percepción o de discurso (educación). La solución está principalmente en la modificación de las condiciones materiales que las originan. Y es precisamente en esto último en lo que no se actúa como es debido.