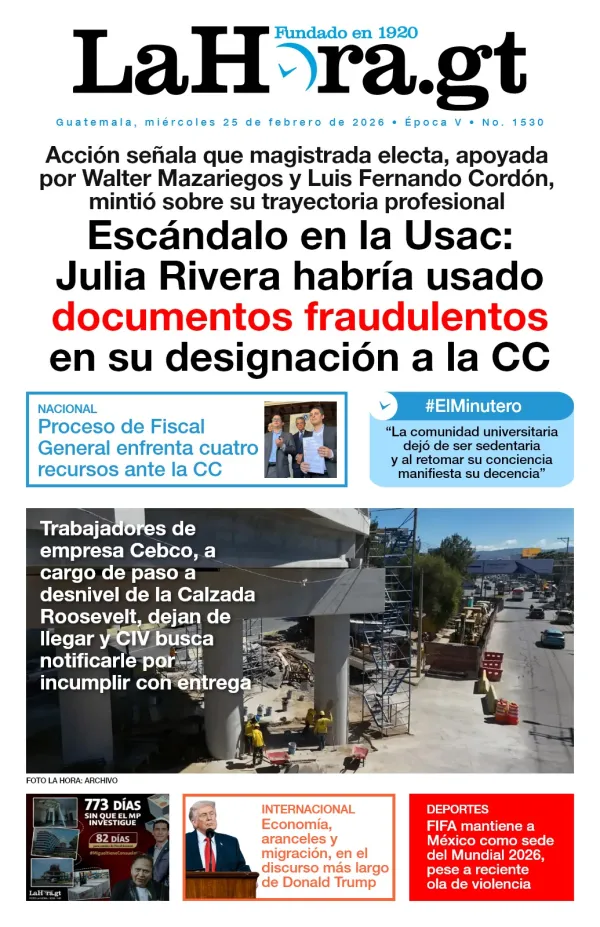Imaginemos por un momento que tres grandes pensadores –Karl Marx, Edmund Husserl y Paul Ricoeur– bajaran a nuestro tiempo para analizar la crisis política y la profunda desconfianza ciudadana. Sus diagnósticos serían tan distintos como sus filosofías, ofreciéndonos una visión multifacética de los desafíos que enfrentamos.
Para Marx la crisis política que vivimos no es un error del sistema sino manifestación de las contradicciones internas del capitalismo. Nos diría que la inestabilidad y la desconfianza surgen de la creciente desigualdad social y económica, resultado de la acumulación de capital en manos de pocos nada interesados en el bienestar social.
Según Marx, la desconfianza y falta de credibilidad no es un simple descontento, sino una expresión de la lucha de clases. La gente no siente que el sistema político representa sus intereses, sino los de la clase dominante (la burguesía), que utiliza el Estado para proteger y expandir su capital a expensas de la clase trabajadora (el proletariado). Las tensiones generadas en ese encuentro político sociedad, originan la energía para el descontento y la indiferencia, que crean aún más explotación y desigualdad.
Para él, la raíz de esta incredulidad es la alienación política: el sentimiento de que no se tiene control sobre las decisiones que afectan la propia vida, una extensión de la alienación económica que se vive en el trabajo.
Concluiría que el Estado se ha convertido en una herramienta de las clases poderosas, y a pesar de sus apariencias democráticas, está diseñado para perpetuar el orden capitalista. Y el descontento y la indiferencia no lo consideraría un simple problema de liderazgo o de corrupción, sino una señal de que el capitalismo ha llegado a una fase de decadencia, y son combustible para el cambio revolucionario.
Edmund Husserl en cambio, dejaría las estructuras económicas para centrarse en la conciencia individual y colectiva. Para él, la crisis es un fenómeno de la conciencia. Su pregunta no sería por qué el sistema es inestable, sino cómo experimentamos esa inestabilidad y falta de credibilidad en nuestro «mundo de la vida» cotidiana.
Husserl afirmaría que los ciudadanos experimentan un «quiebre de la evidencia». La certeza que antes tenían sobre sus instituciones políticas se ha desmoronado.
La falta de credibilidad, según su visión, surge de una intencionalidad frustrada: la conciencia política, que espera algo del Estado, se rompe cuando este se revela como falaz o corrupto. El resultado es la desconfianza y el cinismo que vemos en las redes sociales.
La conciencia humana es siempre «conciencia de algo». La conciencia política, en este caso, es la conciencia de un sistema político que poco le ofrece y, además, cuando el sistema político se revela como falaz o corrupto, la intencionalidad se rompe y la conciencia se repliega en la desconfianza y el cinismo que culmina en lo cómico, de lo que tenemos llenas las redes sociales.
La crisis es, entonces, una crisis de sentido en la que la confianza, antes dada por sentada, debe ser reconstruida. Por consiguiente, su conclusión es que la crisis es una crisis de sentido en la que la confianza debe ser reconstruida. La solución no sería un cambio de estructuras (al estilo de Marx), sino una revolución de la conciencia, una reflexión radical que purifique nuestra forma de relacionarnos y dar sentido al mundo social.
Finalmente, Paul Ricoeur no se enfocaría ni en las estructuras ni en la conciencia sino vería la crisis como una crisis del relato colectivo y de la identidad. Para Él la crisis es la ruptura de la narrativa nacional, la historia que une a una comunidad. Cuando el relato oficial se vuelve contradictorio, deshonesto o irrelevante para la experiencia de la gente, la identidad narrativa se debilita, se fragmenta.
Ricoeur diría que la crisis es una «promesa quebrada» también una manifestación de “una promesa rota”. La política se sustenta en la capacidad de los líderes para proyectar un futuro deseable y mantener la confianza en que se cumplirá. Cuando esta promesa se rompe, el relato se vuelve vacío y la palabra de los políticos pierde su autoridad. La desconfianza es el resultado de un «yo» colectivo que no puede reconocerse en la historia que le están contando.
Ricoeur nos situaría la crisis política en una dimensión ética. Y nos haría ver que las instituciones políticas, al no ser transparentes o al no asumir sus errores, crean un «relato falso» que borra fracasos e injusticias, lo que genera una resistencia en la memoria colectiva que se manifiesta como desconfianza. La inestabilidad política limita la capacidad de los ciudadanos de actuar y de definirse a sí mismos en relación con la política. Al sentirse traicionados por el sistema, se repliegan en el cinismo o la apatía, perdiendo su sentido de pertenencia y participación en el destino colectivo. Para él entonces, lo que procede es un trabajo de reconstruir un relato auténtico, basado en la verdad y la responsabilidad por las promesas rotas.