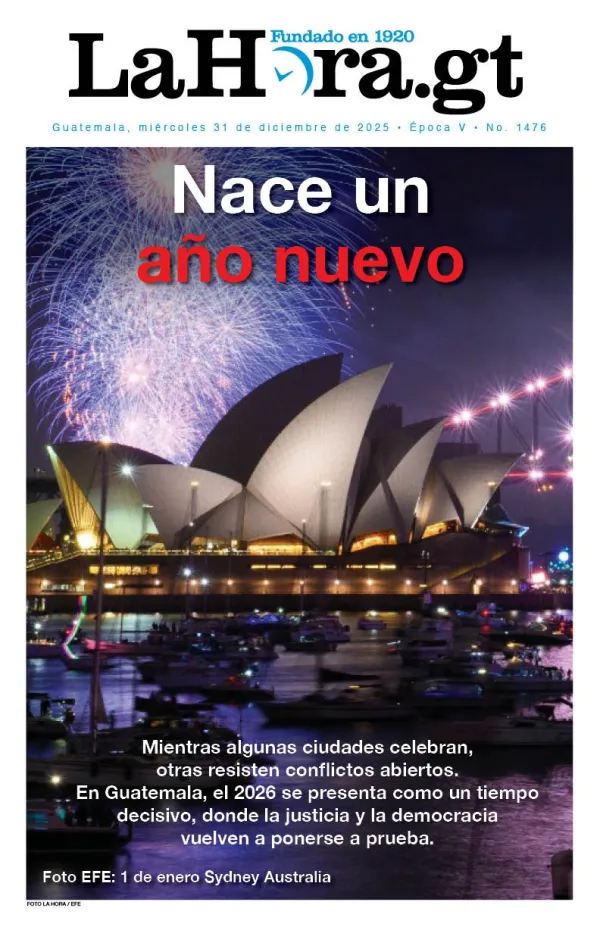POR WALESKA HERNÁNDEZ
whernandez@lahora.com.gt
El idioma es una barrera que imposibilita el acceso a la justicia a muchos guatemaltecos. De acuerdo con la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (Digebi), en el país se hablan 24 idiomas además del español, de los cuales 22 son idiomas mayas, más el idioma xinka y el idioma garífuna. Sin embargo, hasta hace tres años, el Organismo Judicial no tenía un ente encargado de asegurar la impartición de justicia en el idioma propio y desde entonces ha emprendido una tarea que cada vez se complejiza más.
«Ana» es el nombre ficticio de una niña quiché a quien su mamá golpeaba constantemente. Ante los abusos contra su nieta, su abuela decidió presentarse ante un juzgado para pedir ayuda; sin embargo, ni ella, ni la menor hablaban español.
En el juzgado no encontraron a nadie que comprendiera lo que intentaban decir. En tanto, Ana tenía demasiado miedo para explicar su situación a desconocidos. Se presentaron ante el juez, quien tampoco pudo hacer mucho para asistirlas, porque no hablaba quiché.
Esta escena es muy común en un país con la diversidad étnica, cultural y lingüística de Guatemala. La Digebi estima que de los 24 idiomas reconocidos, cinco idiomas tienen de 300 mil a un millón de hablantes cada uno, incluido el español; otros cinco tienen de 50 a 120 mil cada uno; cuatro tienen de 20 a 49 mil cada uno, y once de ellos tienen menos de 20 mil hablantes cada uno.
Para cubrir esta carencia, el Organismo Judicial (OJ), implementó un programa de traducción asistida para los procesos judiciales, cuya demanda crece cada vez más.
Este viene funcionando desde hace varios años; así lo refiere Teresa Pablo Saloj, intérprete del idioma quiché y cakchiquel, quien ingresó al OJ en 1997. Durante este tiempo, dice, ha podido darse cuenta de la importancia que tiene la impartición de justicia en el idioma propio para el debido proceso.
Para implementar el programa, el OJ tuvo que realizar un proceso de sensibilización entre los jueces, para que pudieran comprender que la impartición de justicia debe hacerse en el idioma de cada persona.
«Ha sido una tarea difícil, pues al inicio del programa, hace diez y ocho años, la mayoría de jueces no querían aceptarlo y argumentaban que era una pérdida de tiempo», explica Pablo Saloj.
Fue a través de la presencia de las organizaciones internacionales como la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Mingua) que creció la presión para las autoridades guatemaltecas de la época, porque para garantizar el debido proceso de una persona, era necesario que comprendiera a cabalidad los términos legales en los que se le hablaba.
«Si a uno en español le cuesta comprender los términos, sobre todo los médicos, imagínese para quien no lo habla y no existe traducción a su idioma. He tenido que ir con los médicos para que me expliquen con palabras sencillas, para luego traducirlo al cakchiquel», señala Pablo Saloj.
UNA DEMANDA QUE CRECE
De 2012 a la fecha, la utilización de este servicio ha crecido de 22 audiencias a 5 mil 739, que se han llevado a cabo hasta principios de diciembre del presente año; así lo refiere Santos Sajbochol, titular de la Unidad de Asuntos Indígenas del OJ.
Las mismas no son únicamente en el territorio nacional, también se ha implementado el sistema de videoconferencia para realizar audiencias de guatemaltecos en otros países.
Debido a la gran cantidad de migrantes que viajan a Estados Unidos, las autoridades en dicho país, han solicitado apoyo para asistir a los connacionales con procesos legales.
Tal es el caso de un hombre de etnia Chuj, originario de Huehuetenango, quien viajó al Estado de Virginia; pero al estar allá, fue capturado, sindicado de asesinato. El detenido no hablaba español, ni tampoco inglés; así que las autoridades estadounidenses no tenían cómo comunicarse con él.
El sistema de justicia estadounidense se puso en contacto con las autoridades guatemaltecas para que refirieran a un traductor del OJ. La traducción se llevó a cabo por videoconferencia en los tres idiomas simultáneamente, y finalmente el sindicado fue dejado en libertad por falta de evidencia en su contra.
En los últimos tres años, se ha incrementado el número de intérpretes del OJ bajo contrato a 100 y se creó la red nacional de intérpretes con más de 250 personas en todo el país, quienes trabajan por servicios, cuando no se dan abasto los trabajadores presenciales y los itinerantes.
CON RESISTENCIA AL CAMBIO
Implementar este cambio en los procesos no ha sido nada fácil, explica Sajbochol. Muchos togados se amparaban en que la Constitución de Guatemala, reza: «El idioma oficial de Guatemala, es el español. Las lenguas vernáculas, forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación».
Sin embargo, Sajbochol explica que la Ley de Lenguas Mayas estipula que el Estado velará porque en la prestación de bienes y servicios públicos se observe la práctica de comunicación en el idioma propio de la comunidad lingüística, fomentando a su vez esta práctica en el ámbito privado.
Tres años después, las solicitudes de los juzgados para tener a traductores fijos se incrementan con celeridad; pero, según explica el funcionario, la Unidad de Asuntos Indígenas no cuenta con el personal suficiente para dar cobertura a todos los centros judiciales.
UNA LABOR COMPLEJA
Verónica Quiej, traductora jurada con más de diez años de experiencia apoyando a los procesos judiciales, explica que fue ella quien atendió a Ana, la menor golpeada por su madre.
El juez del Organo Judicial al que asistió la menor y su abuela llamó a la traductora para que hablara con la niña. Quiej se dirigió a Ana en quiché. «Eso la hizo sentirse más cómoda y segura, y comenzó a relatar su historia, que hasta entonces no había contado a nadie», explicó.
De acuerdo con Quiej, la mayoría de traducciones se realizan en juzgados de familia, por pensiones alimenticias.
La traductora advierte que su labor es un oficio que requiere de formación profesional y ética. Uno de los obstáculos más grandes de su trabajo son las variantes dialectales, que se refieren a esos pequeños cambios que se dan en cualquier idioma; o la pronunciación, que puede variar entre regiones a 200 kilómetros de distancia entre ellas.
«Lo primero que se debe hacer al incorporarse en un litigio es identificar el lugar de origen de la persona, para saber qué variantes dialectales puede tener. Se debe procurar ser lo más concisos y precisos a la hora de traducir. Una mala traducción puede derivar en una tergiversación de los hechos o un mal entendido que puede afectar el proceso. La tipificación de los delitos es muy específica, una violación no es lo mismo que un abuso deshonesto», señaló.
Existen ocasiones en las que Quiej ha debido apoyar al acusado, al Ministerio Público, a la defensa y a los testigos. «A veces trabajamos más que todos, porque pasamos hablando toda la audiencia», dijo.
Para Xiomara Carolina Rodríguez, jueza de Paz en San Andrés Sajcabajá, Quiché, la traducción es tan importante que actualmente está aprendiendo quiché para poder realizar su trabajo de mejor manera.
Según su experiencia, las audiencias que realiza, son en un 80 por ciento en quiché. Uno de los trabajadores de mantenimiento del juzgado habla el idioma, y a falta de un intérprete fijo, ayuda a la togada a comprender lo que dicen las partes.
Para Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, quien habla 10 idiomas, la traducción al idioma materno es importante; sin embargo, considera que también puede prestarse al abuso.
«Existen casos en los que, como juez, se le pregunta en español sus datos al acusado o al testigo y ellos comprenden y contestan en español. Se le cuestiona por los hechos sucedidos y ya no quieren hacerlo y dicen no comprender», indicó.
Sin embargo, Xitumul destaca la importancia de las traducciones y ejemplifica con el caso por genocidio en contra del exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt.
En esas audiencias los intérpretes fueron utilizados tanto por el MP, como por los querellantes adhesivos y la defensa. «Fue muy útil, aunque complejo y tardado, porque también retrasaba el proceso porque los otros traductores detenían la declaración porque argumentaban que no estaba siendo bien traducida», señaló Xitumul
El juez explica que los idiomas mayas son conceptuales, como el inglés, y puede existir más de una traducción para cada oración.
El titular de la Unidad de Asuntos Indígenas, aseguró que el OJ lleva a cabo capacitaciones constantes para asegurar el profesionalismo de los traductores.
CIFRAS
22 Idiomas se hablan en Guatemala
Cinco idiomas tienen de 300 mil a un millón de hablantes cada uno (incluido el español)
Otros cinco tienen de 50 a 120 mil cada uno
Cuatro tienen de 20 a 49 mil cada uno
Once de ellos tienen menos de 20 mil hablantes cada uno
Cien intérpretes bajo contrato tiene el OJ
250 intérpretes son parte de una red de intérpretes itinerantes del OJ
En 2012 se llevaron a cabo solo 22 audiencias traducidas
Hasta noviembre de 2015 van 5,739 audiencias traducidas.
PERTINENCIA CULTURAL
Además de la impartición de justicia en el propio idioma, Santos Sajbochol, titular de la Unidad de Asuntos Indígenas del OJ, considera que también debe tomarse en cuenta el contexto cultural en el que suceden los hechos.
En este sentido, el OJ inició la promoción del uso del peritaje cultural, una herramienta parecida al peritaje forense, pero que utiliza expertos en ciencias sociales, tales como la antropología y la sociología, e incluso a autoridades de comunidades étnicas reconocidas.
Los peritos tienen la función de explicar a las partes procesales el contexto en que pudieron ocurrir los hechos que son juzgados, ya que muchos jueces son asignados en lugares cuyas costumbres les son extrañas.
«Irónicamente, como guatemaltecos no nos conocemos», indica el funcionario, «por eso es tan importante que los togados tomen en cuenta los aspectos culturales que existen en el sector en el que está asignado».