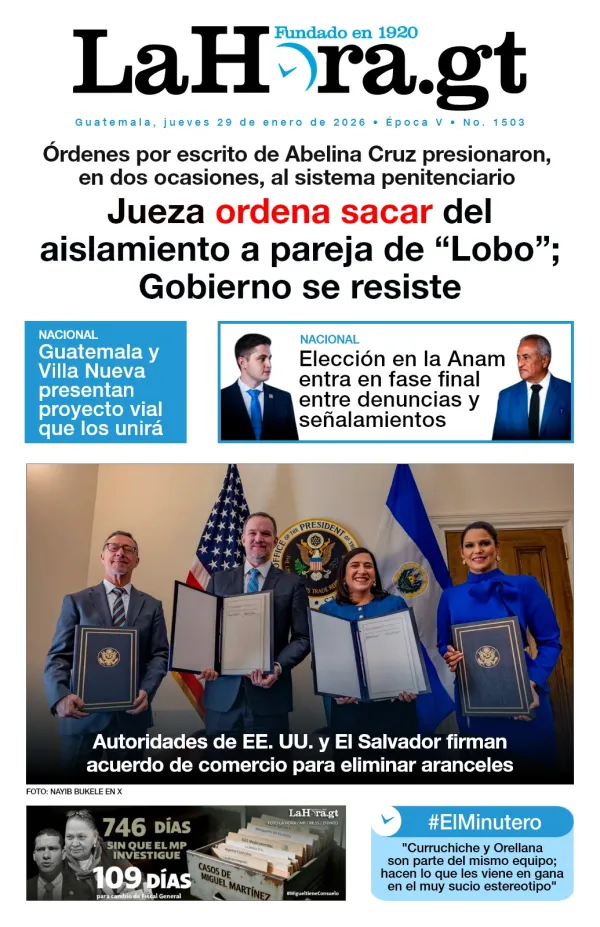POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt
Alrededor de un altar de flores, frutas y velas, familiares de las 37 víctimas que murieron durante la quema de la Embajada de España recordaron a sus seres queridos. “Ellos físicamente murieron, pero sabemos que están en espíritu y les decimos que acá estamos nosotros y que estamos haciendo todo lo que podemos para que se haga justicia”, dijo Víctor Coyote, de la Fundación Rigoberta Menchú.
 De acuerdo con Gustavo Adolfo Molina, hijo del excanciller Adolfo Molina Orantes, quien falleció en la tragedia, la primera vez que rindió su testimonio fue apenas días después de la masacre, ante el juzgado Primero de Instancia Penal en la causa que se abrió con motivo de los eventos. Treinta y cuatro años después el expediente ha llegado a juicio, y los testigos volvieron a describir lo que pudieron observar desde fuera, mientras las llamas consumían la embajada.
De acuerdo con Gustavo Adolfo Molina, hijo del excanciller Adolfo Molina Orantes, quien falleció en la tragedia, la primera vez que rindió su testimonio fue apenas días después de la masacre, ante el juzgado Primero de Instancia Penal en la causa que se abrió con motivo de los eventos. Treinta y cuatro años después el expediente ha llegado a juicio, y los testigos volvieron a describir lo que pudieron observar desde fuera, mientras las llamas consumían la embajada.
“Estaba en la esquina y se oyó la incineración de gasolina y vimos la columnas de humo”. Adolfo Molina sabía que su padre estaba dentro, pero no había mucho que hacer ante el fuego que devoraba todo. Desde afuera, varios testigos se han referido a lo que observaron como la escena de una película de terror, solo podían ver el fuego y escuchar los gritos de quienes se calcinaban dentro.
“¿Cómo le ha afectado la pérdida de su padre en esta tragedia?” Preguntó una abogada al testigo y éste respondió: “Cómo recuerdo la expresión que dijimos en ese momento, como que se juntara el cielo y la tierra… La pérdida nosotros la sufrimos, pero nos sentimos solidariamente respaldados por miles de guatemaltecos porque la pérdida no fue solo de nosotros sino de toda Guatemala.” expresó Adolfo Molina.
De acuerdo con el Ministerio Público, los ocupantes de la embajada eran campesinos que en un esfuerzo para denunciar las masacres cometidas por el Ejército en Quiché, llegaron a tomar la embajada. Cuando el fuego inició, las fuerzas de seguridad habrían dado la orden de cerrar las salidas para que la gente no pudiera escapar “que no salga nadie vivo”, aseguran testigos que fue la instrucción.
LA JUSTICIA EN LA ÉPOCA DE PAZ
Lucía Xiloj, abogada de la fundación Rigoberta Menchú Tum, declara que estos casos se enmarcan en lo que se denomina justicia de transición, ya que los Estados deben de cumplir con el deber de garantía que tienen todas las naciones, es decir, que deben de velar porque se protejan los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Según explicó Xiloj, cuando ocurre una violación de este tipo y es cometida por agentes del Estado, que tienen la obligación de proteger la vida y la seguridad de los personas, éste incumple con su deber de garantía y lo que debe hacer es investigar y sancionar esos hechos para que en este sentido, los agentes del Estado no rebasen sus funciones y tengan un poder absoluto.
Para Jorge Santos, del Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, la justicia transicional es un proceso que las sociedades buscan para culminar un periodo determinado de regímenes autoritarios y antidemocráticos que han cometido violaciones a los derechos humanos (DDHH) y pretende cambiar en un proceso de transición hacia el fortalecimiento de un Estado de derecho, que permita la democracia y con ello el cese a esas violaciones.
De acuerdo con Santos, la justicia en los casos de violaciones de los DDHH durante el conflicto armado interno “es importante porque es necesario fortalecer los Estados donde se cumplan las leyes y se resalta a las víctimas”. “Es importante porque se hace una dignificación de lo que vivieron y sobre todo porque es una contribución al país para que esos hechos no se vuelvan a repetir, que finalmente es el objetivo fundamental de juzgar este tipo de casos y mandar el mensaje de que las autoridades, cuando cometen violaciones, van a ser juzgadas y sancionadas”, agrega.
EL DERECHO A LA VERDAD
 El 18 de marzo del año pasado, Nicolás Brito rompió el silencio de muchos años cuando frente al Tribunal A de Mayor riesgo declaró como testigo en el juicio por Genocidio y Delitos contra la Humanidad contra los generales Efraín Ríos Montt, y José Rodríguez Sánchez.
El 18 de marzo del año pasado, Nicolás Brito rompió el silencio de muchos años cuando frente al Tribunal A de Mayor riesgo declaró como testigo en el juicio por Genocidio y Delitos contra la Humanidad contra los generales Efraín Ríos Montt, y José Rodríguez Sánchez.
En su idioma materno, el ixil, describió cómo perdió a sus familiares a manos de soldados del Ejército de Guatemala entre los años 1982 y 1983. Entre pregunta y pregunta de los abogados, Nicolás Brito fue hilando una historia que se repetiría en la voz de los siguientes testigos.
“Estábamos en nuestras casas en la aldea cuando llegó el juicio en nosotros (…) los soldados llegaron y nosotros huimos. Los que estaban trabajando entonces los mataron, ya hubieran terminado con nosotros si no hubiéramos huido (…) Estábamos trabajando en la parte baja cuando ellos bajaron y llegaron ahí (…) Andaban uniformados, así nos dimos cuenta que estaban ahí (…) Eran muchos los que venían y venían por todas partes y venían agarrando a la gente entre el monte y entre las casas”, declaró.
Según Brito, ese día murieron unas 35 personas entre niños y adultos, cuyos cadáveres fueron quemados. “Cuando entramos venimos a ver nuestros familiares que habían muerto, apagamos el fuego y los recogimos, abrimos un agujero grande y ahí los enterramos todos”, explicó.
Para Xiloj, el primer paso para buscar la reconciliación nacional es conocer la verdad y así las personas sepan y conozcan que en Guatemala se han cometido violaciones de derechos humanos, es decir, que han ofendido a toda la humanidad, y que cuando se comenten este tipo de delitos, no pueden pasar desapercibidos.
En otros casos, al existir sentencias se establece un antecedente jurídico, como por ejemplo, el juicio por la masacre de 22 personas perpetrada en El Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, en 1988 y por la cual se condenó a 90 años de cárcel a Fermín Felipe Solano Barillas, exjefe guerrillero.
A criterio de Santos, la judicialización no solo permite a la víctima obtener una justicia que le había sido negada durante más de treinta años, sino que permite empezar un proceso de reparación de los proyectos políticos de un país. “Consideramos que al dictar la sentencia contra el perpetrador, no se van a tolerar este tipo de hechos, sienta un precedente frente a la sociedad guatemalteca que la justicia no va tolerar este tipo de hechos y debe existir a partir de este tipo de juicios el ejemplo certero de que esos actos no podrán ser repetidos por ningún gobierno, porque efectivamente serán sentados en el banquillo de los acusados”.
De acuerdo con Gary Estrada, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, aunque las violaciones a los derechos humanos hayan ocurrido años atrás, el daño aún se mantiene, porque elementos psicosociales importantes que no han desaparecido mantienen en la sociedad una continuidad de violencia y mientras no se resuelvan estos casos no habrá justicia ni para la víctimas, ni para la sociedad misma.
“Una sociedad que conoce su pasado puede construir de una manera distinta su futuro. No hay que desvincular lo que pasó con lo que está pasando”, explica.
Marina de Villagrán, directora de la Maestría en psicología social y violencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), presentó un peritaje psicosocial en el juicio por la masacre de la Embajada de España.
De acuerdo con su análisis, los efectos psicológicos de las dictaduras quedan por varias generaciones. En los familiares de las víctimas aún permanecen las secuelas de lo vivido “se identifica angustia, miedo, idealización de las víctimas», explicó De Villagrán
Las consecuencias trascienden a la sociedad en sí, según dijo la perito, la Doctrina de Seguridad Nacional, cuidaba más la seguridad del Estado que la seguridad personal de los ciudadanos. “Los proyectos de vida de los pobladores de Chimel quedaron destruidos por el terror sembrado por el Estado. La masacre en la Embajada fue un acto de violencia ejemplar para mandar un mensaje a la sociedad: Esto le puede pasar a ustedes”, dijo. Las secuelas de esta violencia en el país es una de las causas por las cuales, hoy en día muchísimos jóvenes sueñan con salir del país.
LA AMNISTÍA
El juicio contra Efraín Ríos Montt está programado para repetirse el próximo año, luego de que una resolución de la Corte de Constitucionalidad anulara la sentencia emitida por el Tribunal A de Mayor Riesgo. Actualmente, el exjefe de Estado tiene en trámite una solicitud para ser amparado bajo la ley de Reconciliación Nacional, que da la amnistía por los crímenes de guerra.
Sin embargo, para Santos, dicha Ley plantea un escenario bastante claro. La ley de Reconciliación Nacional establece que aquellos crímenes de lesa humanidad no son sujeto de amnistía en el país.
Según Santos, “prácticamente se ha intentado tomar por asalto el sistema de justicia para que aquellos juicios que han tomado más de treinta años levantar, documentar, sistematizar pruebas, testigos para cada proceso de justicia… existe intencionalidad de revertir estos procesos y hay un clarísimo proceso de revisión a la historia por actores estatales y no estatales que prácticamente pretenden negar los hechos ocurridos”, explica.
Xiloj por su parte, cree que en estos casos lo que se busca es que se conozcan los hechos y sean judicializados para conocer la verdad jurídica. Luego, cuando sean conocidos los responsables se podría aplicar algún tipo de amnistía o en todo caso de algún tipo de indulto.
“Cómo recuerdo la expresión que dijimos en ese momento, como que se juntara el cielo y la tierra… La pérdida nosotros la sufrimos, pero nos sentimos solidariamente respaldados por miles de guatemaltecos porque la pérdida no fue solo de nosotros sino de toda Guatemala”.
Gustavo Adolfo Molina
Hijo del excanciller Adolfo Molina
LA REPARACIÓN
Además de la judicialización de los casos, el resarcimiento a las víctimas del Conflicto Interno Armado aún es una deuda pendiente. Según Santos, “El 15 de enero de 2012 se inicia un proceso de retroceso a los pocos avances que habíamos logrado. Si uno revisa las modificaciones al acuerdo que da vida al Programa de Resarcimiento, uno va a identificar ahí que hay una intencionalidad de desnaturalizar y desvirtuar el mismo. Estamos tendiendo a la intencionalidad explícita de las autoridades nacionales, encabezadas por el Secretario de la Paz y el Presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento en términos de desvirtuar y desnaturalizar el programa”. En términos de memoria histórica se mandó a cerrar los archivos de la paz y no se dan recurrentemente acciones tendentes a la dignificación de las víctimas.
Para la abogada de Fundación Rigoberta Menchú, el resarcimiento debe ser integral, y no únicamente económico, además, debe dirigirse a sentar memoria histórica sobre los para que haya una dignificación de las víctimas y que se reconstituyan estos tejidos sociales que se rompieron.