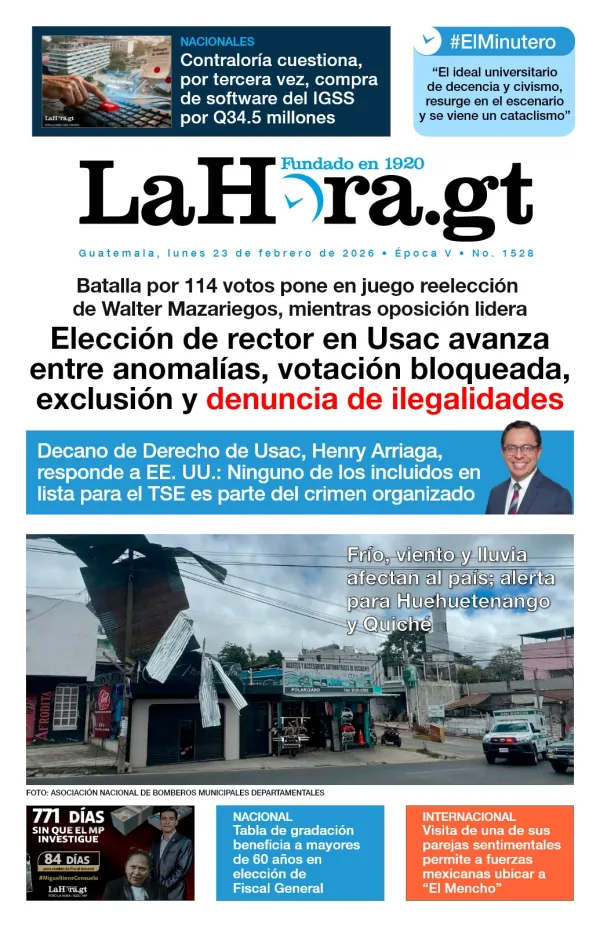Una diversidad de proyectos de infraestructura en Guatemala se caracterizan porque no llegan a buen puerto. Algunos se quedan en el anuncio, otros se comienzan a construir y se quedan a medias y muchos de los que se concluyen quedan con defectos o presentan problemas.
Estos son algunos ejemplos: En el kilómetro 14 de la calzada Roosevelt se anunció, en 2014, la construcción de un paso a desnivel que se dijo, sería la obra de infraestructura más grande desde que se levantó el de Tecún Umán, en la zona 13 capitalina. Sin embargo, esta obra se quedó solo en el anunció y en la tala de varios árboles, ya que nunca se comenzó.
También en la calzada Roosevelt, al inicio, donde se une con la San Juan, se construiría otro viaducto, que conectaría a las zonas 11 y 7. Contrario al anterior ejemplo, este se empezó a construir, se pusieron las bases y parte del puente, pero el proyecto debió suspenderse porque nadie había previsto que abajo pasan unas tuberías de hierro galvanizado que provee de agua a las zonas 3 y 7. También se detectó un colector de aguas servidas.

Además, en el país también abundan los proyectos que se finalizan, pero que tienen múltiples fallas. Uno de los ejemplos más grandes y recientes es la construcción del Libramiento de Chimaltenango, una carretera que costó más de Q528 millones, para terminarla pasaron 10 años y después de finalizado el proyecto ha dado múltiples problemas.
EL DEBER SER
En teoría, cada proyecto de infraestructura debe pasar por un proceso de control riguroso antes de ser aprobado, que garantice su ejecución y que las obras sean de calidad.
La Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan) ha definido lo que se conoce como el «ciclo de vida de los proyectos» que consta de cuatro pasos: la identificación de una necesidad, la fase de preinversión, la de inversión y la de administración, operación y mantenimiento.
La segunda de las fases es quizás la más importante porque es la que concluirá si un proyecto es viable. Acá hay definidos varios estudios que definirán su factibilidad, estos son:
- Estudio de mercado, cuyo fin es definir las características del grupo objetivo que será beneficiado, además estudia el comportamiento de la oferta y demanda del proyecto.
- Estudio técnico, que permite proponer y definir las opciones tecnológicas para producir el bien o el servicio, el diseño de ingeniería más adecuado o productivo, y toma en cuenta aspectos ambientales de riesgo ante desastres.
- Estudio ambiental
- Estudio de cambio climático
- Estudio de riesgo
- Estudio administrativo legal
- Estudio financiero
- Estudio económico y social
Los proyectos no necesariamente deben cumplir con todos los estudios, esto depende, entre otros factores, de su tamaño, costo o tipo. Estos deben ser elaborados por las instituciones interesadas por la construcción, pueden ser entidades del gobierno, municipalidades o Consejos de Desarrollo (Codede).

Los estudios deben llevar los avales que sean necesarios, por ejemplo, de los ministerios de Ambiente, Salud o de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Es permitido que una institución contrate servicios privados para su elaboración.
Al final de la presentación de los requisitos la Segeplan da una opinión técnica sobre su viabilidad. A los proyectos, al ser registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública, se les asigna un código SNIP, pero si no cuenta con opinión técnica favorable el código no cobra vida.
Para obtener dicha opinión por parte de Segeplan se debe cumplir con una serie de requisitos, entre estos, la solicitud de la opinión técnica, el boleto del proyecto, el documento donde se acredite la propiedad del terreno donde se construirá la obra, los derechos de paso y las resoluciones favorables del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
También el documento de Análisis de Gestión de Riesgos en Proyectos de infraestructura pública (AGRIP), el aval del ente rector sectorial o responsable del proyecto, el documento técnico del proyecto que demuestre la factibilidad y el dictamen sanitario del Ministerio de Salud.
Además, también debe llevar dictámenes favorables de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, normas de atención a personas con discapacidad y dictamen, si fuera necesario, del Instituto de Antropología e Historia.
Y SIN EMBARGO FRACASAN
No obstante, a pesar de los múltiples requisitos que deben cumplir los proyectos, muchos son comenzados y sobre la marcha las constructoras se percatan de que los terrenos son inapropiados o se topan con factores de riesgo que los estudios no previeron.
Analistas coinciden en que en muchos de estos casos la variable política termina pesando más que el resto de variables y aunque no se tenga certeza de la viabilidad de una obra, el interés de un político por ganar réditos o al aproximarse las elecciones hace que empujen el proyecto.
El subsecretario de Inversión de la Segeplan, Enrique Maldonado, explicó que los proyectos deben de ser aprobados por la secretaría con una nota mínima de 70 puntos, es hasta entonces que el Ministerio de Finanzas les puede hacer desembolsos.
Por tal motivo, añadió, el papel que juega la subsecretaría que él dirige es clave porque «no se pueden aprobar proyectos solo porque lleguen». «Nosotros no podemos estar aprobando cualquier cosa, porque después somos los responsables de eso», puntualizó.
En tal sentido, señaló que la mayoría de las Escuelas Bicentenario, fueron aprobadas con la nota mínima cuando «si se trataba de un proyecto estrella» de la administración pasada, «debieron de haber sido formulados de tal forma que obtuvieran una nota de 100 puntos».
«Segeplan tiene 15 días para emitir la opinión, pero muchas veces las instituciones se enfrascan en criterios bastante necios de que se les aprueben los proyectos como ellas dicen», precisó Maldonado.
Acerca de por qué los proyectos ya comenzados presentan problemas, indicó que esto puede tener relación con que la unidad ejecutora no se asegura de que el proveedor tenga la capacidad de cumplir con la obra. «Nosotros —Segeplan— podemos hacer bien el trabajo de formulación y evaluación, pero la ejecución depende de la unidad ejecutora», subrayó.
Otra vez el proyecto va mal formulado y los empiezan a ejecutar sin cumplir con las normativas necesarias. Un ejemplo de este caso es el paso a desnivel que el Ministerio de Comunicaciones pretendía construir en el kilómetro 27.5 de la ruta Interamericana en San Lucas Sacatepéquez ya que una parte del diseño pasaba en el Cerro Alux, un área protegida, algo de lo que se percataron cuando los trabajos ya habían comenzado.
Finalmente, fue cancelado y el viaducto se construyó medio kilómetro más adelante.