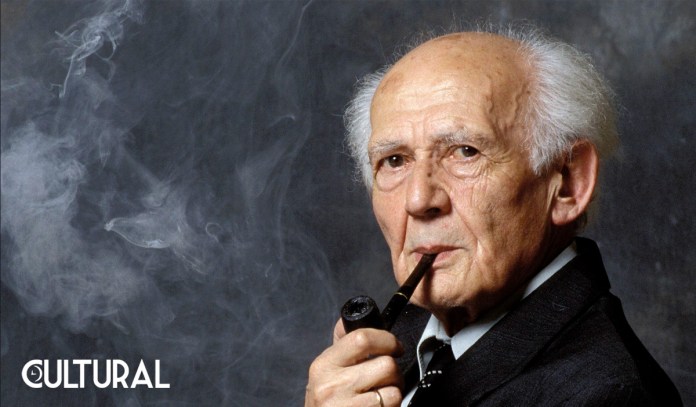¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?
1
¿HASTA QUÉ PUNTO HAY DESIGUALDAD HOY?
Déjenme empezar con unas cuantas cifras que ilustran la utilidad de aplicar nuevos y distintos enfoques a esta cuestión.
El enfoque más sugerente viene del descubrimiento, o más bien del reconocimiento tardío, de que la gran división que hay dentro de la sociedad norteamericana, británica y de un número cada vez mayor de otras sociedades «se presenta hoy no tanto entre los de arriba, los del medio y los de abajo, cuanto como un pequeño grupo situado muy arriba y después casi todo el resto». [1] Así, por ejemplo, «en Estados Unidos, el número de milmillonarios se multiplicó 40 veces en los 25 años anteriores a 2007, mientras que la riqueza total de los 400 norteamericanos más ricos aumentó de 169 mil millones de dólares hasta los 1.500 miles de millones de dólares». Después de 2007, durante los años del colapso del crédito que siguieron a la depresión económica y al aumento del desempleo, esta tendencia adquirió un ritmo exponencial. Lo que ocurrió es que, en vez de afectar a todo el mundo por igual como se esperaba, la crisis demostró ser clara y tenazmente selectiva en la distribución de sus males: en 2011 el número de milmillonarios en Estados Unidos alcanzó un récord, contando a partir de 1.210, pues sus riquezas pasaron de 3.500 miles de millones en 2007 a 4.500 miles de millones en 2010. «En 1990, necesitabas una fortuna de 50 millones de libras esterlinas para conseguir entrar en la lista de las 200 personas más ricas residentes en el Reino Unido, que recopilaba anualmente el Sunday Times. En 2008, esa cifra se había disparado hasta los 430 millones de libras, casi nueve veces más». [2] Con todo, «la riqueza combinada de las mil personas más ricas del mundo es casi el doble que la riqueza de los 2.500 millones más pobres». Según el Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico, con sede en Helsinki, la población perteneciente al 1 por ciento más rico es ahora casi 2.000 veces más rica que el 50% de la población mundial. [3]
Tras recopilar las estimaciones disponibles sobre la desigualdad global, Danilo Zolo concluyó que «se necesitan pocos datos para confirmar de forma dramática que el sol se está poniendo sobre la “era de los derechos” en esta fase de la globalización. La Organización Internacional del Trabajo estima que 3.000 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza, establecido en 2 dólares al día». [4] Al igual que apuntaba Zolo, John Galbraith, en el prefacio al Human Development Report del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas en 1998, también documentó que el 20 por ciento de la población mundial posee el 86 por ciento de los bienes y servicios producidos en todo el mundo, mientras que el 20 por ciento más pobre consume sólo el 1,3 por ciento del total. En la actualidad, casi quince años después, esas cifras han empeorado: el 20 por ciento más rico de la población consume el 90 por ciento de los bienes producidos, mientras que el 20 por ciento consume el 1 por ciento. También se estima que las veinte personas más ricas del mundo tienen recursos iguales a los recursos de los mil millones más pobres.
Hace diez años, Glenn Firebaugh destacó que una de las tendencias principales de la desigualdad mundial daba muestras de estar invirtiéndose (pasando de la creciente desigualdad entre países y la constante o menguante desigualdad dentro de los países, a la desigualdad menguante entre países y la creciente desigualdad dentro de ellos). [5] Mientras que las economías nacionales «en desarrollo» o «emergentes» obtenían una entrada masiva de capital en búsqueda de «tierras vírgenes» que prometían un beneficio rápido con mano de obra dócil y barata aún, no contaminada por el virus del consumismo y dispuestas a trabajar por salarios de supervivencia, los puestos de trabajo en los países «desarrollados» menguaban a un ritmo rápido, dejando a las fuerzas de trabajo locales en una posición negociadora cada vez más deteriorada. Diez años más tarde, François Bourguignon descubrió que, mientras la desigualdad planetaria (entre economías nacionales), medida en función de la renta media per capita, sigue disminuyendo, la distancia entre los más ricos y los más pobres a escala global sigue creciendo, y los diferenciales de renta dentro de cada país siguen incrementándose. [6]
Cuando Érik Orsenna fue entrevistado por Monique Atlan y Roger-Pol Droit, el economista y novelista ganador del Premio Goncourt resumió el mensaje que transmiten todas estas cifras y otras muchas similares. Insistió en que las recientes transformaciones sólo habían beneficiado a una minoría infinitamente pequeña de la población global. Su tamaño real se nos escaparía si limitásemos nuestro análisis, como solíamos hacer hace una década, a las ganancias medias del 10 por ciento superior. [7] Para comprender la mutación que está actualmente en marcha (que es distinta de una mera «fase de ciclo»), tenemos que centrarnos en el 1 por ciento más rico, quizás incluso en el 0,1 por ciento más rico. Si no lo hacemos, no conseguiremos apreciar el verdadero impacto del cambio que se está produciendo, y que consiste en la degradación de «la clase media» al nivel del «precariado».

Esta visión se confirma con cada nuevo estudio, se centre éste en el país del propio investigador o se haga a una escala global. No obstante, por otro lado, todos los estudios coinciden en al menos otro punto: en casi todas partes del mundo la desigualdad está creciendo rápidamente, y esto significa que los ricos, y especialmente los muy ricos, son cada vez más ricos, mientras que los pobres, y especialmente los muy pobres, son cada vez más pobres (en su mayor parte en términos relativos, pero, en cada vez un mayor número de casos, en términos absolutos). Además, los ricos se están enriqueciendo sólo porque son ricos. Los pobres se empobrecen sólo porque son pobres. Hoy en día, la desigualdad se agrava siguiendo su propia lógica y su propio ritmo. No necesita ninguna otra ayuda, estímulo, presión o impulso externo. La desigualdad social parece estar a punto de convertirse en el primer perpetuum mobile que, finalmente, han creado los humanos en la Historia tras numerosos intentos fallidos. Esta segunda perspectiva nos obliga a pensar en la desigualdad social en un sentido nuevo.
Ya en 1979, un estudio del Carnegie Institute demostraba claramente lo que una enorme cantidad de pruebas disponibles en aquel momento sugerían, y que la experiencia cotidiana ha seguido confirmando: que el futuro de un niño estaba claramente determinado por sus circunstancias sociales, por su lugar geográfico de nacimiento y por la situación social de sus padres, y no por su propio cerebro, su talento, sus esfuerzos ni su dedicación. El hijo de un abogado de una gran compañía tenía veintisiete veces más probabilidades que el hijo de un operario empleado de forma intermitente (ambos sentados en el mismo pupitre en la misma clase, haciéndolo igual de bien, estudiando con la misma dedicación y teniendo el mismo coeficiente de inteligencia) de recibir a los cuarenta años un salario que lo situará entre el 10 por ciento más rico del país. Su compañero de clase sólo tenía una posibilidad entre ocho de ganar un salario medio. Menos de tres décadas después, en 2007, las cosas han empeorado muchísimo: la brecha se ha ampliado y profundizado, lo que hace que sea mucho más difícil salvarla. Un estudio de la Oficina del Presupuesto del Congreso estadounidense mostró que la riqueza del 1 por ciento más rico de la población norteamericana sumaba 16,8 miles de millones de dólares, 2.000 millones más que toda la riqueza del 90 por ciento más pobre de la población. Según el Center for American Progress, durante estas tres décadas la renta media del 50 por ciento más pobre de la población estadounidense creció un 6 por ciento, mientras que la renta del 1 por ciento más rico creció un 229 por ciento. [8]
En 1960, el salario medio, después de impuestos, de un director ejecutivo de una de las mayores empresas de Estados Unidos era 12 veces mayor que el salario medio de un trabajador fabril. En 1974, el salario más las bonificaciones que recibía un director general habían aumentado hasta equivaler a 35 veces el salario de un trabajador medio de su compañía. En 1980, un director general medio ganaba ya 42 veces más dinero que un trabajador manual medio, y esta cifra se dobló diez años más tarde al llegar a 84 veces su salario. Y entonces, en torno a 1980, se produjo una hiperaceleración de la desigualdad. A mediados de la década de los años noventa, según el Business Week, la diferencia era ya de 135 veces; en 1999 ya había alcanzado el umbral de las 400 veces y en el año 2000 subió hasta 531… [9] Y éstas son sólo unas pocas «verdades» y cifras sobre «el estado de la cuestión» de un número cada vez mayor de datos fehacientes que intentan comprenderlas, cuantificarlas y medirlas. Se podría seguir citando cifras infinitamente, y cada nuevo estudio aporta más cifras que se añaden a la masa de pruebas numéricas acumuladas.
¿Cuáles son, no obstante, las realidades sociales que reflejan estas cifras?
Joseph Stiglitz ha resumido las revelaciones sobre las consecuencias dramáticas de las que fueron seguramente las dos o tres décadas más prósperas de la historia del capitalismo, que precedieron al colapso del crédito en 2007, y la depresión que lo siguió. Lo ha hecho de esta forma: la desigualdad siempre se había justificado con el argumento de que los de arriba contribuían más a la economía, actuando como «creadores de empleo»; pero «entonces llegaron 2008 y 2009, y vimos cómo estos hombres que habían llevado a la economía al borde de la ruina se marchaban con cientos de millones de dólares». Estaba claro que no se podían justificar sus ganancias en base a su beneficiosa contribución a la sociedad. De hecho no contribuyeron creando nuevos empleos, sino incrementando las colas de «personas redundantes» (es así como se llama hoy a los desempleados, y con razón). En su libro El precio de la desigualdad, Stiglitz advierte que Estados Unidos se está convirtiendo en un país «donde los ricos viven en comunidades cerradas, mandan a sus hijos a escuelas caras y tienen atención sanitaria de primera calidad. Mientras tanto, el resto vive en un mundo marcado por la inseguridad, una educación mediocre en el mejor de los casos y una atención sanitaria limitada. [10] Esta nueva desigualdad ha creado dos mundos, con pocos o ningún punto de encuentro o comunicación entre ellos (en Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, las familias, y especialmente las familias pobres, han empezado a dedicar una parte cada vez mayor de sus ingresos a hacer frente a los costes de vivir tanto geográfica como socialmente lejos —y cuanto más lejos mejor— de los «demás»).
En su penetrante y brillante análisis del estado actual de la desigualdad, Daniel Dorling, profesor de Geografía Humana en la Universidad de Sheffield, ha llenado de contenido la síntesis esquemática de Stiglitz, a la vez que ha extendido la perspectiva de un solo país a una escala planetaria:
La décima parte más pobre de la población mundial pasa hambre de forma habitual; la décima parte más rica no es capaz de recordar algún período en la historia de su familia en la que hayan pasado hambre. La décima parte más pobre muy pocas veces puede proporcionar la educación más básica a sus hijos; la décima parte más rica se preocupa por pagar matrículas de escuelas suficientemente caras para asegurarse de que sus hijos sólo alternen con sus llamados «iguales» y «superiores», porque tienen miedo de que sus hijos se mezclen con otros niños. La décima parte más pobre casi siempre vive en lugares donde no hay seguridad social, ni seguro de desempleo; la décima parte más rica no es capaz de imaginarse a sí misma ni siquiera teniendo que intentar vivir con esas ayudas. La décima parte más pobre sólo puede conseguir un trabajo como empleado en la ciudad, o bien son campesinos de áreas rurales; la décima parte más rica no puede imaginarse no ganando un elevado salario mensual. Por encima de ellos (la franja más rica de esa décima parte), los más ricos no pueden imaginarse viviendo de un salario en vez de las rentas procedentes de los intereses que genera su riqueza. [11]
Y concluye Dorling: «Cuanto más se polariza geográficamente la población, menos saben de los demás y más cosas imaginan». [12]

Al mismo tiempo, en su más reciente artículo, titulado «Inequality: The Real Cause of Our Economic Woes» [Desigualdad: la verdadera causa de nuestros problemas económicos], Stewart Lansey coincide con el veredicto de Stiglitz y de Dorling de que el dogma tan socorrido que afirma que el enriquecimiento de los ricos acaba revirtiendo a la sociedad no es más que una mezcla de mentira intencionada y de forzada ceguera moral:
Según la ortodoxia económica, una fuerte dosis de desigualdad produce economías que crecen de manera más rápida y eficiente. Por eso las altas retribuciones y los bajos impuestos para los ricos —argumentan ellos— incentivan la inversión y dan lugar a un pastel económico más grande.
Pero ¿ha funcionado el experimento de impulsar la desigualdad durante treinta años? Las pruebas indican que no. La brecha de la riqueza se ha disparado, pero sin que se haya producido el progreso económico prometido. Desde 1980, el crecimiento del Reino Unido y las tasas de productividad han disminuido un tercio y el desempleo es cinco veces más alto que durante el período de posguerra más igualitario. Las tres recesiones que se produjeron después de 1980 fueron más profundas y más largas que las de las décadas de 1950 y 1960, y culminaron en una crisis que ya dura cuatro años. El principal resultado del experimento que se llevó a cabo después de 1980 fue una economía que está más polarizada y que es más propensa a la crisis. [13]
Al observar que «la disminución del componente salarial hace caer la demanda en economías que dependen fundamentalmente del consumo», de manera que, en la práctica, «las sociedades de consumo pierden la capacidad de consumir», y que el hecho de «concentrar los medios de crecimiento en manos de una reducida élite financiera global conduce a burbujas de activos», Lansey llega a una conclusión inevitable: las duras realidades de la desigualdad social son perjudiciales para todas o casi todas las personas de la sociedad. Y sugiere una conclusión: «La lección más importante de los últimos treinta años reside en que un modelo económico que permite a los miembros más ricos de una sociedad acumular una parte cada vez mayor del pastel acaba siendo destructiva. Ésta es una lección que, al parecer, todavía tenemos que aprender».
Ésta es una lección que necesitamos y debemos aprender para no alcanzar el punto de no retorno: el momento en que el actual «modelo económico», que ha emitido ya tantas señales de la catástrofe que se avecina sin haber conseguido llamar nuestra atención e impulsarnos a actuar, alcance su potencial «autodestructivo». Richard Wilkinson y Kate Pickett, los autores de un esclarecedor estudio, Desigualdad: una historia de la (in)felicidad colectiva, [14] apuntan en su prólogo conjunto al libro de Dorling que la creencia de que «pagar a los ricos altos salarios y bonificaciones» es correcta porque su «excepcional talento» beneficia al resto de la sociedad es, simple y llanamente, una mentira. Una mentira que nos tragamos con toda tranquilidad y en nuestro perjuicio, y, finalmente, a costa de nuestra propia destrucción.
Desde la aparición del estudio de Wilkinson y Pickett la evidencia de los perjuicios y con frecuencia del devastador impacto de los altos y crecientes niveles de desigualdad en la vida de las personas y la gravedad de los problemas sociales, no ha hecho más que crecer y sigue creciendo. La correlación entre la desigualdad en el reparto de la renta y el volumen creciente de patologías sociales se ha visto ampliamente confirmada. Un creciente número de investigadores y de analistas destacan, asimismo, que, además de su impacto negativo en la calidad de vida, la desigualdad también tiene un efecto adverso en el rendimiento económico: en vez de ampliarlo, lo reduce. En el estudio antes citado, Bourguignon señala algunas de las causas de este fenómeno: los emprendedores potenciales no pueden acceder a los créditos bancarios porque no pueden dar las garantías que los acreedores les reclaman; y el coste cada vez mayor de la educación impide a jóvenes con talento tener la oportunidad de adquirir las habilidades que necesitan para desarrollar y poner en práctica dicho talento. Añade Bourguignon además el impacto negativo del aumento de las tensiones sociales y del ambiente de inseguridad, lo que ha originado un rápido incremento de los costes de los servicios de seguridad, que se apropian de los recursos que podrían dedicarse a un mejor uso económico. [15]
Así pues, resumiendo: ¿es verdad lo que muchos de nosotros creemos, y lo que todos nosotros estamos presionados y alentados a creer, y que muy a menudo nos sentimos tentados a aceptar? ¿Es cierto, para resumir, que «la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos»? ¿Es cierto, en particular, que cualquier alteración de la desigualdad natural de los hombres es dañina para la salud y el vigor de la sociedad, así como también para sus poderes creativos y productivos, esos que todos los miembros de la sociedad tienen un especial interés en maximizar y de los que deben tener el más alto concepto? ¿Y es cierto que la diferenciación de las posiciones sociales, de las capacidades, de los derechos y de los reconocimientos es un mero reflejo de las diferencias en los dones naturales y las contribuciones de sus miembros al bienestar de la sociedad? Este trabajo intentará demostrar por qué estas y otras creencias similares son mentira y por qué tienen poca o ninguna posibilidad de convertirse en verdades y cumplir su (engañosa) promesa. También se intentará descubrir por qué, a pesar de la evidente falsedad de estas creencias, seguimos ignorando lo falsas que son sus promesas y no percibimos cuán imposible es que se cumplan.
[1] Stewart Lansey, The Cost of Inequality, Gibson Square Books, 2012, pág. 7.
[2] Ibid., pág. 16.
[3] Véase Davies y otros, «World Distribution of Household Wealth», op. cit.
[4] Claudio Gallo, «Exit Democracy, Enter TeleOligarchy», en trevista con Danilo Zolo, Asia Times Online <www.atimes.com/ atimes/Global_Economy/NI26Dj01.html> [Acesso: enero de 2013].
[5] Véase Glen Firebaugh, The New Geography of Global In- come Inequality, Harvard University Press, 2003.
[6] Véase François Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité, Seuil, 2012.
[7] Véase Monique Atlan y Roger-Pol Droit, Humain. Une en- quête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies, Flam- marion, 2012, pág. 384.
[8] Estudios citados en «Explorations in Social Inequality» <http://www.trinity.edu/mkearl/strat.html> [Acceso: enero de 2013].
[9] Ibid.
[10] Joseph E. Stiglitz, El precio de la desigualdad: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita, Madrid, Taurus, 2012.
[11] Daniel Dorling, Injustice: Why Social Inequality Persists, Policy Press, 2011, pág. 132.
[12] Ibid., pág. 141.
[13] Stewart Lansley, «Inequality: The Real Cause of Our Econo- mic Woes», 2 de agosto de 2012 <http://www.socialenterpriselive.com/section/comment/policy/20120802/inequality-the-real-cause- our-economic-woes> [Acceso: enero de 2013].
[14] Richard Wilkinson y Kate Pickett, Desigualdad: una historia de la (in)felicidad colectiva, Madrid, Turner Publicaciones, 2009.
[15] Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité, op. cit., págs. 72-74.