Carlos Augusto Velásquez
En estas líneas comparto una mirada semiótica a la novela La escritora y Martel. Por supuesto, me abstengo de caer en la trampa de no considerarla como una construcción ficcional, por más estrategias narrativas del autor en las que se empeña en dejar, como Hansel y Gretel, pistas de piedrecitas —y a veces volátiles migas de pan— al lector para que este no deje de leerlo como una historia real, pura y dura. Eso no obsta para que pueda ser considerada como autobiográfica.
Síntesis
Se trata de una historia de amor. Narra la truculenta relación entre los personajes aludidos en el título. Ella, La Escritora, 27 años mayor, venía de un divorcio y, tras este, de algunas relaciones fugaces. Él, profesor, escritor y cultor de su cuerpo, llega a la relación con 23 años y la sobrelleva en medio de constante devaneos sexuales (por momentos, amorosos), con diferentes mujeres. En medio de las turbulencias, el narrador va haciendo una especie de antología comentada de varias de las obras del autor de la novela quien —como el mismo personaje ficcional machaca a La Escritora— de ninguna manera se puede asumir como el personaje ficcionalizado que narra. Al mismo tiempo, va desgranando la génesis de varios de los poemas escritos por ella.

Intertextualidad
Para empezar, desde su título, la novela nos remite a una intertextualidad retadora que nos enfrenta, en primer lugar, con La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Autobiográficas ambas, tienen en común a los protagonistas que viven una relación amorosa con una mujer bastante mayor. Sin embargo, el tono lírico y fragmentario de la novela que nos ocupa remite a otras miradas posibles. Las primeras páginas me traen, como lector, reminiscencias de Mrs. Caldwell habla con su hijo. En ella, Camilo José Cela —al igual que Mario Alberto en esta novela— hace gala de innumerables recursos narrativos de construcción fragmentaria. Coinciden ambas en el tono lírico que, en buena medida, se manifiesta en La escritora y Martel. No puedo dar ninguna certeza acerca de esa influencia y, lector al fin, dejo abierta esa mirada.
Lo cierto es que Mario Alberto despliega, en esta que promete no será la última de sus creaciones estéticas, una serie rica, variada y efectiva de recursos narrativos que nos sitúan ante una novela —en lo que cabe a estas alturas de la historia— experimental, fragmentaria y con un desarrollo en espiral. Esa fragmentariedad, con saltos constantes en el tiempo, tiene un efecto pragmático muy efectivo: inicia microrrelatos que nunca concluye o que concluye a medias; en muchas ocasiones, “mintiendo” al lector —un recurso narrativo más—, ofrece volver adelante con el tema. Con ello, se delega al leyente el papel protagónico de armar el rompecabezas para construir la historia; misión prácticamente imposible porque, como ya dije, el narrador coloca trampas a cada paso de su construcción narrativa y deja casi todas las piezas inconclusas para que el lector —Hansel o Gretel— se vea ante constantes callejones sin salida.
“Acuérdate de Acapulco…”
No: para nada aparece Acapulco, aunque sí María Bonita (María del alma). Al menos, en ese tono romántico de Agustín Lara inicia la novela con la descripción, que pretende ser fortuita, de una escena cotidiana: la escritora escribiendo y el narrador Martel, idolatrándola, con rumbo al gimnasio. Ella puede rondar, en el momento de esa descripción inicial, los 50; él un profesor universitario, escritor imberbe, pero, para el efecto semiótico, cultivador de su cuerpo.
Las primeras aproximaciones hacia ambos personajes son eróticas (pornográficas, se quejaría María Bonita, nombre con el que a ella, la Escritora aludida en el título, se refiere el narrador): “Te vence finalmente el deseo carnal y en vez de hacer uso de la tijera o de la espada para terminar con la falocracia secular, depositas un leve beso en mi cuello preámbulo acaso del deseo que, a mi despertar, quisieras poner en marcha para sentir dentro de ti el terrible falo que odias y amas”.
Es decir, se inicia la descripción idílica de una pareja conformado por una mujer, ya en ese punto exitosa como escritora, y que además gozaba de la reputación de una cautivadora belleza, en paralelismo con la María Bonita, María Félix, cuyos símiles de belleza repite una y otra vez el narrador enamorado. Este, por su parte, se describe a sí mismo como un Adonis, bien dotado física y sexualmente, logra mantener el fuego de la pasión a pesar de los 27 años de distancia.
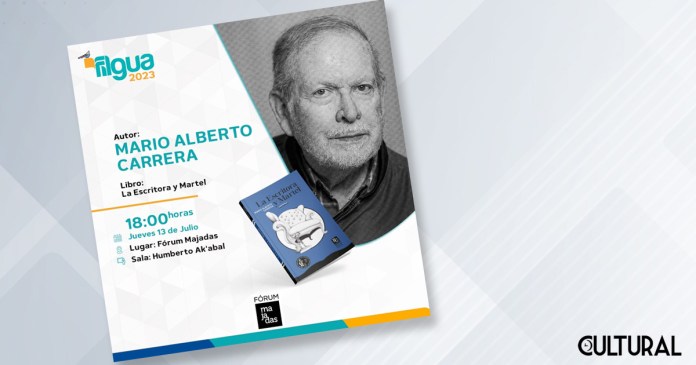
Pero en esa construcción optimista de una relación plenamente amorosa, supera el plano puramente físico sexual al complementarse y solidificarse con lo gnoseológico: “Teníamos 25 años de vivir juntos y cinco sin relaciones sexuales. Pero, siempre “dos contra el mundo” —como nos llamábamos a nosotros mismos— y, por ello, no nos divorciábamos. Continuábamos entusiasmados en escribir —sobre todo en los últimos tiempos— combativos artículos periodísticos…
La degradación
Pero no todo es miel sobre hojuelas. La descripción idílica se retuerce con recurrentes retornos y avances temporales que configuran una relación compleja y llena de matices. Ella es una mujer que odia la cocina y que empieza a involucrarse en la literatura feminista. La inicialmente idílica relación físico-sexual, empieza a desdibujarse por el peso de los años, a pesar de los esfuerzos de la Escritora por contenerlos: “Debo recordarte aquel viaje a Rumania donde pretendías recobrar la juventud con la afamada terapia de la Dra. Aslán”. Él, por su parte, continúa con su narcicismo —muchas veces remachado por María Bonita— que deviene psicoanalíticamente en un ser inseguro, con elementos edípicos muy fuertes: el personaje asume el inminente paralelismo etario, pero sobre todo sexual, entre Aminta —su madre— y María Bonita. Pero la reconfiguración del personaje no queda ahí: pronto se asume bisexual y va dejando pequeñas y esporádicas señales para que el lector se explique los orígenes de lo que, al final, lo configuran como un ser de tendencias electroedípicas —si cabe el neologismo.
En medio de todo, la situación se deteriora, aunque el erotismo sigue siendo el factor que mantiene la relación por largos años. A los 65, según el narrador, ella deja, de pronto, de preocuparse por su belleza y se abandona a las marcas de la edad. Él, para entonces —y desde siempre— ha buscado alivio a su exacerbada lívido en otras varias mujeres. A través de un juego sadomasoquista, encuentran un “equilibrio” edípico en la sumisión de Martel y en la omnipresencia castrante y enfermiza de ella, al controlarlo al extremo. Ambos son conscientes del juego que juegan y están satisfechos del mismo.
El amor-odio
La situación disfórica llega. Martel, en lo que trata de explicar como una distracción engendra una pareja de gemelos con otra mujer, nunca nombrada y aludida solo tangencialmente. En el juego de espejos creado por el narrador, se presenta el hecho como el principal elemento para explicar el rompimiento. La escritura no pudo sobrellevarlo y terminó con la relación. Pero en el subsuelo, como betas subterráneas, el final se había configurado desde otros muchos factores. El narcicismo de Martel se ha corroído con el odio y a la vez deseo de un personaje noruego que deja una profunda huella sexual en la Escritora y que provoca también el deseo erótico en él hacia el personaje, muerto hacía muchos años. Su imagen no tarda en ser extrapolada hacia la misma sensación de odio-deseo que el protagonista sentía por su padre. Configurado ese cuadro, se venía acumulando un sentimiento de cansancio hacia la masoquista sumisión de él hacia la escritora. La llegada de los gemelos no fue más que una trampa que el inconsciente puso a Martel para poner fin a esa relación castrante.
La nada
Y la novela se construye desde este punto: desde la tumba de la Escritora a donde Martel llega a desarrollar interminables monólogos que le hacen tomar conciencia de ese profundo vacío psicoanalíticamente preconfigurado e inconscientemente dictado por su madre: “Eso es lo que en el fondo más me duele, señor periodista, que mijo se quede alguna vez solo. ¡Porque ya está solo!”.
Y así, solo, acude a la tumba de la amada, la más amada, para llorar-anhelar el deseo de estar con ella, de regresar —aunque en tumbas separadas— a compartir con ella la nada:
Se fue nuestro mejor pasado entre los ladrillos bermejos —de tu casa— y las inmensas rocas de la construcción lacustre. Y no quedó —aquel pretérito — sino en mi mente que aún lo recuerda (y donde vive) (…) creyéndonos eternos en el abrazo vital de nuestros cuerpos —que gimieron perdidos y se arrullaron pueriles— en aquel chalé del lago —y en aquella casa— convertidos hoy, María Bonita, en la nada de la nada existencial. la misma que ocupás en este Cementerio General de Guatemala donde vengo a mirar y a contar.
Porque eso somos. Nada.








