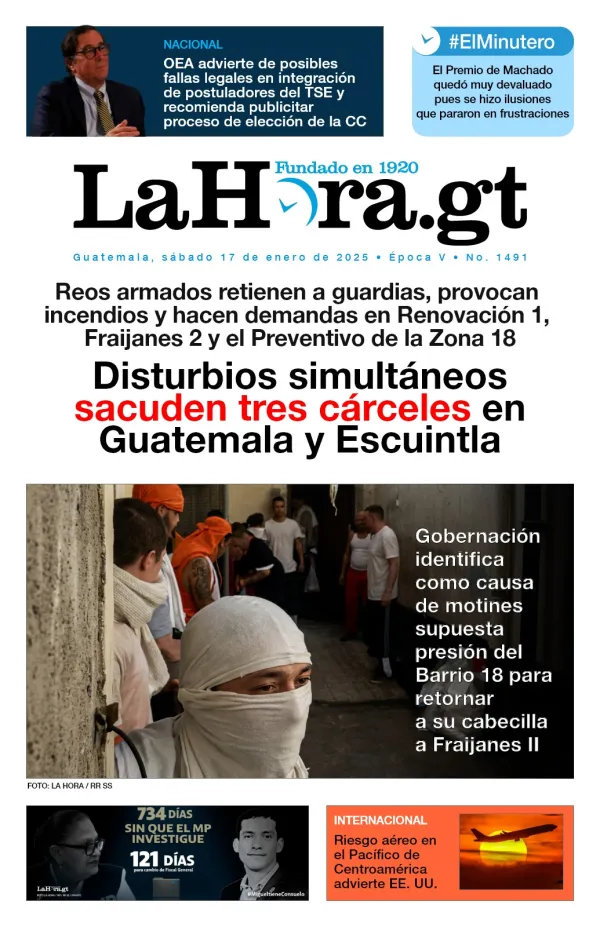La formación de la identidad social es un proceso complejo explicable a través de la interacción de la cultura, la historia y la psicología.
La identidad social es un autoconcepto que posee una persona de pertenencia percibida a un grupo social (nación, etnia, clase, religión, etc.). según algunos (Tajfel y Turner) tendemos a clasificarnos a nosotros mismos y a otros en grupos (endogrupo y exogrupo) y adoptamos la identidad del grupo al que pertenecemos, lo que influye en cómo nos sentimos y nos comportamos. El otro elemento es que comparamos nuestro endogrupo con otros exogrupos para lograr o mantener una estima social positiva. Este deseo de una identidad grupal positiva a menudo conduce al favoritismo del endogrupo y a la discriminación del exogrupo.
Por otro lado, otros afirman que, las naciones y las identidades colectivas no son realidades naturales o eternas, sino construcciones sociales, políticas e imaginadas (Benedict Anderson) La nación es una «comunidad política imaginada» porque sus miembros nunca conocerán a la mayoría de sus compañeros, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Esta imaginación se construye principalmente a través de la cultura y la tecnología (especialmente la imprenta, los medios masivos y redes sociales), que estandarizan el lenguaje y el conocimiento histórico.
Traslademos esa conceptualización a la situación nacional y veamos qué puede estar sucediendo con nuestra identidad social.
Guatemala es una nación multiétnica pluricultural donde la lucha por dominar y evitar ser dominado ha sido trabajo de 20 generaciones de indígenas, ladinos y otras menos de extranjeros y entonces es válido y pensable que ello genera una identidad social que se ve reflejada en condiciones de modos y estilos de vida con hechos concretos: salud, nutrición y alimentación, trabajo, casa, justicia, acceso a medios de comunicación, energía, control ambiental diferenciados, evidenciando que la lucha y la desigualdad, han impedido la formación de un «Nosotros» nacional coherente.
Ante la situación encontrada, se torna válido pensar que en el contexto guatemalteco, la identidad social no es un concepto unificado, sino una identidad en conflicto donde la dominación histórica se refleja directamente en las condiciones de vida concretas. Esta es la tesis central de la sociología crítica y la antropología política guatemalteca. Esta tesis explica por qué el proyecto de una «nación» homogénea ha fracasado en Guatemala. La identidad social se convierte en una identidad de clase y de raza que determina las oportunidades de vida.
Si aceptamos La Teoría: Identidad Social guatemalteca como Conflicto Estructural, «somos todos guatemaltecos», es sinónimo de oposición y lucha por el poder y los recursos. Antagonismo y Estructura de Clases y razas (Joaquín Noval) en donde podemos encontrar dos espacios: el urbano y el rural y dentro de estos toparnos con un grupo numeroso que se identifica por la dependencia y la vulnerabilidad, ya que debe vender su fuerza de trabajo para complementar su subsistencia. Su identidad social está marcada por su falta de control sobre su propio destino, fundamentalmente el económico.
Por otro lado nos topamos con una relación entre Identidad de Etnia y Territorio: La dominación histórica ha ligado la identidad indígena a la tierra y la comunidad, mientras que la identidad ladina/élite se ha ligado al urbanismo, capital y al control del Estado. La identidad de los grupos nacionales está en conflicto históricamente hasta nuestros días y, en el contexto histórico, la categorización se transforma en un mecanismo de dominación como la estigmatización («atraso», «tradicionalismo»). Esta etiqueta social justifica la exclusión al acceso a recursos modernos (crédito, educación de calidad, tecnología, etc.) a ciertos grupos, lo que es esencial para legitimar la estructura de poder.
Traslademos esa teoría a condiciones concretas.
La nutrición y la salud. La desnutrición crónica infantil supera el 50% en la población indígena, mientras que es significativamente menor en la población no indígena. La identidad social indígena está ligada al hambre estructural y se puede hablar de que la pertenencia étnica es el principal predictor de la desigualdad de salud. Identidad de inequidad.
Trabajo: El pequeño agricultor se ve obligado a retomar el trabajo en otros oficios y lugares incluso para pagar los caros agroquímicos. El campesino, siendo semiproletario, debe vender su identidad de productor independiente para subsistir, confirmando la tesis de Noval de que la explotación es el factor definitorio de su identidad económica. Identidad de dependencia.
Justicia y derechos respecto a identidad de vulnerabilidad legal. Las clases socioeconómicas más pobres urbanas y rurales a menudo carecen de conocimientos y accesos competentes jurídicos y legales y se cuenta con un estado controlado por una identidad dominante, que no reconoce plenamente la diversidad cultural en su aparato de justicia, utilizando la ley como herramienta de control social y exclusión.
Control ambiental: como ejemplo de identidad de resistencia, podemos ejemplificarlo con el hecho de que Comunidades indígenas enteras se movilizan para defender sus territorios (recursos hídricos o tierras) frente a proyectos mineros o hidroeléctricos que cuentan con el aval del Estado y la élite económica y en estos casos la identidad social se define como un antagonismo activo frente al Estado. El acto de resistencia colectiva a la expropiación (el «Ellos» que controla la minería) forja la identidad de defensa territorial (el «Nosotros» comunitario).
El tema de Identidad Imaginada Excluyente (Anderson) lo podemos ejemplificar con acceso y tenencia de medios de comunicación. Las narrativas nacionales en los medios masivos rara vez reflejan los lenguajes, cosmovisiones o problemáticas del 50% de la población, concentrando el poder narrativo en la élite urbana. La «comunidad imaginada» nacional creada por los medios es una donde la identidad indígena es invisible o folclorizada, lo que refuerza la división en el pensamiento colectivo.
En síntesis, la identidad social en Guatemala es una «identidad en conflicto» porque no es simplemente un rasgo cultural, sino un marcador de estatus en un sistema de dominación que determina si tendrás acceso a la tierra, a la salud, a la justicia o al control sobre tu propio trabajo. Y aunque en muchos de esos aspectos señalados se ha mejorado su peso y magnitud los planteamientos hechos por Joaquín Noval sobre la identidad social como un conflicto de clases siguen teniendo validez.