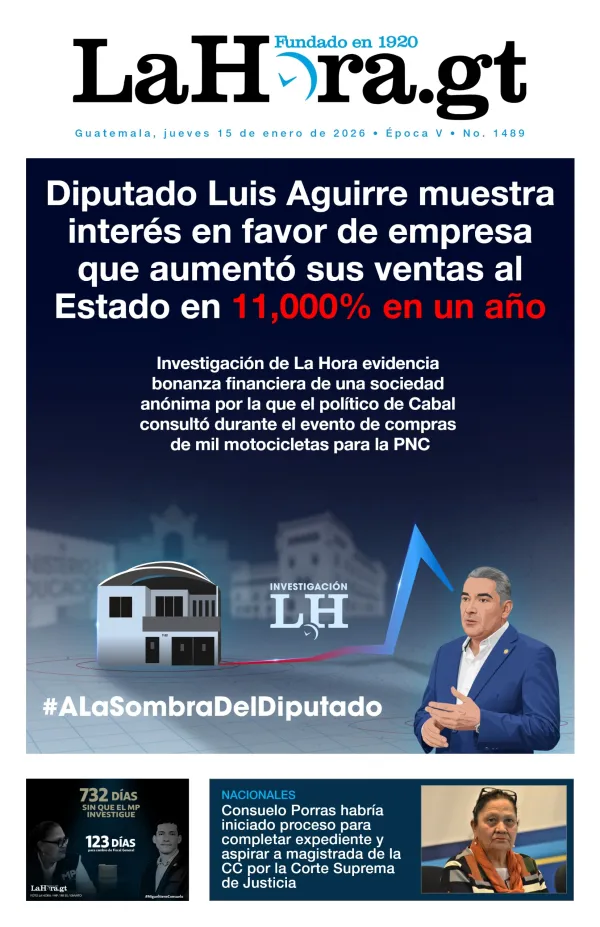Estamos en medio del Proceso Nacional de Agua generado por el gobierno de la república del presidente Bernardo Arévalo a través del Ministerio de Medio Ambiente. El proceso ha sido abierto, aunque sobre enfocado en comunidades rurales sabiendo que el uso del agua en Guatemala para fines domésticos es de apenas el 10%, mientras el 90% del agua, el verdadero uso, bueno, abuso, se da en la gran industria, la agroindustria, la agricultura extensiva del monocultivo, esto es, la gente de la caña de azúcar, de la palma africana y de otros cultivos extensivos que tienen tradición de abuso del agua, de desvío de ríos, de contaminación, de perforación para sobreúso del agua, entre otros abusos.
Lo bueno: La propuesta de la ley reconoce al agua como bien público. En ese sentido, desde el primer artículo se asegura que el objetivo de la ley es normar, ordenar, administrar y planificar el uso y aprovechamiento del agua, así como la protección de estas.
Lo malo: Que para administrar el agua se crea un ente llamado Superintendencia del Agua que realmente depende de ministerios que tradicionalmente no han cuidado el agua. Aunque la ley intenta que el nombramiento de los delegados a la Superintendencia del Agua sigan criterios técnicos, el hecho de que sean los ministros, políticos, quienes propongan esos cuadros, no asegura figuras técnicas y apolíticas en el directorio nacional del agua.
Lo feo: Hay varios artículos ambivalentes, en alguno de ellos se legisla dar concesiones de hasta 50, cincuenta años, sin ninguna justificación en los anexos (véase Artículo 32 del borrador de ley de aguas del MARN sometido a consideración pública en octubre 2025).
En general la composición de la Superintendencia del Agua es problemática porque no asegura que el ente de mayor rango sea de naturaleza técnica y con expertajes en ciencia, tecnología, ingeniería, administración y principalmente gestión de agua.
Sigamos con nuestra revisión…
Lo bueno: Se reconoce que quien contamina paga.
Lo malo: No se puede deducir del texto actual de la propuesta de ley la capacidad real del Estado, o de la Superintendencia, o del Tribunal de Agua (Artículo 42 de la propuesta octubre 2025), la capacidad técnica para detectar contaminación. Si bien se conceptualiza el concepto de contaminar dentro del concepto «seguridad hídrica» no se dan los mecanismos de detección de contaminación, habrá que dar prioridad a la reducción de la contaminación porque el país se hunde entre heces fecales, el problema esencial de Guatemala.
Lo feo: Se delega al Instituto Nacional de Sismología Vulcanología, Meteorología, e Hidrología (Insivumeh) para ser el brazo técnico científico de la aplicación de la ley sabiendo que dicho instituto tiene fortalezas en sismología, vulcanología, pero en hidrología es un ente débil y no está preparado para hacerlo y difícilmente se puede fortalecer. –Es fea esta decisión de los hacedores de la ley porque demuestran su desconocimiento sobre los estudios que deben acompañar a una ley nacional del agua.
Con o sin ley, al país le urge un Instituto del Agua, un ente apolítico, con capacidad de estudios hidrológicos, pero principalmente hidrogeológicos para conocer acuíferos y ríos subterráneos, balances hídricos por cuenca, en ciudades específicas que ya muestran acuíferos agotados. Este instituto debe tener capacidades hidroinformáticas y ser capaz de iniciar un monitoreo digital en tiempo real de las aguas guatemaltecas, aguas nacionales y aguas transfronterizas porque somos el país que más agua le da a México y a Centroamérica y eso ni lo sabemos y debemos cobrarlas a través de pagos de servicios ambientales para recuperar nuestros bosques.
Finalmente, la propuesta de ley comparte principios rectores pertinentes, pero es una ley que no tiene prioridades y no clarifica con profundidad lo que es un delito hídrico, aunque nombra algunas faltas. La ley quiera hacer de todo en su primer intento y eso no solamente es improbable que suceda en un país donde el más fuerte y el más rico se ha quedado con nuestros recursos y donde las comunidades indígenas y rurales han sido abandonadas a su suerte «hídrica» por ausencia de servicios, principalmente el urgente servicio de tratamiento de aguas residuales. Este es el problema esencial del agua en Guatemala, está contaminada. Ese debe ser un problema prioritario para que la ley resuelva.
Esta propuesta de la ley del MARN debe ser discutida en institutos de investigación y en programas de posgrado en gestión de agua y de ingeniería sanitaria, el país tiene esos programas en la Universidad de San Carlos, y no solamente en ciudad capital, pero deben hacerse reuniones específicas con los expertos guatemaltecos que conocen el tema. En el país también se ha generado un intenso movimiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que tienen experiencias en la introducción de agua, en manejo del agua, experiencia que debe rescatarse a través de convocarlos de forma específica para que opinen sobre este borrador. Esto se puede hacer por invitación directa o por invitación a grupos como Global Water Partnerships, GWP de Guatemala, así como a la Red de Agua y Saneamiento de Guatemala, RESGUA, Water for People, Servicios para el Desarrollo, SER, Agua del Pueblo y otras.
Lo bueno de la propuesta de ley es que nos está haciendo pensar en cómo ordenar este caos hídrico y de contaminación en el que vivimos. Este borrador es un excelente paso para crear una ley de aguas pertinente, eficiente y realista. Hagámoslo entonces, participemos en mejorar la ley. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.