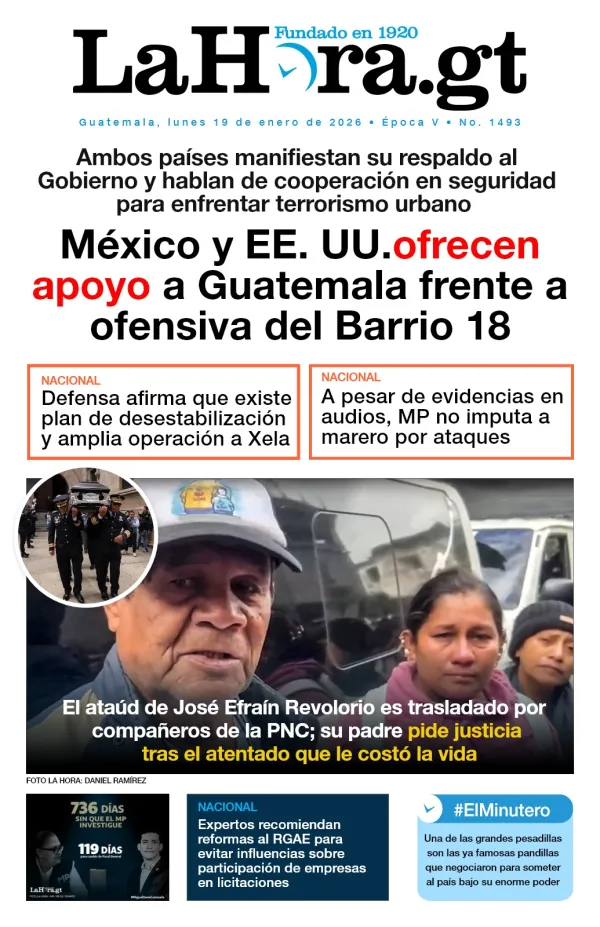Como miembros del grupo Acción por el Agua (APA), hemos hecho decenas de comentarios en nuestra permanente participación de la construcción de la ley de aguas. De hecho, desde inicios del presente año nos reunimos con el asesor Víctor López quien trabaja en México, reunión organizada por quienes participaron en los Diálogos del Agua de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y le dijimos nuestra posición y nuestro genuino interés en apoyar al desarrollo de una ley pertinente para Guatemala. Entonces representamos tanto a APA, a investigaciones del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) y a los mismos Diálogos del Agua de la Usac, diálogos silenciados en este borrador de ley.
Como instituto de investigaciones de ingeniería del Cunoc hemos mostrado nuestra agenda de investigación del agua desde el 2005, investigaciones, propuestas y nada. Realmente no nos han considerado, pero creo que tampoco han incluido a los centros de investigación de carácter público. Creo que a la fecha no se han reunido con la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, ERIS, de la Usac. Como doy evidencia en esta entrada, no han sido capaces de integrar investigación científica, tecnológica y de ingeniería nacional en la propuesta de agua. No la nuestra, local, ni la regional como ERIS. Tampoco parece que integran la investigación mundial.
A veces pienso que ya tienen preparada la ley, tal como muestra el borrador de ley que sometieron a consideración porque inventa una autoridad burocratizada, centralizada, desconectada de las comunidades que por cientos de años han gestionado su agua: La famosa «superintendencia». No solo eso, le dan extremas prebendas, ocultas, al sector privado (artículo 32), con concesiones de hasta 50 años. ¡Sí, 50 años! Y para ponerle la tapa al pomo, nombran al Insivumeh como el órgano de investigación científica, institución que, si bien sabe algo relacionado con el agua, hidrología, no tiene capacidad en balances hidrogeológicos, hidro informática, estudios de calidad, estudios de tratamiento y reúso del agua, menos puede aportar en sociología y antropología del agua. Eso ni lo menciona el borrador de la ley. Para ellos no existen estudios sociales ni estudios antropológicos de agua en Guatemala.
¿Qué será de una ley de aguas sin la antropología y la sociología base para entender al agua no solamente como compuesto químico sino como conector social? ¿Qué será de una ley de agua si no se tiene memoria histórica y se reconoce el trabajo de los pueblos en el manejo de agua por cientos, sino miles de años? ¿Qué será de una ley de aguas si ni siquiera se reconocen los recientes aportes de la universidad pública, de sus proyectos nacionales e internacionales sobre gestión de agua, estudios hidrogeológicos, balances hídricos, estudios económicos del agua, los Diálogos del Agua? ¿Qué será de una ley de aguas sino se entiende la moderna ingeniería del agua? ¿Qué será de una ley de agua si no conocen los estudios sobre aprendizaje del agua, estudios cognitivos y sociales, que dan luz científica a cómo las personas aprenden sobre el agua, sus ciclos, su conservación y su relación con los ecosistemas? ¿Qué será de una ley de agua si ni siquiera conceptualizan el delito hídrico?
En el actual borrador de ley de aguas las prioridades no están puestas. La ley quiere abarcar de todo y quedar bien con todos los sectores, con Dios y con el diablo y todos los demás. Para muestra un botón: Cambio Climático. ¿Por qué meterse al enredado tema de cambio climático, si esa no es prioridad?
Las prioridades deben ser: Tratamiento de agua, reúso de agua, cuidado de los sistemas de recarga hídrica, bosque y otros bajo el supuesto de que el agua es un bien público. Sí realmente quisieran legislar al agua como bien público lo primero que debería decirse es que todos los pozos existentes en el país son públicos, porque el agua es pública, es de todos. De eso no dicen ni pío. Junto a eso y sabiendo que el 90% del agua en Guatemala la utiliza el sector privado, 70% en agricultura y 20% en la industria, entonces la ley se debe enfocar en la gestión integrada de ese 90%. La ley debe asegurar que estos usuarios privados cumplan con los principios mínimos de gestión integral del agua.
De hecho, desde el artículo 1 hasta el 90 son artículos pertinentes, con las clarificaciones supradichas. El problema empieza en el artículo 91 con la creación de una Superintendencia que no le da representación al pueblo en el verdadero manejo del agua y termina burocratizando todo, de tal forma que genera una autoridad del agua elitista, centralizada, que no reconocerá el manejo histórico del agua, la gestión que han hecho los pueblos por cientos de años, hoy visto como comités de agua y otras organizaciones.
La actual propuesta del MARN usa los siguientes principios de la ley: Equidad intergeneracional, igualdad y no discriminación, interculturalidad, responsabilidades comunes, pero diferenciadas; eficiencia económica, quien contamina, paga y rehabilita, sostenibilidad ambiental; participación social; y demás principios reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional. Pero la propuesta misma se contradice porque al operacionalizar estos en la Superintendencia no considera ni la equidad ni la interculturalidad. Eso de que el que contamina paga es un poema al aire libre, cuando la ley ni siquiera ha introducido el concepto de delito hídrico. No hay forma de ser coercitivo con la ley si no existe el delito hídrico.
El camino hacia la ley tiene valles, tiene ríos superficiales y subterráneos, tiene remolinos visibles y ocultos. Ahora estamos en uno de esos remolinos, esperemos que sea un remolino visible y no oculto para poder entender para dónde va la ley de nuestra agua.
Nota: Este artículo es responsabilidad del autor y no de las instituciones mencionadas, particularmente no es la posición institucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala.