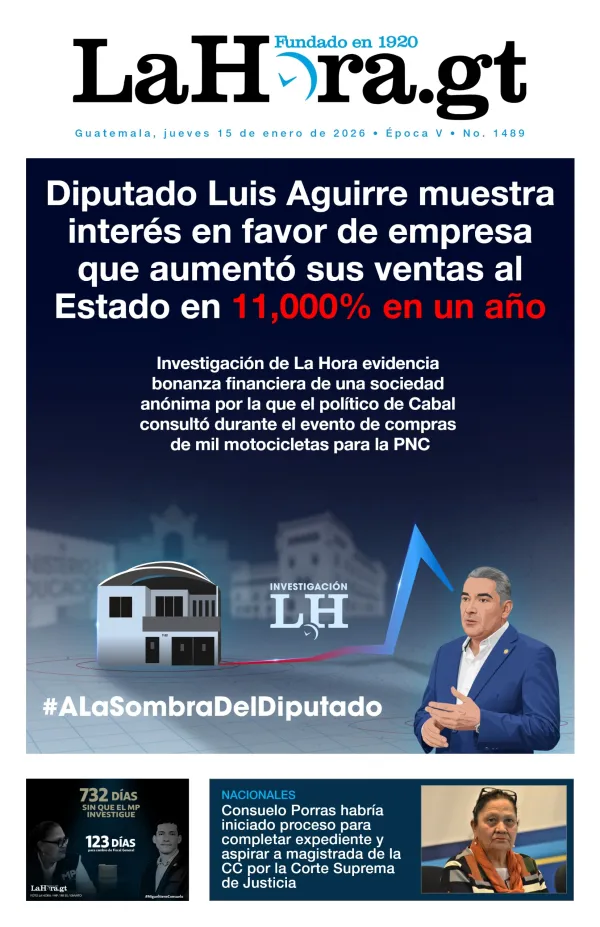La Constitución Política de la República de Guatemala estatuye en su artículo 141 que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y prohíbe de manera expresa la subordinación entre los mismos. Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) puede entenderse la soberanía como el “Poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano internacional.”
La separación de poderes debemos entenderla como un “Principio tradicional en las constituciones liberales que aboga por la división e independencia de poderes, de tal forma que las funciones propias del Estado, como manifestaciones de la soberanía, sean desarrolladas por distintos órganos” (DPEJ, s.f. primera acepción).
Respecto a este concepto, la Corte de Constitucionalidad ha señalado que: “[…] la Constitución […] asigna determinadas funciones a cada uno de los organismos estatales, y, al hacerlo, expresa la voluntad soberana del pueblo que, en ejercicio del poder constituyente, elaboró la Constitución; es por ello que los órganos estatales no pueden delegar, modificar ni tergiversar el contenido ni el sentido de la función que les ha sido otorgada; cualquier tergiversación, delegación o disminución que hagan de sus funciones, o de parte de ellas, pasando por encima de la delimitación que la Constitución ha establecido en cuanto a su competencia, es inconstitucional, porque comparte el hecho de que un poder constituido, ubicándose en el mismo plano del poder constituyente, modifica por sí la ley suprema del país […]” (Corte de Constitucionalidad, Expediente n.° 113-92, sentencia del 19 de mayo de 1992).
El artículo 203 de la Carta Magna guatemalteca establece que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por los demás tribunales que establezca la ley. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y que únicamente están sujetos a la Constitución y a las leyes.
Según Bandrés (CIJ, 2016, p.5) en el Estado de derecho, se limita el poder estatal por el derecho y la construcción del poder judicial resulta imperativa. Consecuente al Estado de derecho es la institucionalización de órganos jurisdiccionales, juzgados y tribunales, encargados de velar por la aplicación del derecho…”. El referido autor, al hacer alusión a la independencia de los jueces, expresa que: “la independencia del poder judicial se manifiesta en primer término por la separación de los órganos judiciales de los otros poderes del Estado, y por la atribución en exclusiva a los jueces de las funciones jurisdiccionales”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de entes ajenos al Organismo Judicial. De esta forma la independencia judicial se deriva de garantías como un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. Asimismo, la Corte ha indicado que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, es decir, con el poder judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, configurada por la persona del juez específico (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Argüelles y otros vs Argentina, sentencia del 23 de junio de 2015, serie C n.° 294, párr.147).
La inmovilidad en el cargo favorece la independencia judicial, permitiendo así la libertad necesaria para decidir los casos sometidos a su conocimiento y emitir resoluciones de acuerdo con la normatividad vigente, incluso si esas decisiones son impopulares u opuestas por intereses poderosos; por lo que en otras legislaciones se la ha promovido otorgando a los jueces y magistrados plazos prolongados(el caso de Alemania por ejemplo) o vitalicios para ejercer la potestad de administrar justicia. Esto exige a su vez que sean cuidadosos para no emitir resoluciones contrarias a la constitución o caigan presa de la prevaricación, entre otras circunstancias.
En este sentido es un imperativo categórico para aquellas personas que ejercen la judicatura el deber de observar pretorianamente los artículos 12, 14, 16, 19, 39, 44,46, 149, 152 a 155, 175, 203, 204, entre otros de no menor importancia. Así las cosas, un artículo que nunca deberían dejar de lado es el 207 constitucional que les exige ser de reconocida honorabilidad.
Conforme la normatividad guatemalteca, magistrados y jueces duran cinco años en sus cargos (art. 208 CPRG). Los jueces y magistrados deben ser evaluados conforme los parámetros establecidos en la Ley de la Carrera Judicial (art. 32), a efecto de determinar su continuidad en el cargo. En el caso de los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, estos pueden volver a postularse a su respectivo cargo. Para el efecto deben cumplir las disposiciones contempladas en la Constitución Política de la República (artos. 113, 207, 216 de la CPRG), la Ley de la Carrera Judicial (artos. 16 y 22) y en la Ley de Comisiones de Postulación.
Por su parte, La Ley del Organismo Judicial regula en su artículo 52 que, para cumplir sus objetivos, el Organismo Judicial no está sujeto a subordinación alguna, de ningún organismo o autoridad, solo a la Constitución Política de la República y las leyes. La normatividad en referencia reconoce el ejercicio autónomo de la función judicial a nivel institucional.
A nivel internacional caben destacar dos instrumentos: 1) los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, aprobados por las Naciones Unidas en el año 2002, y, 2) los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura. En el caso de los primeros, dejan en claro que “la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo”.
En el contexto de estándares internacionales los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura señalan que:
“La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.
En síntesis, los jueces, juezas, magistrados y magistradas deben resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia siempre con la Constitución Política y el resto del ordenamiento jurídico vigente, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.