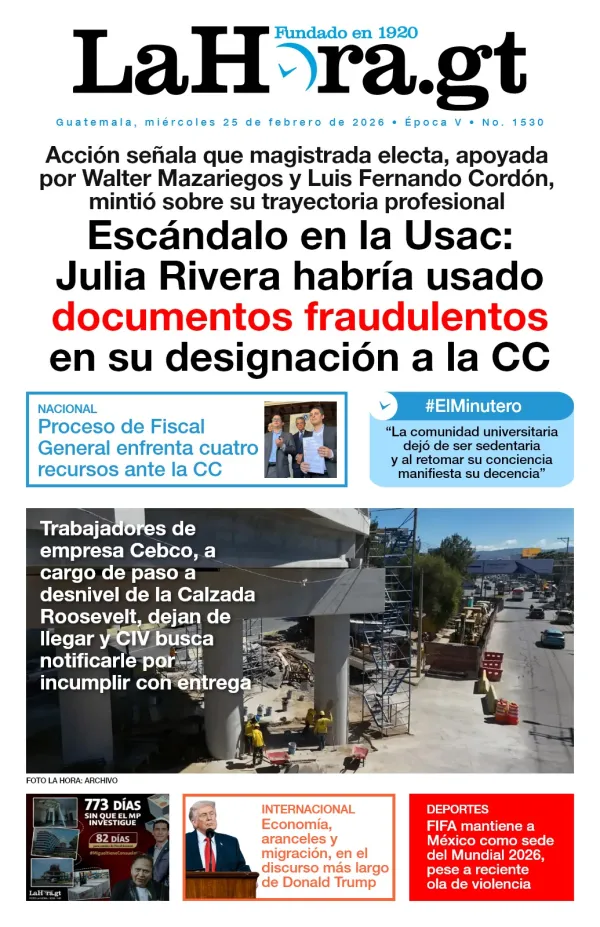Cuatro nombres llenan la poesía neoclásica guatemalteca correspondiente al siglo XVIII y principios (los primeros 20 años) del XIX: Rafael Landívar, Fray Matías de Córdova, García Goyena y el súbdito español Simón Bergaño y Villegas.
El movimiento que reaccionó en todo el mundo –y en Guatemala- contra el neoclásico fue, como todos sabemos, el romanticismo. Que abren brillantemente María Josefa García Granados y José Batres Montúfar. Pues llenan con sus obras (todavía retóricamente neoclásicas) los primeros años de este estilo en Guatemala, es decir, de 1820 a 1845 más o menos. No a la zaga sino a la vanguardia del romanticismo en la América Hispana.
A estos dos adalides los siguen –durante todo el siglo XIX- (pues ya sabemos que en Guatemala el romanticismo dura mucho, hasta casi entrado el XX): Antonio José de Irisarri, José Milla y Vidaurre, Juan Diéguez Olaverri, Domingo Estrada e Ismael Cerna, en función de cimas del movimiento, pero también:
Vicenta Laparra de la Cerna, Francisco Rivera Maestre, Ignacio Gómez, Jesús Laparra, Domingo Flores, Joaquín Vasconcelos, Eduardo Hall Lara, Francisco Gómez Campo, Rafael Machado Jáuregui, María Josefa Córdova de Aragón, Salvador Barrutia, Fernando Cruz, María Cruz, Juan José Micheo, Rafael Goyena Peralta, Dolores Montenegro, Adelaida Chévez, Ventura G. Saravia y Guillermo F. Hall como figuras de menos magnitud en el contexto romántico guatemalteco.
Ningún estilo tiene en nuestro país las connotaciones del romanticismo. Porque la fiebre romántica pegó con tal fuerza en él que podríamos afirmar categóricamente que cubre casi un siglo. No sólo en el sentido en que Darío dijo (siendo él modernista) que todos somos románticos, sino por su clara intención formal, pues lo encontramos así desde Batres Montúfar hasta Arévalo Martínez en “Sentas”, su primera novela, porque aunque éste está considerado sobre todo como cuentista por “El hombre que parecía un caballo”, también concibió novelas. De ahí que yo haya escrito el libro “Las ocho novelas de Rafael Arévalo Martínez”, publicado a finales de los 70.
Tan intensa es su hegemonía que, con excepción de la novelística naturalista (bastante tardía por cierto) de Enrique Martínez Sobral y algo del Dr. Ramón A. Salazar, podríamos decir que el romanticismo es el único estilo artístico guatemalteco del silo XIX y que entronca (casi directamente y sin ninguna otra interferencia estilística) con el modernismo.
A ello tendríamos que añadir el curioso rasgo nacional siguiente: que romanticismo y modernismo no son antitéticos, ni se niegan, sino que por el contrario se complementan. De manera que Guatemala durante casi ciento cincuenta años no tuvo –en esencia- cambio de estilos, puesto que del romanticismo pasa como he dicho al modernismo. Ello no es de ninguna manera casual sino que corresponde casi a una “voluntad de forma” guatemalteca, como quedó también bien argumentado en un estudio que sobre César Brañas publiqué, encontrando en el autor de “Viento negro” rasgos románticos y modernistas muy bien definidos, no en toda su obra, pero sí en importantes textos líricos suyos. Por lo que me he atrevido a sostener también que, desde los mayas, Guatemala se inclina a tendencias o constantes estilísticas donde lo barroco, lo romántico, lo modernista y lo surrealista se enganchan y exponen rasgos generales y abstractos.
Por ello parafraseando muy libremente a Darío podríamos decir ¿qué artista guatemalteco no es romántico? No lo son solo aquellos que se fueron por la libre al realismo social y a politizar la literatura y el arte con perdón de Diego Rivera o José Clemente Orozco, pontífices del arte sociológico, donde la crítica comunista de por los años 1960 sentaba sus reales en casi todos los medios de comunicación. Yo la sufrí.