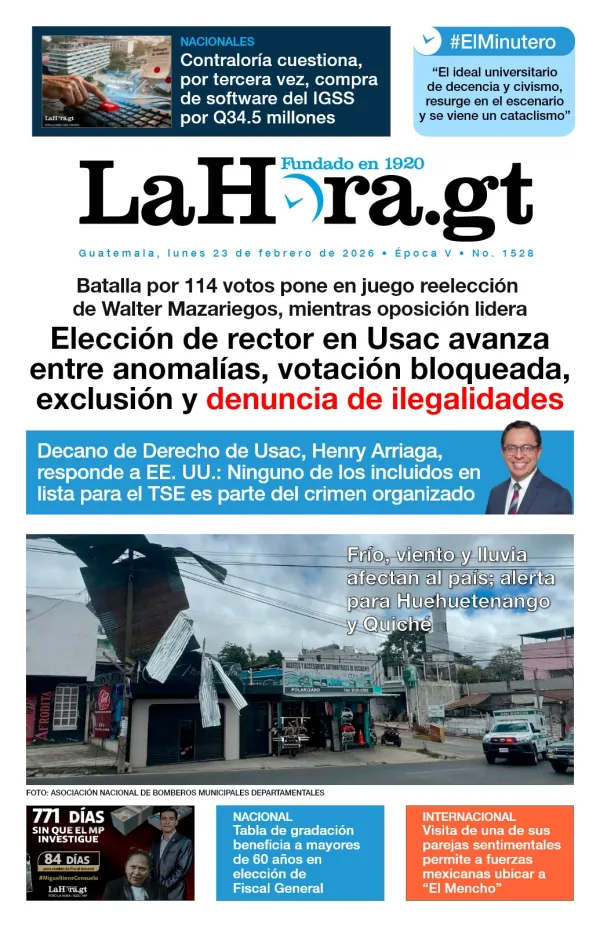Tal como ocurrió el siglo pasado, durante las dictaduras militares que gobernaron Guatemala y después con la apertura democrática y Gobiernos civiles, el país estuvo bajo observación internacional y la visita reiterada de Relatores Especiales temáticos, tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o sea en la mira de los principales sistemas universal y regional de protección de Derechos Humanos, eso ocurrió por las graves y sistemáticas violaciones de estos derechos que ocurrían en el país, como consecuencia de esa delicada situación año con año Guatemala era condenada en el seno de la antigua Comisión de Derechos Humanos hoy Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por la CIDH.
En estos días Guatemala vuelve a llamar la atención de la comunidad internacional no por violaciones de Derechos Humanos que persisten, ahora porque el sistema de justicia cooptado por redes de corrupción e impunidad amenaza el régimen republicano, la democracia y la vigencia del Estado de Derecho. Estas redes incrustadas en las altas Cortes, el Ministerio Público (MP) y Organismo Legislativo, criminalizan mediante el uso y abuso del Derecho penal a quienes combaten la corrupción e impunidad, sean exfiscales, exjueces, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas, por esas acciones hay varias personas privadas de libertad y otras en el exilio.
Meses atrás, la Relatora Especial de la ONU sobre independencia de Magistrados y Abogados visitó Guatemala en misión oficial y al presentar su informe a la ONU, señaló riesgos graves que observó con respecto a la independencia judicial y el ejercicio profesional de abogados. Por otra parte, organizaciones de sociedad civil que trabajan en el escrutinio y auditoría social del sector justicia, advierten sobre el progresivo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala.
En el mismo sentido, esta semana visitó el país una delegación de la Misión Internacional de Juristas por Guatemala, integrada por varias organizaciones internacionales, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), Lawyers for Lawyers, Asociación de Abogados, Abogadas, Jueces y Fiscales de América Latina y el Caribe (AJUFIDH), Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Asociación Pro Derechos Humanos de España (ADPHE), con el objetivo de observar, documentar y evaluar de manera imparcial la situación de la independencia judicial y del ejercicio de la abogacía.
Se entrevistaron con operadores y ex operadores de justicia, abogados y abogadas, personas privadas de libertad, organizaciones de sociedad civil, embajadas, académicos e instituciones jurídicas y políticas selectas, siendo estas la Corte de Constitucionalidad, Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Ministerio de Gobernación y Universidades. Aclararon que la Fiscal General y Jefa del MP, “declinó la invitación a participar en estas entrevistas”.
Antes de abandonar el país convocaron a conferencia de prensa para dar a conocer “hallazgos alarmantes” que por falta de espacio cito algunos: “Patrones estructurales que amenazan al Estado de Derecho …intimidación, criminalización y persecución contra jueces, fiscales, abogados y abogadas independientes, así como contra defensores de derechos humanos, líderes indígenas, periodistas y representantes de la sociedad civil, no sólo se han consolidado, sino que revelan un entramado estructural que utiliza el derecho penal como herramienta de control sobre las instituciones del Estado, limitando además el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de asociación, la protesta social y la libertad de expresión”.
Agregan: “Guatemala atraviesa una etapa en la que el poder se disputa en los tribunales. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se puso fin a un régimen autoritario condenado por genocidio que dominaba todas las instituciones y órganos judiciales. Sin embargo, la transición democrática quedó marcada por la persistencia de patrones de dominio por parte de poderes fácticos, que consolidaron un entramado de influencias destinado a garantizar la impunidad y proteger intereses económicos y políticos. Hoy, ya no se persigue con balas, sino con el sistema penal y penitenciario; ya no se silencian voces con la fuerza, sino con procesos penales interminables y el uso injustificado de la prisión preventiva, todo bajo un manto de aparente legalidad”.
Afirman que: “…hemos identificado un patrón sistemático de persecución que, con frecuencia, culmina en procesos de criminalización. Este patrón incluye acciones de intimidación física -como seguimientos y vigilancia- y hostigamiento en línea, manifestado en campañas de estigmatización, difamación y ataques en redes sociales. En la mayoría de los casos, las campañas de difamación funcionan como un anticipo de la persecución penal, llegando incluso a señalar públicamente quiénes serán los siguientes en ser procesados. Dichas acciones suelen originarse en cuentas de operadores políticos o perfiles anónimos vinculados a net centers, lo que genera la percepción de que determinados actores tienen acceso anticipado a información reservada de procesos penales, incluso antes de que las personas sindicadas sean formalmente citadas”.
Con respecto al papel del MP señalan: “El Ministerio Público, en contubernio con algunos jueces y magistrados, se ha convertido en un actor central de esta instrumentalización penal selectiva, recurriendo con frecuencia a tipos penales abiertos y a investigaciones superfluas. La criminalización opera como herramienta de amedrentamiento y silenciamiento de voces críticas y de operadores de justicia que llevaron casos de corrupción y de graves violaciones de derechos humanos. Además, sirve para influir en los procesos electorales mediante la criminalización o amenaza a integrantes de las comisiones de postulación y candidatos, consolidando así el control institucional”.
Señalan que existe violación al debido proceso cuando se utiliza la reserva de los casos y sostienen: “Estos procesos judiciales presentan violaciones sistemáticas al debido proceso, especialmente por la violación del plazo razonable y el uso abusivo de la reserva, convirtiendo los procedimientos en castigos anticipados. Lo que genera incertidumbre prolongada y, junto con el exilio forzado, constituye una verdadera muerte civil, afectando el acceso al trabajo, la reputación y la participación social de las víctimas. Una vez más, esta exclusión se extiende a los procesos electorales, impidiendo que las personas criminalizadas o exiliadas ejerzan su derecho al voto o a ser elegidas”.
Al aludir a las elecciones de segundo grado del 2026, dicen: “El clima de miedo se extiende a todas las instituciones y sectores de la sociedad, alimentando una espiral de control y cooptación institucional. Esta dinámica resulta especialmente preocupante de cara a las próximas elecciones, cuando coinciden por primera vez en 60 años los procesos para renovar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Fiscalía General, jefatura del Ministerio Público (MP)”.
Con relación a las comisiones de postulación advierten manipulación al afirmar que: “La misión identifica un aparato sofisticado de cooptación judicial que atraviesa distintos procesos, desde la selección de magistrados hasta los mecanismos internos de control. El sistema de designación de magistrados, a través de las Comisiones de Postulación, permite la influencia de grupos de poder, que financian candidaturas y generan compromisos que afectan la independencia judicial. A esto se suma la concentración de facultades jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias en la Corte Suprema, que facilita traslados y remociones de jueces que, aplicando el derecho, no se alinean con los intereses de poder”.
Aseguran que, “…estas prácticas configuran un modelo donde los principios básicos de la justicia están subvertidos lo que permite: La multiplicación de casos de criminalización contra operadores judiciales independientes, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y abogados comprometidos con la justicia. Y, a su vez, la obstaculización de la persecución de los determinadores de otros delitos que no son de interés de la estructura de cooptación o que afecta los propios, como la corrupción, el narcotráfico, crímenes cometidos durante el conflicto armado o la violencia de género y la trata de personas. Y, en particular, se evidencia una inacción frente a las denuncias presentadas contra operadores de justicia por prácticas ilegítimas de criminalización”.
Por lo anterior, señalan que el ejercicio profesional de la abogacía está “bajo presión” porque se ha creado un clima de terror que genera un “efecto disuasorio”, en especial entre quienes defienden Derechos Humanos. Advierten que hay una justicia desigual que impera el racismo estructural y la criminalización de comunidades indígenas lo que, “dificulta el acceso a la justicia y condiciona los procesos judiciales”.
El informe de la misión de juristas, hace un llamado urgente a proteger la independencia judicial y fortalecer el Estado de Derecho, extiende el llamado a las autoridades nacionales y del sector justicia, operadores de justicia y abogados, comunidad internacional, sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos, a sociedad civil y medios de comunicación, porque dicen que es, “… responsabilidad ineludible para fortalecer la democracia en Guatemala y asegurar que el derecho deje de ser instrumento de control y vuelva a ser herramienta de protección para todas las personas”.