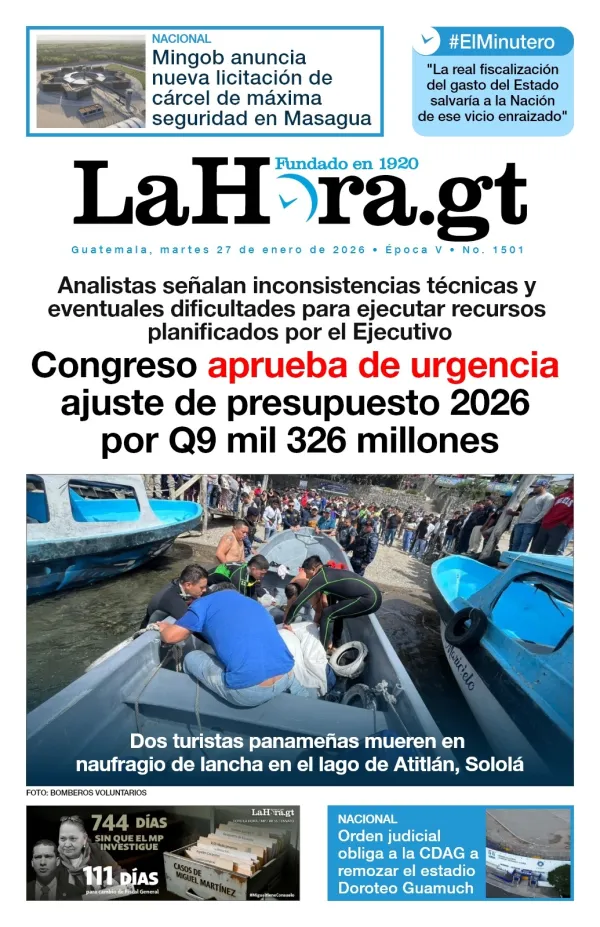Esta semana se entregó el Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr (USA), Philipe Aghion (Francia) y Peter Howitt (Inglaterra) por sus explicaciones del crecimiento económico impulsado por la innovación tecnológica. Estos tres economistas estudiaron, desde diferentes perspectivas, los prerrequisitos del sostenimiento económico entendido como un fenómeno cultural, esto es, «cultural growth» (cultura de crecimiento). A diferencia de la cultura vacía, un constructo acuñado por mi persona para entender a las sociedades retrógradas, que no innovan, que se basan en la corrupción y no en el mérito, la cultura de crecimiento explica la transición del subdesarrollo al desarrollo.
El argumento de Mokyr es que el mundo cambió radicalmente con la emergencia de la ciencia moderna, desde Galileo, Leibniz, Newton y quienes empezaron a explicar cómo funcionan las cosas. Antes del Siglo XVIII no habíamos tenido un crecimiento económico relativamente sostenido. El crecimiento económico comenzó, según Mokyr, con la capacidad de entender cómo funcionan los inventos. Ciertamente se hacían invenciones, pero eran de naturaleza artesanal. Eran el producto del ensayo y error y no eran el producto de una ingeniería científica del diseño que podía reproducir en diferentes partes del mundo dichas innovaciones,
En su libro Cultural Growth, el Crecimiento Cultural, Mokyr hace un análisis histórico de la transición de una economía que dio paso a la Revolución Industrial. De acuerdo con Mokyr, el crecimiento económico requiere de lo que él llama un mercado competitivo de «ideas», lo que lo interpreto como prácticas culturales científicas y tecnológicas competitivas. En ese sentido, Mokyr documenta la existencia de comunidades científicas no necesariamente universitarias, porque las universidades de entonces y de ahora, tienden a ser tradicionalistas y no revolucionarias.
Así que previo a la Revolución Industrial emerge una red de individuos informados, científicos, tecnólogos, artesanos, inventores, organizados en comunidades libres en el sentido del intercambio de lo que Mokyr llama «mercado de ideas». El caso paradigmático fue la emergencia del cálculo matemático y el intercambio de cartas entre Newton y Leibniz. Pero hubo muchísimos intercambios académicos previo a la Revolución Industrial a pesar de que la sociedad apenas salía del obscurantismo medieval.
Lo que hace pertinente el estudio de Mokyr para Guatemala y el trabajo de los laureados del Nobel en economía es el recordatorio y la documentación de que la cultura de innovación es una cuestión de decisión, de elección. El elemento clave es la emergencia de los «emprendedores culturales» que obviamente no son titokeros que no saben nada de lo que dicen u organizadores de conciertos de reguetón o de cualquier evento cultural repetitivo.
Mientras leo las noticias sobre el Nobel de economía 2025 y recuerdo algunos pasajes del libro de Mokyr, reflexiono sobre el trabajo de los inventores guatemaltecos, particularmente de los inventos mecánicos y tecnológicos de mi papá: Horacio Cajas Cantoral a quien siempre percibí como un emprendedor cultural.
Papá inventó varias máquinas y procesos de transformación de materiales, particularmente de metales. Su método se fundamentaba en la solución de algún problema real, de forma práctica y rápida. Sus tornos para metales, sus hornos, sus grúas, su forma de agilizar procesos hizo de él un ejemplo de innovación local en Quetzaltenango en sus Talleres Cantoral, pero estaba limitado por la ausencia de conocimiento científico, tecnológico y de ingeniería que permitiera entender sus inventos. Sin eso, sin esos planos, sin esas explicaciones científicas no era posible reproducir sus «ideas» por lo que al final fue un empresario cultural artesanal. Eso es lo que ahora debemos cambiar.
Debemos cambiar las condiciones sociales para crear mejores formas de hacer los procesos de transformación económica, política y cultural de nuestras sociedades. Debemos entender el papel central de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, pero no debe ser una ciencia de bla, bla, ni una tecnología de la repetición ni una ingeniería teórica que no se aplique a la realidad de nuestros pueblos. Debemos crear una cultura de crecimiento económico para todos, no para unos pocos. Debemos entender que esto es una decisión, la decisión de poner en el centro del sistema educativo a la Educación Técnica, no tecnocrática.
La educación técnica es el elemento que junta la ciencia con la tecnología, la ingeniería, el arte y la innovación. Nos hemos perdido por vivir en una cultura vacía y no hemos sido capaces de mejorar la educación, particularmente educación media y fundamentalmente educación técnica y tecnológica de parvulitos a la universidad. Aquí está la solución a la desnutrición, aquí está la solución de la destruida infraestructura, puertos, aeropuertos y carreteras, aquí en la mejora de la educación superior, particularmente en el rescate de la Universidad de San Carlos está la solución, allí está la solución, pero principalmente en salir de la cultura vacía.
Por eso, el trabajo es crear una cultura de crecimiento para recuperar nuestras instituciones de manos de corruptos, mentirosos e incompetentes. Por eso hay que salvar a la Universidad de San Carlos de gente que no sabe nada de ciencia, ni de tecnología, ni de ingeniería y menos de innovación para la mejora de la sociedad. Por eso el Consejo de Ciencia y Tecnología de Guatemala debe renovar su agenda no solo para hacer investigación científica, sino para hacerla vectorial, esto es, darle dirección y sentido, el sentido de salir del subdesarrollo.
Salir de la cultura vacía es una elección como también lo es crear una cultura de valor, de crecimiento basada en conocimiento y en las características de la ciencia y la tecnología moderna. Hagamos eso para salir del subdesarrollo donde los corruptos y nuestra indiferencia social nos han puesto. Cambiemos eso guatemaltecos y hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.