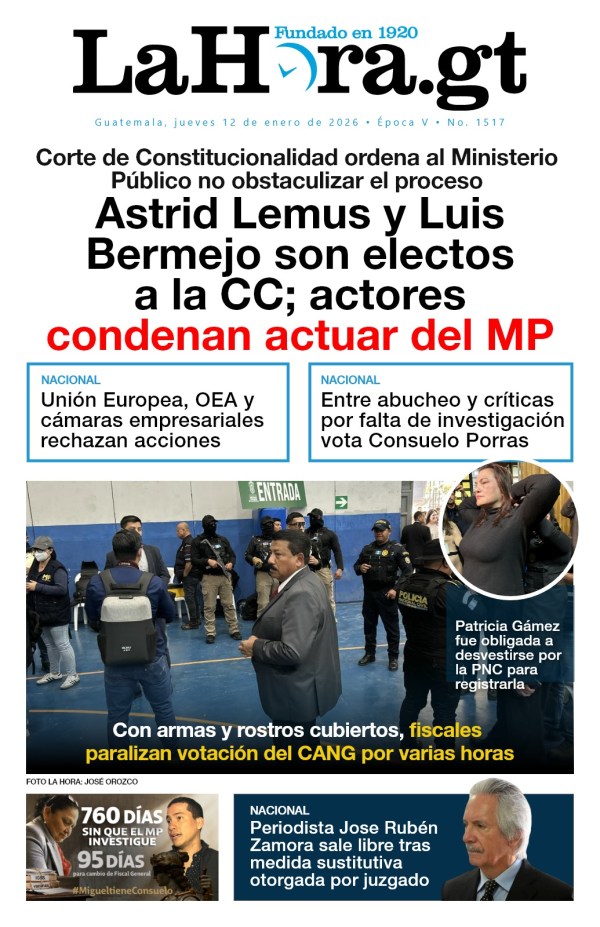El derecho a la igualdad y la proscripción de toda forma de discriminación es, sin lugar a duda, el elemento básico de cualquier sistema jurídico occidental y el marco referencial de cómo se debe interpretar el ejercicio de los demás derechos. Por esta razón resulta importante y una herramienta efectiva examinar el origen jurídico del principio de igualdad y el derecho de no-discriminación. Para ello, presentamos los siguientes momentos históricos:
Desde los tiempos de Aristóteles, la existencia de la desigualdad social ha constituido un problema central para la teoría y práctica democrática. De hecho el filósofo desarrolló la doctrina de la esclavitud natural (Isaac, 2004, p.46). Ante las desigualdades socioeconómicas de hecho y de todo tipo se planteó la igualdad en dos esferas: la ética y la normativa (jurídica). Desde la óptica ética se erigió el concepto de dignidad como valor intrínseco de la persona como base y punto de partida de la igualdad, superando su concepción inicial elitista de dignitas de la Roma pre imperial a la dignitas universal, dignidad humana (Fundación Myrna Mack, 2011: 38). Desde la perspectiva de la normatividad el reflejo del reconocimiento de la dignidad habrá de esperar hasta el siglo XVIII.
La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 y es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y colectivos como universales (Fundación Myrna Mack, 2013: 39). La igualdad alcanzó un sentido absoluto o lo más cercano a lo absoluto en esta Declaración en su Artículo 1 al proclamar que: «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos». No se refiere a la condición de las mujeres o la esclavitud, aunque ésta será abolida por la Convención el 4 de febrero de 1794.
No fue hasta que Olympe de Gouges, en 1791, proclamó la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” que las mujeres entraron, por lo menos a través de un documento no oficial, en la historia de los derechos humanos.
En 1788, Olympe de Gouges, expuso su versión de la historia del contrato social, así como una serie de observaciones acerca de la filosofía, la ciencia, interrumpe su diatriba con el siguiente comentario: Si voy más allá sobre este asunto, llegaré demasiado lejos y me atraeré la enemistad de los nuevos ricos, quienes, sin reflexionar sobre mis buenas ideas ni apreciar mis buenas intenciones, me condenarán sin piedad como una mujer que sólo tiene paradojas para ofrecer, y no problemas fáciles de resolver (Scott, 2012, p. 20).
La discriminación se ha convertido en tema de agenda internacional y el derecho de no-discriminación ha dotado de una herramienta jurídica al sistema de protección de Derechos Humanos y éste a su vez lo ha enriquecido en su significación, contenido y alcances derivado de la jurisprudencia.
La incorporación de la cláusula de no-discriminación en tratados internacionales de Derechos Humanos, inicia en la Carta de las Naciones Unidas suscrita el 26 de junio de 1945 y posteriormente en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
El artículo 2.1 de la Declaración Universal establece que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Por su parte el artículo 7 indica: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
El artículo 7 ha sido criticado porque en ningún momento hace mención en forma específica a los grupos que por su condición existencial han sufrido un proceso histórico de vida en condiciones de vulnerabilidad y que los instrumentos jurídicos denominan simplemente como “grupos vulnerables”.
El siguiente texto de no-discriminación que debemos resaltar es el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. El artículo 26 mencionado establece la igualdad ante la ley y la igualdad de protección de la ley; en el Pacto estos dos derechos están garantizados en sí mismos y no es necesaria la existencia de una amenaza hacia otro derecho o libertad enumerada en el Pacto para que cobre vigencia, es decir, la igualdad es un derecho autónomo.
El artículo 26 del Pacto prohíbe la discriminación de hecho o de derecho, lo que constituye un avance porque establece el compromiso de los Estados de no promulgar leyes con contenidos discriminatorios o que tengan resultados discriminatorios. Sin embargo, dicho Pacto tiene una debilidad conceptual: en ningún momento define en forma clara y precisa qué se debe entender por el término de discriminación.
Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos ha interpretado que no obstante la terminología utilizada en el contenido del artículo 26, que prohíbe la discriminación, por cualquier motivo, el Comité en sus diversas resoluciones decidió restringir el alcance de este artículo, limitando la interpretación únicamente a los motivos enumerados expresamente en él, ya que el término de otra condición social aún no ha sido establecido con precisión.
El Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Igualdad de Remuneración (1953), el Convenio 111 de la OIT relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (1958), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra de la Mujer (1979) son cuatro de los tratados de Derechos Humanos más relevantes que desarrollan la cláusula de no-discriminación y contienen dentro de la normativa una definición de discriminación.
No obstante que estos tratados regulan materias diferentes, discriminación racial, discriminación en contra de la mujer, discriminación en el empleo y discriminación en la esfera de la enseñanza, establecen similares motivos prohibidos para las distinciones que configuran la discriminación. Otra de las similitudes relevantes es que estas definiciones como tales tienden a utilizar igualdad, igualdad de trato como sinónimo del principio de no-discriminación.
La razón por la cual se menciona la equiparación entre estos términos es porque la utilización de dichos conceptos se encuentra avalada por la interpretación que en su oportunidad realizó la Corte Europea de Derechos Humanos, considerando el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. La Corte Europea resolvió que “Solo es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable por lo cual no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”. (Corte Europea, juicio 23-VII- 1968: 34.)
La Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 22 noviembre de 1969, contiene en su artículo 1.1 la cláusula de no-discriminación:
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
El Sistema Interamericano también ha recogido una amplia definición de discriminación vía jurisprudencia a través de las resoluciones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos individuales. Así como por opiniones consultivas realizadas a la Corte por Estados miembros, de éstas destaca especialmente la interpretación de la cláusula de no-discriminación contenida en el artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos mediante la cual la Corte consideró que “no todo trato jurídico diferente es discriminatorio, ya que existen ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de trato jurídico.
En el derecho internacional se la ha denominado acción positiva, en tanto que en la doctrina se la conoce como acción afirmativa. Estas acciones trascienden el concepto estricto de igualdad, y son empleadas con el objetivo de alcanzar la igualdad y la plena inclusión de personas y grupos que históricamente han sido excluidos. Se da un trato desigual favorable a aquellas personas miembros de colectividades que son objeto de discriminación por razones económicas, raza, sexo, discapacidad u otros. Estas están orientadas a otorgar a los grupos sociales menos favorecidos, participación en las esferas social, política, económica y cultural, dentro de las cuales reiteradamente han sido relegados, tratando de conferirles igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, empleo, cargos públicos, etcétera.
En el contexto del reconocimiento, promoción y defensa del principio de igualdad y del derecho a no ser discriminados, puede resultar pertinente, las acciones positivas. La aplicación de acciones positivas en sentido amplio dentro del contexto internacional puede ser interpretada como el compromiso adquirido por los Estados en “Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18 “Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados” 25 de abril de 2003. Párrafo 188.)
Las condiciones que debe perseguir una acción afirmativa son:
- a) Perseguir un fin legítimo y que el mismo tenga carácter objetivo, en el sentido que exista una diferencia sustancial y no formal, la distinción debe ser fundada como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en “supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma.
- b) La proporcionalidad debe darse entre la diferencia fáctica y la jurídica, es decir, entre la situación que se pretende erradicar y la norma que tiene este objetivo.
- c) Las consecuencias jurídicas deben estar en consonancia con el objetivo, tomando en cuenta el contexto en el cual se va a dar la acción positiva.
En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, señala que las acciones positivas deben ser adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el progreso y desarrollo de ciertos grupos raciales o étnicos, de ciertas personas que requieran protección necesaria o para asegurar el apropiado desenvolvimiento y protección de dichos grupos. Estas acciones no se consideran discriminatorias siempre que no conduzcan al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos por los cuales se tomaron. De este modo se da base para las medidas de acción afirmativa o discriminación positiva (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Artículos 1.4 y 2.2.).
Así mismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW) ha hecho uno de los aportes más importantes en cuanto a las acciones positivas tanto en su definición como en su aplicación, primero porque define a qué se le denomina discriminación y luego, tomando como base la definición, sustenta la necesidad de la implementación de acciones positivas como un medio para acelerar la igualdad de facto. La previsión de la acción positiva que diferencia se efectúa en el artículo 4.1, de la CEDAW. El artículo 11 de la misma convención establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo.
Los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ofrecen un marco normativo de protección adicional, en virtud del principio de subsidiariedad del derecho internacional de los Derechos Humanos.
El Sistema de Naciones Unidas se ha instituido como un sistema internacional de vigilancia y protección de los Derechos Humanos. Dentro de este sistema existen los mecanismos y extraconvencionales. Dentro de los convencionales se destaca la creación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que revisa informes periódicos que los Estados parte presentan, comunicando las acciones y medidas tomadas para la implementación del respectivo instrumento internacional. El comité mencionado ha establecido mecanismos para la presentación de quejas o denuncias individuales cuando se vulneran los derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos no cuenta con un tratado o convención interamericana de Derechos Humanos que en forma específica trate la discriminación. Ello ha promovido la incorporación a los tratados internacionales regionales, de cláusulas en contra de la discriminación. Por encontrarse contenidas en tratados de Derechos humanos, estas cláusulas gozan de una naturaleza especial. La Corte Interamericana estableció que estos tratados debido a su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros Estados contratantes.
La Carta de la Organización de Estados Americanos, en el artículo 3.1 señala como norma esencial que los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1.1 establece el compromiso por parte de los Estados a respetar y garantizar todos los derechos y libertades consignados en el tratado sin discriminación de sexo. Asimismo, en virtud de su artículo 24, establece entre los derechos protegidos la igual protección de la ley y ante la ley.
En términos generales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, los principales instrumentos normativos del sistema prohíben explícitamente la discriminación por razón de sexo.
Los órganos de vigilancia en el sistema interamericano básicamente lo constituyen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –de carácter no contencioso– y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es ante estos órganos que se pueden presentar todos aquellos casos de discriminación que un Estado Parte ha cometido o que no habiéndolo cometido como tal no ha garantizado por medio de sus instituciones internas el derecho a la no-discriminación.
A manera de conclusión, la importancia del principio de igualdad, así como del derecho de no-discriminación, en el Derecho Internacional Público, estriba en la conclusión inmediata que se desprende de él: que ninguna persona, ente o autoridad puede hacer diferencias discriminatorias arbitrarias. El derecho a la no-discriminación hizo consolidar y cristalizar en el Sistema de Protección Universal de los Derechos Humanos un concepto específico sobre discriminación. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y el derecho a la no-discriminación han ingresado en el dominio del ius cogens y por lo tanto están revestidos de imperatividad, acarrean obligaciones erga omnes (respecto de todos) de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares.