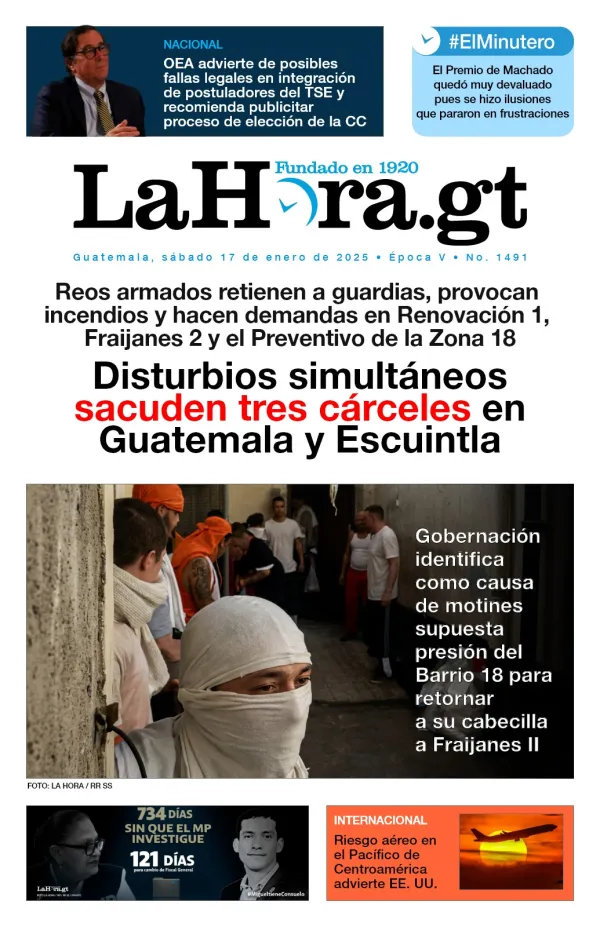No podemos negar que, en lo que va del siglo XXI, los gobiernos locales y centrales han logrado desarrollar una visión teórica más coherente de la democracia. Sin embargo, esta no se ha acompañado de una administración adecuada, lo que ha impedido que su ejercicio se traduzca en trasformaciones reales de bienestar significativo para la mayoría.
Hace poco más de dos mil años, vivió un romano de nombre Salustio, quien, además de ser político fue escritor. En su obra describió con lujo de detalles, cómo el deterioro de valores morales y cívicos, lleva al declive de las Repúblicas. También expuso cómo, bajo esas condiciones, la forma de prosperar para políticos y funcionarios públicos consiste en: “Mentir, sobornar, acostarse con cualquiera, robar, y valerse de la violencia”. A su vez Salustio aconsejaba: “antes de empezar, hay que deliberar y una vez deliberado, hay que actuar inmediatamente”, pues de lo contrario, “la codicia y la ambición se disparan”.
Esta visión, aunque para algunos resulta pesimista, es real y ha persistido hasta nuestros días. Los principios antiguos se arraigan como genes en nuestra sociedad. Por ello, no podemos hablar de un momento de crisis política y social, sino de un estatus permanente, en el que la sociedad se desarrolla bajo las mismas dinámicas políticas. Lo más incongruente es que, dentro de ese convivir persistente, se producen maravillas artísticas, técnicas y científicas, así como una colosal red, ahora electrónica y en expansión sin precedentes, que debería permitirnos entender por qué esa forma de gobernarnos, vigente desde hace siglos, persiste a pesar de generar tantas injusticias e inequidades.
No entendemos del todo ese actuar de gobernarnos o carecemos de visibilidad adecuada sobre ello, lo que nos impide controlar sus mecanismos de funcionamiento. Aunque las ciencias humanas nos ofrecen herramientas adecuadas para comprender estos fenómenos, parece que, a pesar de ello, aceptamos contradicciones y no actuamos en consecuencia. Eso significa que, aunque hemos sido capaces de imaginar un futuro mejor, social y políticamente, no hemos logrado llevarlo a la práctica. Nuevas conexiones, ideas y prácticas, no las hemos podido trasformar y volver un programa nacional efectivo.
Todos los gobiernos del siglo XXI han prometido, como punto de partida, la trasformación hacia un futuro que funcione para todos, a través el diálogo nacional. Sin embargo, lo que ha faltado –yo diría más bien, la voluntad– es la claridad sobre cómo crearlo. Una gran limitante para lograrlo, es el problema generacional.
En la actualidad, coexisten en el territorio nacional cuatro generaciones con diferentes creencias, hábitos, forma de ver las cosas, de interpretar el mundo, así como valores e ideales futuros. Ante esto, el primer desafío del diálogo nacional es entender y superar las divisiones de intereses, preocupaciones y puntos de vista intergeneracional.
Las gentes tienen muchas creencias y pensamientos sobre las generaciones, atribuyéndoles exclusividad y carácter propio en lo que hacen, creen y por qué lo hacen. Todas las generaciones están imbuidas de miedo, un temor que, en gran medida, es alimentado por contenidos parciales y formas de interpretar la información. Esto les impide desarrollar habilidades prácticas y exponerse a experiencias que les prepare a una vida plena ciudadana con las otras generaciones. Por consiguiente, tienen miedo a algo peor si intervienen, y ese temor se vive, a pesar de las evidencias de que se necesita corregir algo que se está haciendo mal. Por consiguiente, debemos tener claro que “solo cuando los arreglos voluntarios entre generaciones y grupos sociales llega a su fin (dentro de mandatos constitucionales), se puede lograr alcances justos y equitativos para la mayoría”.