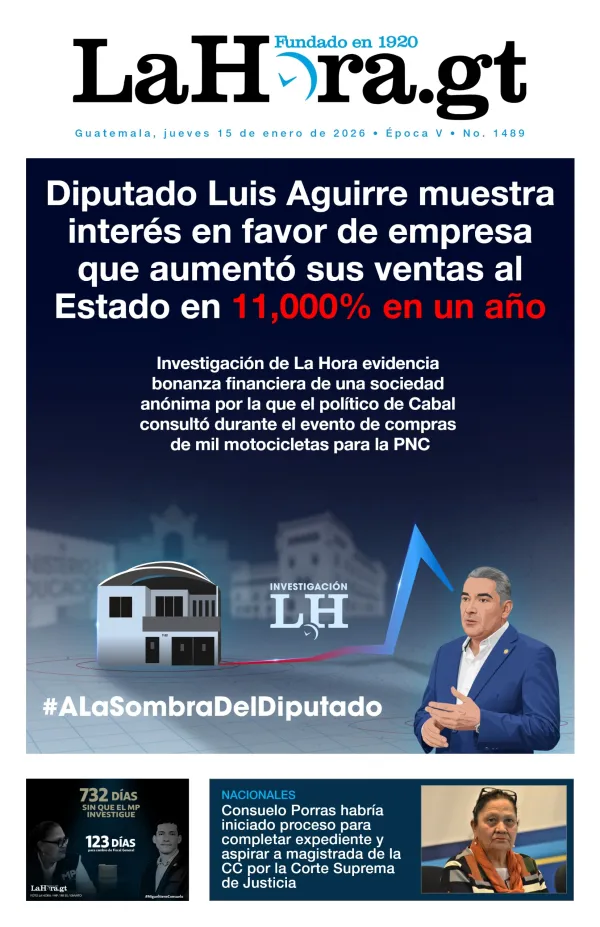Jerome New Frank (10 de septiembre de 1889 – 13 de enero de 1957) fue un filósofo jurídico y autor estadounidense que desempeñó un papel destacado en el movimiento del realismo jurídico estadounidense. Fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y juez de circuito de los Estados Unidos del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito.
Fue Roscoe Pound, quien nombró como «realista» a un amplio movimiento de jurisconsultos que incluía, entre otros, a Thurman Arnold, Joseph W. Bingham, Felix S. Cohen, Walter W. Cook, Jerome Frank, Karl N. Llewellyn, Herman Oliphant y Max Radin. Karl Llewellyn afirmó que «no hay escuela realista. Ni posibilidad alguna de que llegue a existir tal escuela. Hay, sin embargo, un movimiento en el pensamiento y en el trabajo jurídico», y le atribuyó nueve puntos de partida comunes: 1) una concepción dinámica del Derecho; 2) una concepción instrumental (el Derecho como un medio para fines sociales); 3) una concepción dinámica de la sociedad; 4) la separación transitoria, a efectos metodológicos, entre ser y deber-ser; 5) la desconfianza en las reglas y conceptos jurídicos tradicionales como descripción de lo que hacen los órganos jurisdiccionales y las personas; 6) la desconfianza en que las reglas prescriptivas sean e! factor protagonista en la decisión judicial; 7) la creencia en que los casos y situaciones jurídicas deben ser agrupadas en categorías más limitadas que las tradicionales; 8) una valoración de todos los sectores de! Derecho por sus efectos; y 9) una investigación programática de los problemas jurídicos sobre la base de todas estas líneas (Garzón y Laporta, 2013, p. 79).
Entre este grupo de juristas, Jerome Frank era un escéptico legal. Frank distinguió dos clases de realistas jurídicos estadounidenses: los escépticos de las normas y los escépticos de los hechos. Los escépticos de las normas —a quienes Frank despectivamente llamaba «adictos a la magia»— dudaban de que las normas jurídicas articuladas en las decisiones pudieran explicar adecuadamente los resultados de los casos, pero, al emplear diversas ciencias sociales, creían que podían descubrir «reglas reales» que pudieran predecir los resultados de los casos. Frank, por otro lado, se consideraba un «escéptico de los hechos». Si bien él también atribuía la incertidumbre jurídica a la indeterminación de las normas jurídicas, creía que la incertidumbre jurídica era inevitable dada la imposibilidad de predecir la determinación judicial de los hechos o de comprender plenamente las innumerables influencias psicológicas sobre un juez que podrían afectar una decisión. Además, Frank argumentaba que esta incertidumbre irremediable no debía lamentársele; más bien, comentó: «Gran parte de la incertidumbre jurídica no es un accidente desafortunado: tiene un inmenso valor social”. (Garzón y Laporta, 2013, p. 79-80)
En 1930, Frank publicó «Derecho y la Mente Moderna”, donde argüía contra el «mito jurídico fundamental» de que los jueces nunca crean leyes, sino que simplemente deducen conclusiones jurídicas a partir de premisas claras, certeras y sustancialmente inmutables. Basándose en psicólogos como Sigmund Freud y Jean Piaget, Frank propuso que las decisiones judiciales estaban motivadas principalmente por la influencia de factores psicológicos en el juez. Al igual que su héroe judicial, el juez Oliver Wendell Holmes Jr., Frank instó a jueces y juristas a reconocer abiertamente las lagunas e incertidumbres del derecho y a considerarlo pragmáticamente como una herramienta para el progreso humano.
En 1930, Frank se mudó a la ciudad de Nueva York, donde ejerció hasta 1933. En 1932, trabajó también como investigador asociado en la Facultad de Derecho de Yale, donde colaboró con Karl Llewellyn, de la Facultad de Derecho de Columbia, y tuvo disputas con el idealista legal Roscoe Pound, decano de la Facultad de Derecho de Harvard. En 1933, Frank publicó un artículo fundamental que proponía una formación práctica («clínica»), no solo basada en libros, para los estudiantes de derecho.
Además de los desacuerdos filosóficos que surgen del realismo de Frank y el idealismo de Pound, Pound acusó a Frank de atribuirle erróneamente citas en Law and the Modern Mind y le escribió a Llewellyn:
Me preocupa Jerome Frank. Cuando alguien pone entre comillas y atribuye a un escritor cosas que no solo nunca publicó, sino que contradice lo que ha publicado repetidamente, me parece que sobrepasa los límites de la negligencia permisible y es incompatible, no solo con la erudición, sino con el juego limpio habitual de la controversia.
Llewellyn defendió a Frank, pero Pound no cedió. Esto llevó a Frank a elaborar un extenso memorando que mostraba dónde se encontraba cada cita atribuida a Pound por él en sus escritos, y a ofrecerle dinero para que contratara a alguien que verificara las citas. Pound continuaría atacando la filosofía jurídica de Frank a lo largo de su vida, aunque posteriormente Frank moderó sus opiniones sobre el realismo jurídico.
Frank ha mantenido, que las sentencias judiciales “son desarrolladas retrospectivamente desde conclusiones tentativamente formuladas”; que no se puede aceptar la tesis que representa al órgano jurisdiccional “aplicando leyes y principios a los hechos, esto es, tomando alguna regla o principio… como su premisa mayor, empleando los hechos del caso como premisa menor y llegando entonces a su resolución mediante procesos de puro razonamiento”; y que, en definitiva, las “decisiones están basadas en los impulsos del juez”, el cual extrae esos impulsos no de las leyes y de los principios generales del derecho fundamentalmente, sino sobre todo de factores individuales que son todavía “más importantes que cualquier cosa que pudiera ser descrita como prejuicios políticos, económicos o morales”. Es en este sentido que Frank formula una seria crítica al denominado silogismo judicial.
En palabras de Victoria Iturralde (1991) no es posible ningún procedimiento de producción estatal del Derecho (en el caso guatemalteco el proceso de formación y sanción de la ley) que pueda brindar en todo momento a los sometidos al Derecho y a los encargados de aplicarlo, reglas capaces de resolver cada cuestión jurídica, de modo que a partir de tales reglas se pueda fundamentar como irrefutable una decisión. Para la jurista, la cuestión reside en determinar qué hay que entender por «decisión judicial racionalmente justificada”. Una opinión compartida por buena parte de filósofos del derecho, que la aplicación judicial es, al menos en cierta medida, una relación del primer tipo (inferencia) reconducible a la figura del silogismo.
Iturralde llama teoría del silogismo judicial a la tesis según la cual la decisión judicial es el resultado de la subsunción de unos hechos bajo una norma jurídica. La premisa mayor está constituida por la norma jurídica que establece un hecho (caso genérico) debe tener o tiene (según las diferentes formulaciones) determinadas consecuencias jurídicas. La premisa menor es una proposición factual según la cual el hecho (caso individual) ha tenido lugar en un determinado momento y lugar y pertenece a la clase de hechos previstos por la norma que constituye la premisa mayor. La conclusión es la decisión judicial, en la que el caso concreto se vincula a las consecuencias jurídicas establecidas por la norma jurídica. No obstante esta exposición de la teoría del silogismo judicial, las formulaciones que los diferentes autores hacen de la misma no son totalmente coincidentes.
Para Jerome Frank una norma jurídica expresa que un tribunal debe imputar consecuencias jurídicas a hechos sólo si estos hechos existen o han ocurrido. A esto llamó la “tesis convencional”: la descripción de un proceso decisorio en el cual los tribunales aplican normas jurídicas a los hechos contenidos en la demanda. La tesis convencional sobre cómo deciden los órganos jurisdiccionales, puede ser reducida a la siguiente fórmula: R x F=D. Donde “R” es la norma jurídica, “F” los hechos y “D” la decisión del tribunal (Reyes, 2016 p.274).
Frank criticó el silogismo judicial, argumentando que este modelo lógico formal no refleja adecuadamente cómo los órganos jurisdiccionales resuelven los casos sometidos a su consideración. Frank, sostenía que las decisiones judiciales están influenciadas por factores más allá de la lógica formal, como las emociones, prejuicios y experiencias personales del juez. Argumentaba que las premisas fácticas (los hechos del caso) y normativas (la normativa aplicable) no se determinan de forma objetiva y neutral, como sugiere el silogismo judicial. Los órganos jurisdiccionales pueden interpretar los hechos de manera disímil, influenciados por sus propias perspectivas, y la selección de la norma aplicable también puede ser subjetiva.
Frank cuestionaba que la aplicación del silogismo en el ámbito legal condujera a resultados lógicamente válidos y consistentes. Argumentaba que la incertidumbre en la determinación de las premisas y la influencia de factores extrajurídicos hacen que la conclusión judicial sea contingente y no necesariamente lógica. En síntesis, la crítica de Frank al silogismo judicial se concentra en su ineficacia para reflejar la realidad del proceso judicial y su incapacidad para dar cuenta de la influencia de factores no lógicos en la toma de decisiones judiciales.
Durante el presente siglo, el jurista mexicano Manuel Atienza (2005, p.7) ha señalado que la distinción formulada permite mostrar con claridad el error en que incurren estos últimos autores y que no es otro que el de confundir el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Conforme lo indica Atienza, es imposible que, de hecho, las decisiones se tomen, al menos en parte, como ellos sugieren, es decir, que el proceso mental del juez vaya de la conclusión a las premisas e incluso que la decisión sea, sobre todo, fruto de prejuicios; pero ello no anula la necesidad de justificar la decisión, ni convierte tampoco esta tarea en algo imposible. En otro caso, habría que negar también que se pueda dar el paso de las intuiciones a las teorías científicas o que, por ejemplo, científicos que ocultan ciertos datos que no encajaban bien con sus teorías estén, por ello mismo, privándolas de justificación.