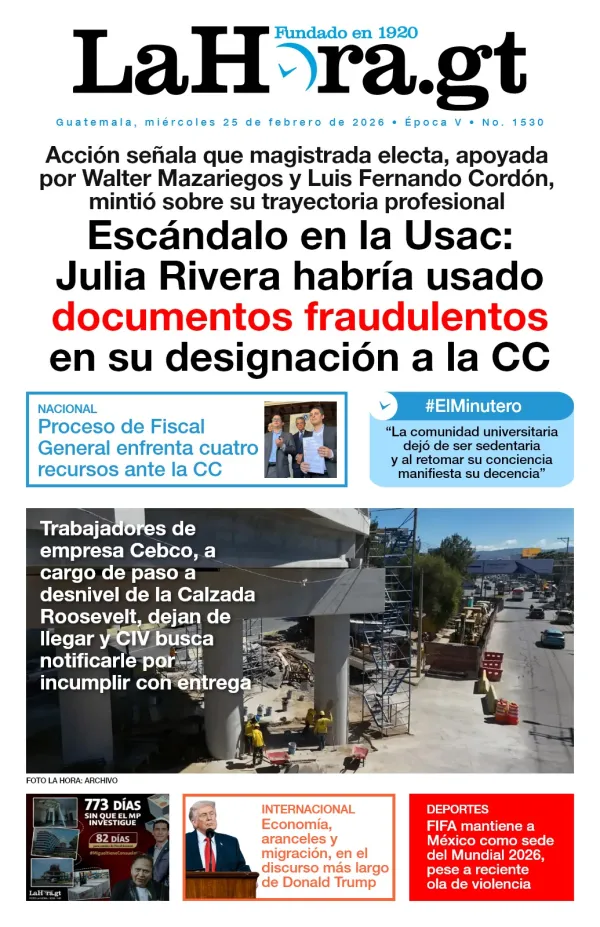Según sociólogos latinoamericanos, uno de los principales incumplimientos de los sindicatos radica en su falta de adaptación a las nuevas realidades técnicas, científicas, económicas y laborales. Aunque históricamente han sido actores clave en la defensa de los derechos laborales y la justicia social, en las últimas décadas han enfrentado críticas por no responder efectivamente a desafíos como la precarización laboral, la informalidad, la desigualdad creciente, la ineficiencia y la mercantilización política. Un sindicalista resumió esta frustración en una frase contundente: “Nos tiran migajas peor que los patronos”.
Además, se han señalado -y existe suficiente evidencia de ello- que muchos dirigentes han priorizado intereses particulares de grupos de patrocinadores, convirtiéndose en parte de la «mercantilización del Estado» en lugar de abordar problemáticas más amplias que afectan a la sociedad en su conjunto y a sus asociados en particular.
Esto ha llevado a una desconexión entre las demandas sindicales (enfocadas a un individualismo de dirección) y las sentidas por sus afiliados y no digamos de la sociedad y sus sectores más vulnerables.
Otro problema señalado por los estudiosos es la pobreza en la dirección sindical: falta de innovación en estrategias y discursos, y carencia de mecanismos de diálogo efectivos. Esto limita su capacidad para representar a una fuerza laboral cada vez más diversa y fragmentada. A ello se suma su cercanía con partidos políticos o gobiernos, en busca de privilegios, que han mermado su independencia y credibilidad como defensores de los derechos laborales y sociales. No es casual que los estudios y la prensa, señalen que los sindicatos estén operando bajo un marco de corrupción e ineficiencia.
En nuestro medio, casos emblemáticos de lo arriba dicho son el STEG y el SNTSG, ejemplos de fracaso en la búsqueda de justicia y equidad institucional y nacional. Ambos han incumplido su rol, al no adaptarse a las transformaciones socioeconómicas y democráticas, reduciendo su impacto en la construcción de políticas inclusivas.
Un análisis más profundo del STEG y el SNTSG en primer lugar nos muestra: una falta de representatividad de sus dirigentes. Estos no surgen de procesos democráticos internos sólidos, lo que debilita su capacidad para enfrentar un mundo que exige competitividad. Esto implica mejorar no solo condiciones económicas, sino también técnicas, científicas y laborales. En segundo lugar: una inconsistencia ideológica. Su acción oscila entre la defensa laboral legítima y el afán de lucro, protegiendo a gobiernos que incumplen normas, lo que afecta la modernización de servicios esenciales. En tercer lugar: Resistencia a reformas. El SNTSG se opone a modernizaciones (digitalización, evaluaciones de desempeño, plazas por oposición), perpetuando ineficiencias. El STEG bloquea reformas pedagógicas y meritocráticas, frenando mejoras educativas. En cuarto lugar: Vinculación política. Negocian privilegios (contrataciones sin concurso, jubilaciones anticipadas, beneficios familiares) en lugar de impulsar mejoras estructurales, generando desconfianza ciudadana.
No se puede recriminar ni ignorar que ambos sindicatos han sido actores clave en la defensa de los derechos laborales. Pero tampoco se puede dejar pasar por alto lo arriba señalado. Esto contribuye a la percepción de que defienden más privilegios corporativos y mucho menos el derecho a una salud y educación dignas para toda la población.
En conclusión: el STEG y el SNTSG tienen una responsabilidad social que trasciende lo meramente salarial. Aunque han alcanzado logros históricos, sus deficiencias en transparencia, adaptación a las reformas que exigen los sectores de educación y salud y una pobre representación inclusiva, han mermado su legitimidad y, en ciertos casos, han exacerbado las crisis en estos sectores. Una autocrítica sincera y una renovación profunda en su estructura y enfoque, se hacen fundamentales para recuperar su papel como actores clave en la lucha por la justicia social.