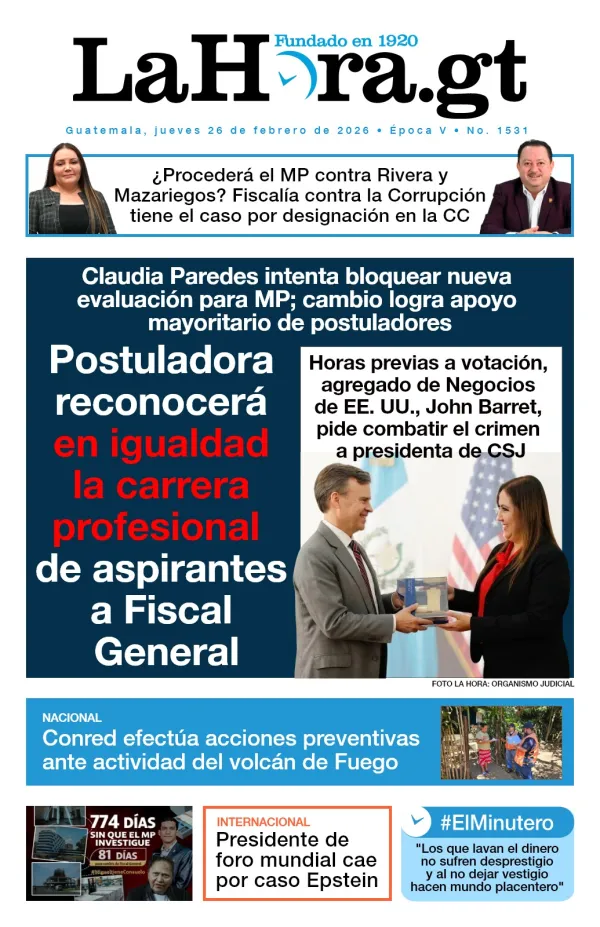Un pueblo que descuida su lengua como un pueblo que descuida su historia, no están distantes de perder el sentimiento de sí mismos y dejar disolverse y anular su personalidad.
José Enrique Rodó
Lo ocurrido en el Congreso el 25 de mayo es una muestra de prepotencia y desconocimiento del diputado Sergio Enriquez. Quien para empezar debería explicar desde cuando Sololá le pertenece al decir “nuestro pueblo de Sololá” y su falla en la concordancia de pensamiento, pues él no pidió a la viceministra responderle a él, sino a los habitantes del Departamento de Sololá.
Con la llegada de los conquistadores españoles a Guatemala se impuso una nueva forma cultural de vida, incluyendo el idioma, ya que ellos hablaban español, les fue más fácil obligar a los habitantes originarios de estas tierras a hablarlo.
En 1945, el gobierno de la Revolución se adhirió a la convención sobre el Instituto Indigenista Interamericano y con el apoyo de la Sociedad de Geografía e Historia, el Dr. Juan José Arévalo Bermejo, presidente constitucional de Guatemala, ratificó la Convención de Pátzcuaro, la que fue firmada por el licenciado David Vela como representante de nuestro país, y dictó la creación del Instituto Indigenista Nacional mediante el Decreto Número 269, el 28 de agosto de 1945.
La institución se dedicó a investigar y publicar y para 1972 se habían realizado 198 publicaciones, además de 253 monografías sobre comunidades indígenas, un archivo de datos culturales a base de la Guía Murdock, dos mapas lingüísticos de Guatemala, colecciones de música indígena en grabaciones y un muestrario de trajes indígenas. El Seminario de Integración Social Guatemalteca se encargó de publicar varias de sus investigaciones y monografías.
El licenciado Jorge Skinner-Klée señaló que “tanto el Instituto Indigenista Nacional como el Seminario de Integración Social Guatemalteca, pretendían abogar por un disfrute generalizado de los beneficios del Estado, por tanto, indígenas como ladinos, como la justificación para imponer una ladinización forzosa.
En 1996 se firmó el último de los acuerdos de Paz luego de 36 años de enfrentamiento armado, durante el cual ladinos que buscaban el poder involucraron a poblaciones indígenas en su movimiento con la promesa de una mejor vida y las llevaron a la persecución, el exilio y la muerte.
El 31 de marzo de 1995 se firmó en México, D.F. el Acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas que plantea el respeto y fomento de los valores culturales indígenas; reconocimiento, recuperación y divulgación de los idiomas mayas e indígenas como uno de los pilares sobre los cuales se afianza la cultura. Además del uso de los idiomas en el sistema educativo; uso de los idiomas en los servicios que presta el Estado en todos los niveles.
Sin embargo, el Estado no ha sido capaz de darse cuenta de su obligación de implementar por los menos traductores. Lo que se hizo hace cerca de 20 años en el Hospital Roosevelt cuando el entonces encargado de comunicación social de la entidad Ricardo Gatica Trejo, se reunían con las trabajadoras sociales para realizar un listado del personal que hablaba otro idioma que no fuera el español y poder acudir a él en caso de necesidad.
Para su información señor diputado el Congreso de la República de Guatemala emitió la Ley de Idiomas Nacionales de Guatemala según Decreto número 19-2003 la que fue sancionada el 23 de mayo del año 2003, por Juan Francisco Reyes López vicepresidente de la República en funciones de la presidencia
Siguiendo el principio de los Acuerdos de Paz esta ley expresa en su Artículo 1. que: El Estado reconoce, promueve y respeta los idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka. El Artículo 3. Señala: El reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas nacionales, es una condición fundamental y sustantiva en la estructura del Estado y en su funcionamiento, en todos los niveles de la administración pública deberá tomarlos en cuenta.
Lo más interesante es que el Artículo 8, de la ley emitida por el Congreso al que pertenece el diputado dice: En el territorio guatemalteco, los idiomas Mayas, Garífuna y Xinka podrán utilizarse en las comunidades lingüísticas que correspondan, en todas sus formas, sin restricciones en el ámbito público y privado, en actividades educativas, académicas, sociales, económicas, políticas y culturales.
Así que cuando el diputado Enríquez al fiscalizar la implementación de comedores sociales en Sololá pidió a la Viceministra del Ministerio de Desarrollo Social, Bertha Zapeta dirigirse directamente a esa población y explicarle por qué no se había llevado ese programa a la jurisdicción, señalándole las cámaras que filmaban. Ella decidió hacerlo en idioma k’iche’,
Pero Enríquez consideró que era «una falta de educación», ya que él no entendía lo que decía.
Y ella expuso que actuó de esa manera porque se trataba de un mensaje dirigido al pueblo. Si la respuesta hubiera sido para él, seguramente le hubiera contestado en español. Como seguidamente tradujo al idioma del diputado lo dicho.
Quien posiblemente también desconoce el Artículo 18. De la Ley de Idiomas Nacionales de Guatemala, la que no sabemos si sabe de su existencia, refiere: El Estado, a través de sus instituciones, utilizará los idiomas Mayas, Garífuna y Xinka en los actos cívicos, protocolarios, culturales, recreativos; asimismo, en la identificación institucional e información sobre los servicios públicos de su competencia, favoreciendo la construcción de la identidad nacional, con las particularidades y en el ámbito de cada comunidad lingüística.
Será bueno diputado Enríquez, que para la próxima investigue, se informe y se consiga un traductor, para evitar un acto tan bochornoso como del que fue protagonista. Y al que se le podría aplicar el dicho: por querer humillar salió …