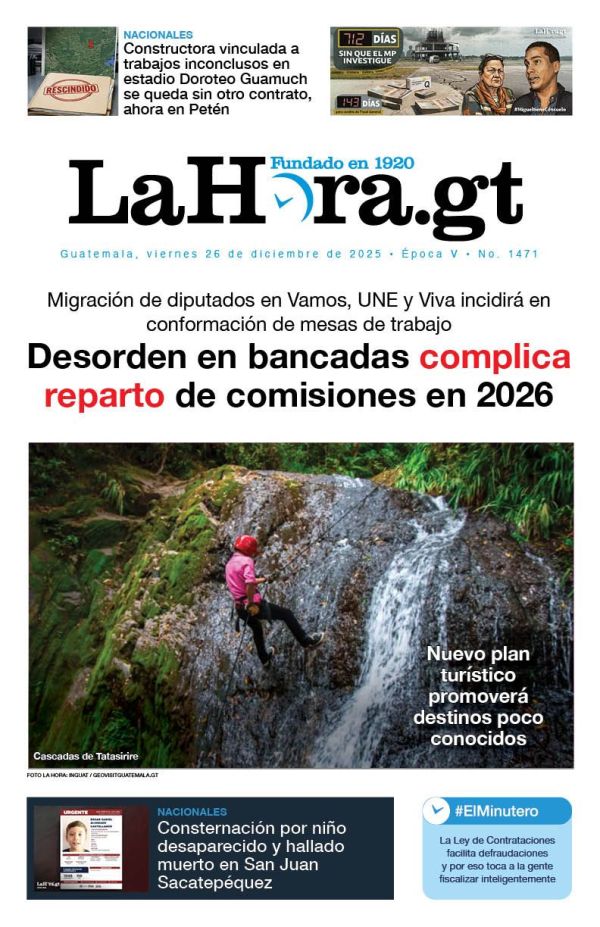Luis Fernández Molina
Todas las ramas del derecho evolucionan en la medida que discurre imparable el progreso y se implementan nuevos ingenios de la imaginación e iniciativa humana. Todo el Derecho debe acomodarse a los sucesivos escenarios que la civilización va presentando y a las necesidades comunitarias. Sin embargo existe una rama que tiene una dinámica evolutiva particular: el derecho de trabajo. Aunque es un derecho de reciente formación -menos de 200 años– tiene en su mapa genético la vocación permanente de brindar protección a los trabajadores y de esa cuenta crece más, incorporando como norma cualquier mejora en las condiciones de trabajo. Por ello cada vez han sido más los derechos incluidos en el catálogo laboral y también mayores las aéreas en las que tiene presencia.
Es importante recordar que el derecho de trabajo responde a un periodo histórico en que se dieron los embriones de la gran producción: la Revolución Industrial cerca de 1850. Las primeras expresiones se dieron con el surgimiento de las grandes fábricas y fue tomando forma bajo la sombrilla protectora. Era una época en que los trabajadores estaban desprotegidos, fueron minimizados, eran desechables; en todo caso eran débiles. Sin embargo tanta ha sido la evolución desde esos albores que hoy día el poder de los trabajadores se equipara en ocasiones al de los empleadores. Acaso hemos llegado a un punto de revisar ese avance lineal del derecho laboral.
Siendo evolutivo surgen los cambios, como en las especies -según Darwin-y a veces estos procesos dan saltos pasos regresivos, retrocesos. Tal el caso del Congreso de la República. Pobre, flaco favor le hace el sindicato al movimiento sindical en general. Proyecta la imagen de abuso, aprovechamiento y despilfarro. ¿Qué se va a pensar del sindicalismo? Para más inri, los empresarios que ya de por si tienen animosidad al sindicalismo, ven justificado su recelo con esas actitudes. Alguien podría pensar que es un plan urdido por sectores extremistas para desprestigiar a los sindicatos. No lo es. Ningún plan hubiera sido tan efectivo.
Los sindicalistas de cepa deberían ser los primeros en levantar la voz y también los demás trabajadores del Estado que devengan una porción de esos salarios en condiciones similares. Un oficial de tribunales gana 5 mil quetzales, un maestro 4 mil y un médico 6 mil. ¿Donde está la igualdad de condiciones como elemento de la justicia? Acaso no son todos trabajadores de un mismo empleador. El Congreso es parte de la cuestión pública.
El pacto colectivo es una expresión del enfrentamiento entre patronos y sus trabajadores (la tradicional «lucha de clases»). En general los intereses de ambas partes son, o deberían ser, convergentes. Mejor la empresa, mejor los trabajadores. Sin embargo siempre existen áreas de oposición: los salarios y beneficios. A menos salarios mayores ganancias. Por eso cada sector defiende su derecho. Pero en el Estado no aplica esa ecuación ya que no va a «ganar más» si los trabajadores tienen salarios más bajos. Más lo importante es el servicio a la ciudadanía.
Por eso la Constitución marca una diferencia entre trabajadores privados y del Estado; a éstos últimos les dedicó los artículos 108 al 116; a los trabajadores del Estado aplica una normativa especial, esto es, que no les corresponde las normas del Código de Trabajo (que era dedicado a las empresas privadas). Esa división de esferas laborales estaba clara, sin embargo en el Gobierno de Vinicio Cerezo y apenas al año de inaugurada la Constitución se emitió la Ley reguladora de huelga de Trabajadores del Estado. Aquella frontera entre trabajadores privados y del Estado empezó a desdibujarse.