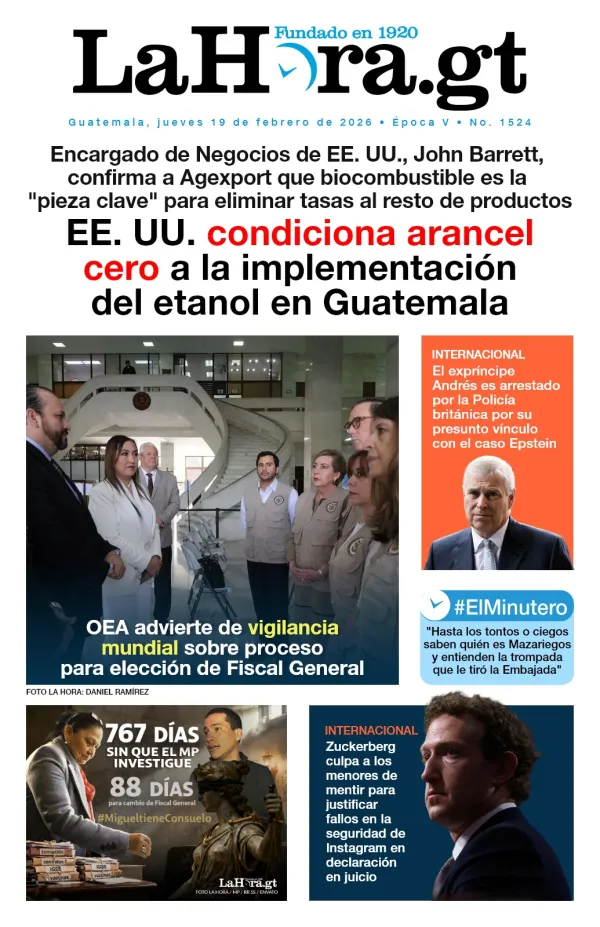Si uno va por la avenida del Cementerio General, justo a la altura de veintiséis calle, se encontrará con una pequeña casa color beige de esquina, un poco desvencijada. A lo sumo tiene cuatro piezas y el pequeño patio trasero luce en su centro una pila de concreto rodeada de geranios y rosales.
Allí vive doña Luisa, una señora mayor de unos casi noventa años. Ella ajetrea por la mañana con la limpieza diaria. Se levanta siempre faltando unos quince minutos para las cinco con el canto de los pocos gallos que han sobrevivido al vertiginoso cambio del que ha sido víctima el viejo vecindario. Pone agua para el café y barre la casa diligentemente mientras escucha las noticias en su viejo pero infalible radio National con cobertor color café, regalo de su esposo hace mucho tiempo.
Después, mientras desayuna dos panecillos dulces con su café de marras, su mirada divaga por sus adoradas flores, sembradas en macetas de latón o de plástico. Recuerda la llegada de la familia a la propiedad, cuando su marido la pudo comprar con su liquidación en la fábrica de jabones. Emocionado se la regaló a ella tratando de compensar un matrimonio muy sufrido a causa de las inclemencias de la pobreza que siempre padecieron.
Recordó la muerte de él, en un accidente de tránsito justo frente a la casa a causa de un bus que perdió los frenos, en un día particularmente frío de enero de aquel mismo año en que Juliancito inició la universidad.

Con un zarpazo de dolor, también resonó en su alma el recuerdo de la desaparición de su muchacho. Juliancito fue el hijo único de la pareja y lo desaparecieron los militares, durante el régimen de los horrores, en el tercer año de su carrera.
Influenciado por su padre, fundador del sindicato de la fábrica, el muchacho inmediatamente se enroló en las actividades políticas de la facultad. A causa de ello doña Luisa tuvo que soportar todo tipo de sobresaltos y temores. Pero sabía que no podía detener al muchacho.
Un día, durante el desayuno, él le comentó que estaban siguiendo a algunos del grupo, y un frío glacial le corrió a ella por la espalda. Una semana después de ese desayuno, le comentó que a Fermín, un amigo y compañero de la asociación estudiantil de la facultad, lo habían vapuleado tres tipos que se conducían en un carro azul, cerca del parque Colón.
Un mes después Juliancito no apareció tal como siempre lo hacía. Pasadas las siete de la noche se aparecía sin tocar la puerta sino tirando piedras diminutas a la ventana de la sala donde su madre lo esperaba dormitando en su viejo sillón. Ella supo desde el primer momento, con un pálpito inequívoco de horror, que él ya no regresaría nunca más. Y así fue; no pudo recuperar su cuerpo, ni siquiera supo donde lo habrían tirado.
Pero aún después de tanto tiempo, por las tardes, siempre volvía recurrente y necio el viejo recuerdo de Juliancito regresando de sus clases, silbando alegremente. Hoy el aire sopla como aquel infausto día. Desde el patio ella otea el horizonte, inquieta y nostálgica, haciendo un recuento de los años de su desaparición. Han pasado ya 40 años ya pero se siente tan poco tiempo.
Para doña Luisa, sin cadáver no hay muerto, y eso se ha empecinado a creer siempre. En tanto no haya visto los restos de su hijo, él debe estar por ahí, en alguna parte y regresará cualquier día. Por eso ha dispuesto en su testamento que el derecho de propiedad de su casa le sea concedido a Julián Cisneros Del Cid cuando ella fallezca. Por eso en las tardes, siempre sale doña Luisa a la calle, – mientras el sol esta apurado en irse a dormir-, para ver si ya está de regreso el querido vástago. Por eso, obedeciendo a un viejo reflejo, ella insiste en encender la bombilla de la calle para que el muchacho divise sin dificultad la entrada del hogar a su regreso, como ella siempre hacía cuando él estaba. Y al irse a la cama, deja café caliente en el termo y un pan con frijoles volteados en la panera para que después de las agitaciones de su vida universitaria él pueda a su regreso cenar algo.
En el altar, dispuesto en el pequeño zaguán, se hamaquea con el viento que viene del patio, la llama amarilla de una veladora que alumbra intermitentemente ahora la foto del papá, ahora la del hijo, y pareciera que aquel estuviese meciendo a éste, tal como en los tiempos felices cuando la rabia del mundo no había tocado esta esquina.