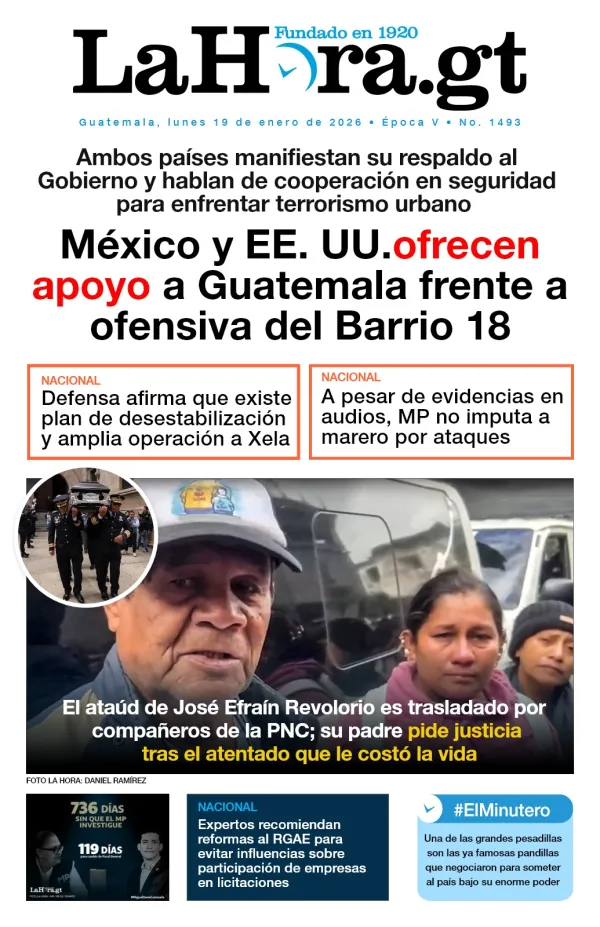Alfonso Mata
lahora@lahora.com.gt
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) han publicado recientemente, el primero «El Proceso de la Reforma al Sector Salud en Guatemala» y el segundo los «Lineamientos para una reforma del sector y sistema de Salud». Durante décadas, la propensión de las autoridades públicas y las instituciones estatales así como entidades privadas y las ONG, han trabajado y alentado la organización y participación de las instituciones en la reforma de salud. Todos los gobiernos han manifestado su preocupación por hacerlo, pero ninguno ha tomado en serio la misma y se ha volcado a hacerla.
Las nuevas disposiciones de la reforma del MSPAS combinan las necesidades planteadas por la institución con inquietudes y aportes de las Asociaciones y Colegios Profesionales, la Academia y la OMS. Podemos decir entonces que estamos ante una forma de cooperación y dictamen, que considera las demandas sociales y los objetivos de los reformadores estatales. En este documento nos proponemos analizar aspectos de la reforma con el fin de aportar a la misma.
VIABILIDAD POLÍTICA
Es necesario que veamos la reforma como un proceso de organización de apoyo a la democracia y dicha reforma, sin un proceso de diálogo entre sociedad civil, partidos políticos, sin un desarrollo parlamentario y sin fortalecimiento de las redes de cooperación entre la sociedad civil y las entidades políticas, no puede funcionar adherida a principios de propiedad, neutralidad y transparencia. Puede nacer, pero no crecer. En estos aspectos, la propuesta del MSPAS resulta débil y la de CIEN nos indica varios aspectos a vencer.
La Constitución de la República, marco de normativas para cualquier cambio, incorpora intereses y aspiraciones sobre la salud del pueblo, pero no define claramente la forma en que se debe gobernar para que eso se cumpla, los poderes que el gobierno debería tener y los límites de esos poderes para el logro. Desafortunadamente la reforma presentada a la fecha, no contiene elementos precisos para vencer esos obstáculos y sin un contrato claro, político y social entre prestadores, usuarios y políticos no puede caminar. En otras palabras, el proceso que conduce a la reforma esperada, debe partir probablemente desde una revisión de la Constitución, como elemento fundamental de dicha reforma y es tan importante como el contenido para que estos dos elementos: proceso y contenido se consideren no solo democráticos y legítimos de la reforma, sino también inclusivos para todos los ciudadanos. Por eso, los contenidos informáticos de la reforma, no solo deben tener en cuenta la teoría, los procesos y las técnicas de la reforma, sino también determinar lo que funciona y no funciona (dentro de ello lo político) actualmente para que se dé dicha reforma. Por supuesto, nunca habrá una solución universal pero sí un punto de discusión y transformación al respecto.
El análisis y argumento central en relación a este tema debe partir del hecho de que los procesos de reforma, tienden a caracterizarse por tensiones y una amplia variedad de puntos de vista e intereses. El establecimiento de una base sólida de congruencias y convenios en una etapa preliminar, ayudaría a evitar el colapso de las deliberaciones debido a estas tensiones inherentes y la desviación de los objetivos de la reforma.
De tal manera que el consenso político formal es fundamental y necesario para la elaboración y constitución legítima de la reforma, especialmente dadas las divisiones político sociales de nuestra nación. La sustentación de la viabilidad política y social que proporciona el marco para el proceso de reforma, debe esforzarse por ser integral al cubrir todos los aspectos y contenidos, así como las fases del modelo debidamante aprobadas. A la par de un documento1 que explique explícitamente por qué el país quiere involucrarse en una reforma de salud, cuáles son los objetivos principales y quiénes serán los actores principales y responsabilidades2 se necesita toda la estrategia de viabilidad política y social, cosa en que el documento actual es débil y no claro.
Por ejemplo, sería fundamental una declaración pública, mediante la cual los partidos políticos, las instituciones y organismos de Estado, colegios profesionales y academia, se comprometen explícitamente a proteger el interés público a lo largo del futuro proceso de reforma y expresar su voluntad de participar proactivamente en la construcción de un consenso sean ellos o no los gobernantes. Un acuerdo público entre actores políticos clave y actores de la sociedad civil, sobre principios democráticos como puntos de guía para el futuro proceso de reforma constitucional es también necesario. Este tipo de actividad, no se señala en los documentos de la reforma que aparecen en la hoja electrónica del MSPAS3. Finalmente, no aparecen mecanismos para lograr acuerdos ampliamente aceptados, tanto por los partidos políticos como por la sociedad civil, sobre los mecanismos institucionales legalmente regulados y su mandato para el futuro proceso de reforma (incluido un acuerdo sobre cómo salir de los viejos y pasar a los nuevos).
Alguien dijo que: «La reforma de salud, del Estado, es una herramienta importante en el camino de la consolidación democrática. Y como instituciones intermediarias entre el Estado y los ciudadanos comunes, los partidos políticos deben participar en el control» y eso significa: Contextualización de la reforma entre otras cosas de forma completa y clara.
SUS MARCOS TEÓRICOS
Toda reforma es un modelo. Todo modelo significa una hipótesis cuyas bases se confirman a través de investigaciones. Es evidente en primer lugar, la situación caótica de la salud del guatemalteco y del sistema, revisada y mostrada por el CIEN4 y es muy instructivo citar que, cuando uno conjuga la organización del sistema de salud, con la magnitud de sus problemas, no encuentra documento alguno nacional o internacional, que analice las incongruencias que existen entre una situación de salud nacional y el sistema de salud, sus resultados, y cómo estos chocan con los derechos constitucionales. Tampoco existe evidencia sobre la calidad del sistema de atención de salud, de su grado de satisfacción, ni de los niveles de equidad y exclusión que tienen. El CIEN dentro de su análisis plantea un marco conceptual dinámico de un sistema de salud del cual puede partir una discusión y planteamiento de un modelo teórico. Por su parte, el MSPAS señala áreas y componentes del proceso de reforma que esquematiza, sin que necesariamente tenga elementos de evidencia sólida que justifiquen un somero análisis de componentes económico sociales y ambientales para sostenerlo.

Fuente: Proceso de la reforma al sector Salud de Guatemala. Construyendo el futuro de la salud. Abril 2018.
En la forma concebida de tratar los elementos básicos del esquema resulta evidente una visión fuertemente clínica, impactando o tratando de impactar muy poco sobre calidad de vida, un área siempre en progreso y sobre aspectos ambientales y económicos. En el modelo que puede derivarse de los documentos de reforma, no es claro el papel que tiene la salud o que se espera de esta, ante los y para abordar los males más evidentes que detiene el desarrollo de la misma: la ignorancia, la exclusión, la pobreza y el crecimiento demográfico. Como resultado, el progreso social medido por criterios tales como alfabetización, acceso tecnológico, control de enfermedades epidémicas, acceso a servicios, oportunidades laborales, no se establece como una relación entre procesos y resultados.
Al no fijarse la reforma dentro de un contexto social y político, es difícil vislumbrar objetivamente los alcances, aportes e impactos de ésta en la lucha contra estos males, para garantizar un nivel de vida material y social suficiente para todos. El surgimiento actual de una gran cantidad de investigaciones sociales sobre la pobreza y la desigualdad social y la exclusión, permite que la reforma pueda fijar parámetros para el desarrollo de un modelo más eficiente que corresponde con la necesidad de llevar la Nación a un bienestar próspero. Por lo tanto, el término «calidad de vida» debe aparecer dentro de la reforma con claridad.
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REFORMA
En la realidad, la reforma del sistema de Salud no viene a ser más que la respuesta que plantea una sociedad ante su problemática: el crecimiento de la sociedad, de la fuerza laboral, del deterioro del ambiente que resulta ser más rápido que el ritmo de crecimiento de la producción de alimentos, de las fuentes de ingresos económicos, el acceso tecnológico, el acceso a servicios. Del aumento de la pobreza y falta de oportunidades en que vive la población urbana marginal y la rural, llevando a muchos a una mala convivencia social y ambiental y de oportunidades de desarrollo humano. A lo anterior se suma la acumulación de los déficit socioeconómicos, saldados parte gracias a las remesas, ayuda extranjera, endeudamiento y pobre inversión pública.
Por consiguiente, la idea de crear un nuevo paradigma de la atención y del sistema de salud, no debe caer solo dentro de: crear cambios en la estructura del sistema de salud (el MSPAS solo es una parte) para lograr un desarrollo más acelerado de la salud de la población. Como bien lo decía el doctor Collado en la década de los sesenta ante la problemática: «es inoperante continuar la pugna por obtener la mayor cantidad de recursos para salud, si eso implica la disminución en otros aspectos importantes del desarrollo del país, ligados a la salud…, eso solo muestra la falta de planificación unitaria… por lo tanto es necesario partir de una visión global»5. ¿Puede pedirse a la medicina que solucione el problema de salud. Al sistema de salud actualmente concebido? ¡NO! entonces ¿hacia qué debemos apuntar?: erradicación y control utilizando la tecnología apropiada y bajo el proceso de acabar con inequidades y exclusiones al respecto: los valores y principios del primer nivel conceptual dinámico del modelo del CIEN llenan el nivel de sustentación del mismo.

Fuente: https://cien.org.gt/wp-content/uploads/2019/03/ppt-Salud-y-Nutricion-7-de-marzo-vf.pdf
Pero inmediatamente se cae en el segundo nivel contexto del modelo de CIEN con una pregunta: ¿Puede el sector Salud progresar considerablemente sin esperar que se produzca un milagro económico, como también de estructuras políticas? Lo que lleva a modelar una visión principio: «¿El sector Salud bien organizado puede contribuir al desarrollo socioeconómico por medio de familias más sanas y con más potencial productivo?». Pero ¿hasta dónde puede llegar este compromiso? Eso no solo depende del sector Salud, por lo tanto este en la reforma, debe plantear sus limitaciones y hasta dónde llegar y de nuevo debemos caer al nivel de valores y principios del modelo del CIEN y enriquecerlo.
Creo que cualquier reforma que emprendamos, debe caer sobre «derechos». Derechos que han sido claramente establecidos en la Constitución de la República. El objetivo de la reforma debería ser Viabilidad de derechos constitucionales y de esa cuenta trabajar con esa mira, todos los elementos centrales del modelo propuesto por el CIEN y en ese sentido manejar su liderazgo y gobernanza uniendo aspectos deseables de la reforma, recursos y provisión de servicios con esos derechos, estableciendo estos dentro del ciclo de vida humano y lo cual puede esquematizarse de la siguiente manera:

Los programas, los contenidos de los procesos, los recursos del sistema, deben ser orientados a cumplir con resultados sobre esos derechos y a pesar de que el documento ministerial habla de aumento de la eficiencia una y otra vez no explica con claridad a qué se refiere eso.
Pero independiente de la eficiencia y acopañándola, es útil estudiar por adelantado el alcance de la reforma (las enmiendas en este caso) a un nivel «aceptable»; y eso no lo tiene el documento ministerial tampoco.
LA REFORMA Y LO INSTITUCIONAL LOCAL
El centro del accionar de la reforma, es fortalecimiento a nivel de la ejecución luego de dirimir la dirección institucional y su liderazgo central.
Tradicionalmente las municipalidades realizan no solo las funciones del autogobierno local, pero también las tareas que les delegan las administraciones del Ejecutivo y sus instituciones. Por lo tanto, se caracterizan por un «sistema combinado», en el que las tareas locales y nacionales se integran institucionalmente, caracterizado todo ello por un alto grado de discreción y autonomía, un fuerte estatus de autonomía local y una tradición profundamente arraigada de democracia local e identidad comunitaria que al final, vuele difícil la relación Ejecutivo-Municipalidad. Esta doble función de las autoridades locales, tiene muchas dificultades de liderazgo y conducción dejando y recayendo la responsabilidad de las «reformas territoriales» dentro de límites técnicos y operacionales bastante heterogéneos al igual que sus configuraciones geodemográficas y dentro de la reforma no se sabe cómo se resolverá esto ni se plantean estrategias al respecto.
Bajo los escenarios actuales entonces, la descentralización de tareas públicas, las reorganizaciones territoriales tienen que fortalecerse considerablemente del perfil tradicional. Esto significa un llamado a «reformas funcionales» en la que las principales competencias estatales se puedan transferir a nivel local. Planes para una reorganización importante y una redistribución total de poderes entre el territorio y las autoridades locales, regionales y centrales aún no aparecen en el documento de reforma y su discusión es vital.