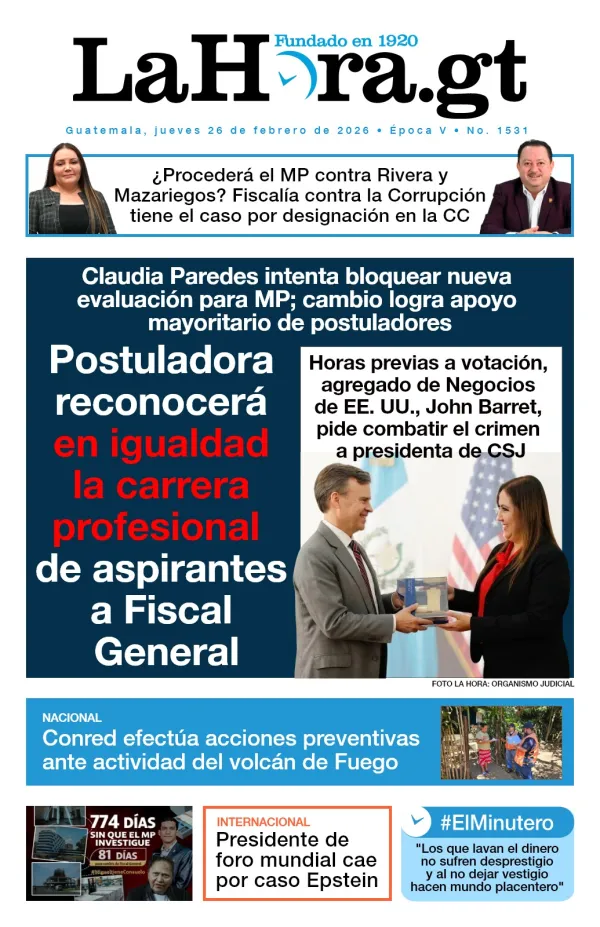POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
Un diagnóstico realizado por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala –Codisra–, señala que la discriminación étnico-racial en el ámbito nacional, le cuesta al Estado el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), unos Q6 mil 500 millones anualmente. Según la institución, este problema afecta la economía y estabilidad macroeconómica del país, pues el monto en mención es lo que deja de percibir la población y en especial el sector indígena, por el rechazo en puestos laborales, así como en la falta de ingresos, tras corroborarse que una persona de esta etnia recibe menos ingresos mensuales que una persona ladina.
“El World Business Forum lo enfocamos más a tratar temas de interés latinoamericanos como el desarrollo en los países y otros puntos de convergencia como la conflictividad social y los grupos que las hacen un negocio y una forma de vida. El sector de empresarios indígenas es muy importante para el desarrollo del país y de ninguna forma se intentó realizar dos foros distintos excluyentes”, aclara el directivo de la CIG.
Javier Zepeda
Director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala
Para la Codisra este cálculo obedece también a las pérdidas económicas que provocan la negación y las deficiencias en los servicios básicos y la ausencia de políticas de Estado que atiendan realmente las necesidades de la población en las áreas rurales del país, especialmente mujeres y niños.
Al respecto, la comisionada María Trinidad Gutiérrez expresa que a pesar de algunos avances en las políticas hacia los pueblos indígenas como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, la situación de exclusión y marginación hacia los pueblos indígenas aún prevalece 18 años después de aquel suceso.
Muestra de ello, afirma la entrevistada, es que la exclusión social, educativa, económica y política así como la pobreza y pobreza extrema se localizan principalmente en las regiones habitadas por los indígenas, poniendo de manifiesto el racismo y la discriminación institucional del Estado guatemalteco.
“Este es un problema de carácter estructural que descansa en mecanismos históricos mediante los cuales los pueblos indígenas fueron excluidos de los recursos económicos, políticos e institucionales necesarios para convivir en condiciones de equidad con el resto de la población guatemalteca”, dice Gutiérrez.
Para ir erradicando este problema, la funcionaria sugiere darle mayor impulso a la implementación de la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, a través de mejorar los presupuestos de las instituciones indígenas como Codisra, el Fondo de Desarrollo Indígena –Fodigua– y la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI–; y otras iniciativas en beneficio de los pueblos originarios.
El Instituto Nacional de Estadística refiere que más de la mitad de la población en el país (55%), pertenece a una etnia indígena; y según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2011, dos tercios de este sector son extremadamente pobres.
Con el fin de dar a conocer las tendencias mundiales y promover el emprendedurismo y la conexión entre más de 5 mil pueblos autóctonos alrededor del mundo, el pasado 28 de octubre se realizó el Quinto Foro Mundial de Empresarios Indígenas en Guatemala.
En el encuentro participaron unos 300 inversionistas de Canadá, Estados Unidos, Chile, Perú, Australia, Namibia, Brasil, México y otros países, quienes también lograron establecer contacto con el sector empresarial del país.
Además, en el evento fue suscrito el Protocolo de Guatemala 2014, por medio del cual se conformó la Red Global de Emprendedores y Empresarios Indígenas, que tiene como propósito establecer canales efectivos para impulsar dicho sector en el ámbito mundial.
Francisco Raymundo, presidente de la Gremial de Empresarios Indígenas, resalta la importancia de que un evento de tal magnitud se haya realizado en el país, indicando que fue una oportunidad de los empresarios indígenas para darse a conocer en el ámbito empresarial internacional así como sus ideas, productos y estrategias de negocios con una visión intercultural.
En cambio, para Mario Itzep, coordinador general del Observatorio de Pueblos Indígenas, el V Foro Mundial de Empresarios Indígenas no tuvo el impacto social esperado y más bien no hubo certeza ni participación amplia del sector indígena en el tema de la empresarialidad.
Itzep critica que no se abordaron temas de índole estructural sino que el evento se trató de algo más “folclórico” que no benefició a la población indígena, al contrario, tuvo una carga racista y de discriminación muy fuerte al no discutirse los problemas que afronta a diario este grupo social.
Esto a pesar de que existe un aporte fuerte del empresario indígena en el ámbito cultural que tiene que ver con la producción de artesanías, la música, el arte y la pintura pero que “el Estado tampoco reconoce como parte importante de la economía nacional”.
“Fue un evento secuestrado por el sector económico y empresarial del país para dar una imagen errónea de Guatemala al mundo. Esto demuestra que se sigue utilizando a los pueblos indígenas ahora ya no solo para el acarreo político sino para el folclore económico”, reprocha el activista indígena.
A criterio de Mario Itzep urge que se discutan y aprueben reformas al sistema económico y político del país basado en los derechos colectivos de las minorías, pues asegura que en el fondo del racismo y la discriminación, subyacen asimetrías de poder en contra de los pueblos indígenas maya, garífuna y xinca.
“El sistema económico actual es neoliberal, centrista, racista y de explotación de los recursos naturales. Es necesario que el sector empresarial y el Gobierno entiendan que para reducir la pobreza se debe promover la inclusión y la participación de los pueblos indígenas, quienes no se oponen al desarrollo sino a la forma déspota de entregar los recursos que son del Estado”, subraya.
Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, opina que los guatemaltecos son emprendedores, visionarios, creativos y productivos, por lo que es importante que empresas socialmente responsables apoyen el espíritu emprendedor a todo nivel, resaltando la importancia al apoyo de las comunidades indígenas.
Sobre el V Foro Mundial de Empresarios Indígenas, el industrial opina que es positivo abonar esfuerzos para promover el desarrollo económico de los pueblos indígenas y aprovechar las potencialidades en las áreas rurales, tratando de buscar alianzas con el sector público y privado para potenciar sus actividades económicas.
Cabe mencionar que el pasado 10 de septiembre también se llevó a cabo la cuarta edición del World Business Forum con el tema “Oportunidades de Negocios y desarrollo para todos”, organizado por la Asociación de Industriales Latinoamericanos –AILA– y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
Más de mil empresarios de 37 naciones se reunieron en aquel entonces para discutir sobre posibles proyectos de inversión y modelos de crecimiento regional, además de atraer inversiones. De acuerdo con los organizadores, a la reunión asistieron 220 empresarios extranjeros que sostuvieron 57 citas privadas con autoridades de Gobierno y empresarios nacionales.
“El World Business Forum lo enfocamos más a tratar temas de interés latinoamericanos como el desarrollo en los países y otros puntos de convergencia como la conflictividad social y los grupos que las hacen un negocio y una forma de vida. El sector de empresarios indígenas es muy importante para el desarrollo del país y de ninguna forma se intentó realizar dos foros distintos excluyentes”, aclara el directivo de la CIG.
DISCRIMINACIÓN SOCAVA COMPETITIVIDAD
Un análisis de la Codisra con base en datos de la Encuesta Empresarial 55 de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales –AsíEs–, revela que los trabajadores indígenas ganan menos por realizar un mismo trabajo que sus pares ladinos.
De acuerdo con el documento, existe la percepción de que los trabajadores indígenas no tienen la preparación académica y la experiencia que se requiere para obtener un empleo formal.
Eso llevaría a señalar que, en efecto, la población indígena tiene menos grados de escolaridad respecto a la población ladina, pero esto no es más que un efecto del racismo institucionalizado, que no ha permitido llevar oportunidades de educación, de salud, y otros satisfactores sociales a los pueblos indígenas, para insertarse positivamente en el área económica del país.
“El racismo institucionalizado, socava la oportunidad de ser más competitivos como país y de brindar oportunidades de educación, para todos, sin distinción alguna. Para tener una PEA capacitada y preparada para los requerimientos del mercado laboral y empresarial del siglo XXI, se necesita que la educación (en todos sus niveles) llegue a todas las comunidades y que el acceso no sea una realidad para una parte de la población, sino un derecho ejercido por todos”, reza el texto.
Igualmente, en el II Análisis de Percepción Empresarial sobre Racismo Económico y Discriminación Racial en Guatemala, se sugiere que se generaron mayores oportunidades de empleo para trabajadores indígenas en el último año, aunque aun así constituyen un bajo porcentaje del total de las planillas de las empresas formales.
En tanto, dependiendo del tamaño de la empresa, el porcentaje de los trabajadores ladinos oscila entre el 76% y el 85%.
En opinión de la experta en temas de empresarialidad, Violeta Hernández, ante este panorama el sector privado es un actor importante para el desarrollo de la vida nacional y en este caso, es preciso y necesario promover mecanismos que permitan y fomenten el abordaje de temas relacionados al desarrollo de pueblos indígenas desde el sector privado; además de atraer más inversiones y oportunidades de negocios.
“Todos los empresarios en el país se beneficiarían de un mayor impulso al clima de negocios y la competitividad y que estas acciones sirvan para la inclusión de todos los grupos étnicos en Guatemala”, recalca la analista.
SIN ACCESO A CRÉDITO
Según la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial –CERD– de las Naciones Unidas, vigente desde 1991, “la discriminación consiste en ofrecer oportunidades y tratamiento negativamente diferenciados a las personas, lo que acaba por restringir su acceso al pleno usufructo de recursos, servicios y derechos”.
En ese sentido, Lesvia Muj, de la Asociación Verapaz, opina que es de vital importancia liberar la financiación para las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que las comunidades indígenas enfrentan problemas graves de pobreza extrema y necesidades a niveles desproporcionados.
Según la entrevistada, el apoyo a las pymes indígenas reduce la brecha de desigualdad y crea una sociedad más inclusiva.
No obstante, asevera que los obstáculos que enfrentan para la financiación formal de sus negocios son muchos, entre los que se encuentran las barreras de idioma, culturales, alfabetización, educacionales y regulatorias; así como el escaso acceso a créditos en un mercado que “no es justo ni solidario”.
“Por ejemplo, si comunitarios pretenden instalar una empresa, los bancos que dan préstamos no les dan las mismas condiciones que a un miembro de la Cámara de Industria porque no se cuenta con respaldo de una hipoteca. Desde ahí se da la discriminación”, añade la empresaria indígena.
A decir de la activista, quien asistió al V Foro Mundial de Empresarios Indígenas en el país, las comunidades indígenas están creando iniciativas empresariales únicas, como la producción artesanal para la decoración y el hogar, desde fuentes sostenibles, el turismo que se centra en las tradiciones locales y la agricultura y el cultivo de plantas autóctonas únicas.
“Estos productos tienen un valor en los mercados locales y de exportación, y ponen a la gente a trabajar sin perder las tradiciones culturales”, puntualiza Lesvia Muj.
“Este es un problema (la discriminación) de carácter estructural que descansa en mecanismos históricos mediante los cuales los pueblos indígenas fueron excluidos de los recursos económicos, políticos e institucionales necesarios para convivir en condiciones de equidad con el resto de la población guatemalteca”.
María Trinidad Gutiérrez
Comisionada
Discriminación es frecuente
* Según la Codisra, en lo que va del 2014 suman 161 las denuncias recibidas.
* En 2013, fueron canalizadas 121 denuncias hasta el mes de noviembre.
* La mayoría provienen de los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Izabal, Huehuetenango y Santa Rosa.
* Todas están en fase de investigación en el Ministerio Público.
* Desde 2000, la Codisra ha recibido unas 4 mil 300 denuncias, pero solamente 9 casos han sido resueltos en favor de la víctima en los tribunales de justicia.
* Según el artículo 202 del Código Penal, se entenderá como discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, u otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario”.
* La pena a quien se le compruebe que cometió un acto de discriminación, oscila entre uno a tres años de prisión y multa de Q500 a Q3 mil.
Áreas económicas
De acuerdo con la Asociación Verapaz, los empresarios indígenas están más inmersos en el área de textiles, principalmente en San Juan y San Pedro Sacatepéquez y Totonicapán. También en la cosecha de granos de café en Alta Verapaz, Sololá y Quetzaltenango. En tanto, en el Altiplano, los empresarios se dedican al cultivo de flores, hortalizas, arvejas, ejote y cardamomo. Por último, se elabora calzado y otros artículos con diseños típicos, y miel blanca en Retalhuleu y Zacapa, quienes exportan sus productos a otros países.
Participación extranjera
Una delegación liderada por representantes de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo participa cada año en las Ferias Chapinas que se organizan en Estados Unidos. Los productos que se exportan son textiles, tejidos y vestimenta indígena.