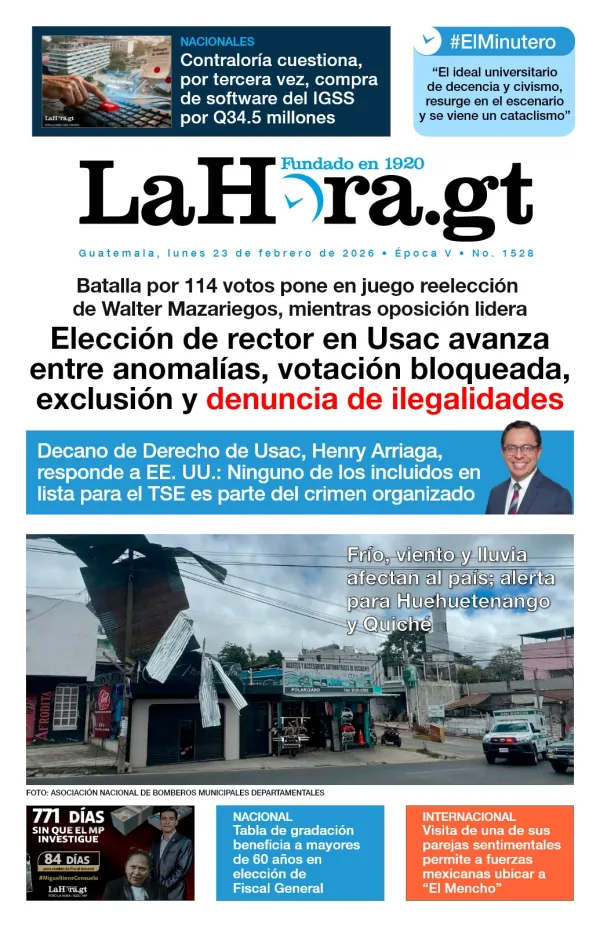Sandra Xinico Batz
sxinicobatz@gmail.com
No todo mestizo es ladino, así como no todo ladino es mestizo. Lo ladino como lo indígena no es homogéneo como lo pretendieron hacer ver al posicionarlas como categorías contrapuestas la una de la otra. Lo ladino se conformaba de distintas combinaciones como resultado de la mezcla (quienes por su constitución «racial» no podían definirse como indios, criollos o españoles), pero también fue la manera de definir a los nativos que cedían a los procesos de asilamiento impuestos en un principio por los conquistadores y posteriormente determinadas por los criollos.
Lo ladino ha sido entonces una identidad construida a través de un proceso histórico que fue definiendo sus características a partir de lo que el poder colonial consideró importante de consolidar como una «identidad cultural» capaz de relegar al otro sin que esto significara cuestionar a la élite (que ostenta y ejerce ese poder colonial) que le constituyó como una pieza fundamental (al ladino) para que el racismo justificase la desigualdad a tal punto de que hasta la actualidad no se percate (el ladino) de que ni los indígenas ni los ladinos hasta hoy han tenido el poder político, económico, ideológico y social en este país.
Así como lo ladino se construyó, también se construyó lo indígena. Los nativos no fueron quienes se definieron como indígenas, una categoría homogenizante que determinaron como india, lo cual implicaba características que demarcaban su inferioridad. Hacer de lo indígena un todo deplorable es lo que hace «lógica» la negación del mestizo a asumir como parte de su descendencia y de su identidad lo nativo.
Existen registros de la existencia del ladino desde el siglo XVI, pero no podemos por ello totalizar su historia en un proceso estático, pues es claro que al ser una construcción se fue consolidando a través de distintas estrategias y condiciones creadas, hasta convertirlo en un proyecto político ideológico de dominación racista. Las técnicas de conversión ladina son amplias hasta la actualidad y el Estado (en su estructuración) fue determinante en esto. En un poco más de 200 años se consolidó una identidad ladina que no es sinónimo de mestizo.
Tal como lo menciona Arturo Taracena en «Guatemala: del mestizaje a la ladinización, 1524-1964»: «En materia de las relaciones interétnicas, al dividir binariamente a la población guatemalteca en indios y ladinos, el Estado liberal simplificó por obvias razones políticas la complejidad del sistema de castas heredado de la Colonia … pasó a convivir en las esferas estatales una política de segregación hacia las comunidades indígenas y una de asimilación hacia individuos indígenas que negaban su realidad comunitaria. Con ello, el Estado guatemalteco tendió a buscar más la homogeneización ciudadana y cultural de los integrantes del grupo ladino, que a plantear un proyecto de universalidad ciudadana y, por tanto, nacional, de tal forma que indígenas y ladinos fuesen representantes de la nacionalidad guatemalteca. Y, en su defecto, que el nacionalismo «chapín» tomase la dirección del mestizaje propuesta por México e impulsada en otros países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador.»