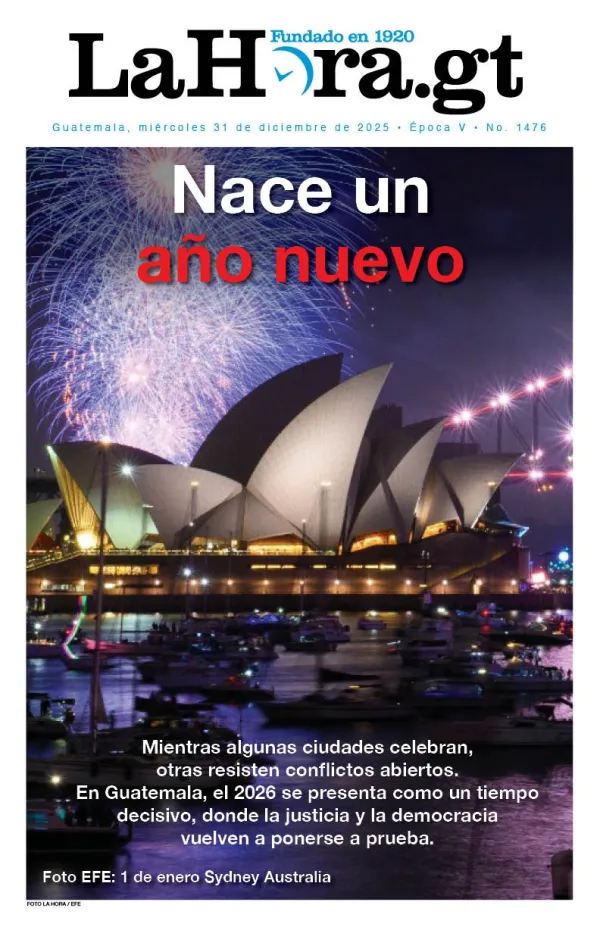Estuardo Gamalero
“Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil” –Jean de La Fontaine–
Ante la inminente presión para aprobar la «Reforma Constitucional», me parece que tanto los diputados del Congreso, como la población en general, tenemos que estar plenamente convencidos que los cambios al sector justicia, se orientan en la dirección adecuada y cumplen con su propósito: generan certeza jurídica, fortalecen la legítima institucionalidad y edifican el andamiaje judicial del país.
Varios de los cambios propuestos apuntan en la dirección adecuada. Otros, en mi opinión, tienen una redacción confusa y tergiversada, que más bien se plantean como resultados de experimento, en un laboratorio político.
El tema es de especial trascendencia, pues eventualmente, la ciudadanía tendrá que salir en consulta popular y votar, ya sea por un Sí, o por el No. En cualquier caso, nuestro criterio debe estar lo mejor fundamentado posible.
La finalidad de esta columna no es antagonizar ni desmerecer el derecho que tienen las comunidades indígenas de velar y exigir al Estado, el respeto de sus normas, costumbres, valores y tradiciones. Incluso, esto ya lo reconocen nuestra Constitución y varios tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
Mi objetivo es llamar su atención y cuestionar: ¿cuáles son los límites de la costumbre, los valores y las tradiciones de un pueblo y/o una comunidad? y, si es válido reconocer que una parte de la población deje de regirse por el orden jurídico nacional.
Para arribar a una respuesta objetiva y satisfactoria, el debate de ideas debe partir de premisas que cumplan con ciertos requisitos: que sean legítimas, reales y veraces. Esto es muy importante, pues en una sociedad en donde existe racismo y clasismo a todo nivel, puede ser letal una reforma constitucional que alimente una revolución.
La implementación del Derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, debe darse dentro del ámbito de nuestra Constitución Política y nunca por encima del ordenamiento jurídico. Si queremos mantener unida a la República de Guatemala y como una sola nación, las ideas deben ser de inclusión en todo ámbito, no de exclusión o separatistas.
No me cabe la menor duda que nuestras instituciones han sido altamente ineficientes y muchas de nuestras leyes están plagadas de errores. Tampoco dudo, que históricamente y ante el abandono e incompetencia del Estado, muchos pueblos indígenas han regido parte de su vida cotidiana por sus propias costumbres, tradiciones e incluso jurisprudencia, de las cuales estoy seguro podemos aprender.
Pero la gran pregunta es: ¿cómo podemos construir una mejor nación? No, ¿cómo podemos fragmentarla aún más?
Me parece que la naturaleza humana en su lado político-social, anhela la dignidad de ser tratada y reconocida justamente y en un contexto de igualdad, tanto por la población, como por la autoridad pública; y, por otra parte, la esperanza de saber que uno puede superarse, proveer y por supuesto desarrollarse en un marco de libertad, dignidad, oportunidades, sin opresiones y arbitrariedades.
Para conseguir lo anterior, es indispensable que exista certeza jurídica, que el orden legal sea conocido, público y oponible. También es fundamental que la soberanía y el poder coercitivo del Estado se ejerciten a través de la jurisdicción (única e indivisible).
Me parece inconcebible que un Estado se declare confeso e incompetente para ordenar y administrar justicia, optando por el camino de la conveniencia y cediendo la jurisdicción que ejerce como consecuencia de su soberanía.
Debe ser dentro del marco de esa «única jurisdicción», que el Estado a través de sus instituciones, reconozca y establezca la “competencia” de ciertos tribunales, ámbitos y materias, como por ejemplo los tribunales de derecho indígena.
El Estado es una ficción jurídico-política, por medio de la cual se crean los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los cuales las personas delegan su poder soberano, para ser regidos en un sistema de frenos y contrapesos entre los mismos. Dicha delegación no se hace de manera absoluta, sino dentro de un sistema supeditado al imperio de la ley que debe ser oponible a cualquier persona.
En el fortalecimiento de la “muy de moda democracia” deben atenderse otros aspectos fundamentales: a) el respeto a la ley; b) estabilidad y credibilidad de los partidos políticos; c) un modelo jurídico que sea incluyente y objetivo, respecto de la interculturalidad de los grupos étnicos, que conforman la población, bajo el entendido que deben brindarse las garantías suficientes y sin discriminación alguna, a todos los sectores; d) El modelo republicano conlleva el respeto irrestricto a una democracia representativa y como tal incluyente. Sin embargo, ello no debería reñir con el fin altruista de la democracia participativa. La comunión entre ambos contextos de la democracia debe ponerse de manifiesto, a través del voto y la certeza de poder participar en cargos de elección, ya sean municipales, departamentales y nacionales; e) Tanto los gobernantes como los gobernados, debemos entender que los conceptos: libertad, igualdad y justicia, son partes de un todo, los cuales cobran sentido, si y solo sí, son considerados como tres derechos humanos fundamentales que no pueden contradecirse entre ellos mismos.